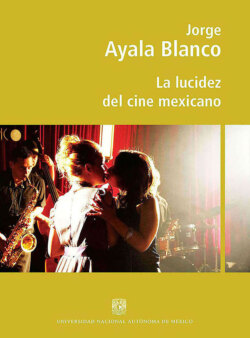Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 16
La lucidez derrotriunfalista
ОглавлениеEn 1861, tras ser derrotados en la reciente Guerra de Reforma y sufrir fusilamientos sumarios de sólo dos planos en jump-cut (uno abierto y otro un poco más cerrado desde la perspectiva del pelotón ejecutor), los revanchistas conservadores mexicanos encabezados por el repelente General Juan Nepomuceno Almonte (Mario Zaragoza convincente) se han dedicado a urdir intrigas en las cortes reinantes de tierras europeas, ante el mismísimo inaccesible emperador francés Napoleón III (Fernando Alonso). Meses después, a mediados de 1862, esos insidiosos complots han logrado fructificar en lo que podría considerarse una prometedora invasión armada exitosa al casi inerme país lejano, gracias a la suspensión de pagos de antiguas deudas contraídas que ha dictado el presidente liberal por excelencia Benito Juárez (Noé Hernández horrísono). Las naves guerreras de España, Inglaterra y Francia se divisan punitivas y a la expectativa en el Golfo de México, pero, según lo corroboran desde el fuerte veracruzano de San Juan de Ulúa los atónitos soldados vigías Artemio el pelón (Javier Olivar Montaraz) y su guapo amigo barboncillo procedente de la sierra poblana Juan Osorno (Christian Vázquez jugando a lo elemental apenas firme), sólo la imponente flotilla francesa habrá de atreverse a desembarcar, habiendo sido infructuosa la tenaz oposición negociadora del conciliador diplomático hispano General Prim (Ginés García Millán respetuoso) y habiéndose negado el despectivo embajador francés Dubois de Saligny (Álvaro García Trujillo) a firmar los emergentes Tratados de la Soledad en el barroco templo jarocho del mismo nombre, para tratar de solucionar por la vía pacífica el problema de la deuda externa, revelándose que ésta era únicamente subterfugio y señuelo de las verdaderas ambiciones imperiales, tal como lo descubre sin miramientos el recién llegado elegante de luenga cabellera Conde de Lorencez (William Miller relamido y en efecto francoparlante) al ponerse a la cabeza del ejército invasor.
Estériles han sido, a mayor abundamiento, los esfuerzos mexicanos por detener, el 28 de abril en las Cumbres de Acultzingo, el avance a paso acelerado de las huestes galas rumbo a Ciudad de México vía Puebla. Teniendo como jefe supremo de su diezmado y difícilmente reunido ejército al magnífico estratega patriota de inconfundibles antiparras redondas General Ignacio Zaragoza (Kuno Becker), auxiliado en especial por los generales Porfirio Díaz (Pascacio López), Antonio Álvarez (Andrés Montiel) y Mejía (Juan Pablo Abitia), los militares del bando mexicano han sufrido, además de la derrota en aquella dolorosa escaramuza con repliegue caminero, el incendio nocturno de sus pertrechos (“Alguien hizo explotar toda la pólvora; la División Oaxaca, nuestros mejores hombres, han muerto todos, junto a cientos de mujeres y niños”), la merma de su artillería, la dispersión de la mayoría de sus caballos, la deserción de numerosos elementos y la pérdida de los refuerzos recién llegados de Oaxaca. Sin embargo, aún en esas condiciones preparan y alistan a sus huestes restantes (“Sin entrenamiento, ni experiencia, ni uniforme, vaya, ni zapatos, pues”) y apenas incrementadas por tropas provenientes de Querétaro y Guanajuato (“Ahí vienen los soldados, y son muchos”) para la gran batalla del Cinco de Mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, que habrá de librarse durante toda una jornada, entre los fuertes enclavados en los cerros de Loreto y Guadalupe, tras haber derribado a cañonazos las dos torres de una iglesia que podrían haber servido como puntos de referencia al enemigo. Una contienda anticipada por parte de los franceses, merced al arribo de más de dos mil efectivos conservadores reagrupados bajo el mando del generalísimo chacal irritante de prepotencia Leonardo Márquez (Daniel Martínez neurálgico), mejor conocido como el Tigre de Tacubaya (debido a su ejecución gratuita de médicos inocentes en ese lugar). Un enfrentamiento que marcaría un hito heroico, un hecho crucial y un punto de inflexión dentro de la Intervención Francesa en nuestro territorio.
Mientras esto sucede, el soldadito liberal Juan ha quedado socarronamente prendado de una de las lugareñas que atienden a la tropa en sus campamentos, la guapa rancherita orizabeña de rebozo Citlali (Liz Gallardo cálida) destacadamente voluptuosa hasta al ofrecer agua en guaje o antojitos para comer o hacerse ayudar con huacales o baldes, siendo muy bien aunque tímidamente correspondido por ella, al grado de que, cierta noche, ya en vísperas de la batalla, y habiendo también ella perdido familiares en una quemazón, cuando el hombre sienta flaquear su entereza resistente y, pese a las arengas patrióticas de su estoico amigo Artemio, decida desertar del agrupamiento que comanda el disciplinado Capitán León (Mauricio Isaac) en Chalchicomula, la mujercita huirá con él, escaparán al acoso francés con intento de violación que dictan contra ellos el atrabiliario Teniente Fauvert (José Carlos Montes Roldán) y el decentísimo Sargento Vachet (Jorge Luis Moreno), lograrán hacerse de una cabalgadura enemiga, pasarán una casta noche juntos abrigados por la misma cobija, presenciarán el salvaje descuartizamiento del fiel Artemio por caballos que los europeos organizan para divertirse un poco y, llenos de furor, descubrirán que el ejército invasor ha sido incrementado con tropas conservadoras, por lo que, enardecidos, ambos involuntarios espías circunstanciales tácitamente resolverán reincorporarse a las huestes liberales del sorprendido Capitán León sable en ristre (“Hoy vamos a morir, por la patria, pero morirán más franceses”), para ser portadores de su descubrimiento militar fundamental.
Luego de así nomás recibir por el lado francés las malas noticias de que las tropas destripadas del general Márquez fueron sorprendidas y dispersadas, y a causa de eso no podrán atacar por la retaguardia, la Batalla se desarrollará de sol a sol, con ferocidad inaudita y desenlace inusitado que asombrarán, sobre la marcha y a su término, a los dos bandos en pugna.
En Cinco de mayo: la batalla (Gala Films - Gobierno del Estado de Puebla - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Consejo Estatal para la Cultura y las Artes - Academia Nacional de Historia y Geografía, 125 minutos, 2013), trepidante y destemplado cuarto largometraje del ambicioso autor total chilango vuelto superajonjolí de todos los inframoles genéricos de 38 años Rafa Lara (La milagrosa, 2006; Labios rojos, 2008-2011; El quinto mandamiento, 2008-2011), inspirado en un argumento de Marisol Álvarez Tostado, la superproducción tan colosal como el original y más grande que la naturaleza cuando dos mil hombres lograron detener el avance de los seis mil hombres del ejército más poderoso del mundo más refuerzos locales, se hace eco de un inesperado desplazamiento patrio en boga, la sustitución como fecha estelar y efeméride cumbre del 16 de septiembre y su Grito de Dolores, por el 5 de mayo y su Batalla de Puebla victoriosa al final del día porque a veces se gana el combate pero se pierde la guerra. Un significativo reemplazo muy reciente en las sensibilidades, las preferencias y los gustos del festejante mexicano patriotero, principalmente en los del hoy trasterrado hacia el norte del ámbito nacional. Se privilegia la Resistencia sobre la Independencia, se privilegia la resistencia armada sobre un largo levantamiento sinuoso, se privilegia la exitosa momentánea acción bélica y sus hazañas evocables siempre lejanas en tiempo y espacio, sobre el principio de una emancipación larga y sinuosamente aplazada, duramente conquistada y astutamente concedida pero sustancialmente traicionada, y hoy grotescamente ridiculizada por una dependencia cada vez mayor con respecto a la potencia hegemónica en cuyo vientre sobrevive espiritual y culturalmente extraviada la mayoría de los mexicanos ignorantes que habitan en el exterior, presa de una melodramática nostalgia, por varias generaciones ya tan dolorosa y dolosa cuan irremisiblemente Nómadas (Ricardo Benet, 2010), sin posibilidad alguna de rearraigo y ni siquiera Noticias lejanas (Benet, 2005) de sus orígenes genuinos. Se da preferencia al día subsidiario de la patria, al segundo innombrado himno nacional sin letra ni música ni rostro, irrepresentable y añorado más que vivido o evocable, en un momento de necesaria afirmación patria, cuando ya empiezan a haber más connacionales en muchas zonas urbanas estadunidenses que en el tropel de las empobrecidas y cruelmente violentas ciudades autóctonas aquende nuestras fronteras, cuando la diáspora obligada por el instinto de sobrevivencia domina, cuando se hace anímicamente necesario invocar como Día de la Patria cualquier jornada de lucha parcialmente victoriosa, cual emblema nacional libre y espontáneamente elegido, aliento afirmativo, esencial inspiración, orgullo innato, epítome de respiración artificial, inaplazable búsqueda de raíces firmes cuando ya se pudrió el árbol. Más de cara al extranjero y a la reimportación-recepción de remesas puntuales y a la retribución moral patriótica, que a la onda expansiva de cualquier viejo inocente nacionalismo mexicano tipo Mexicanos al grito de guerra de Álvaro Gálvez y Fuentes (1943), con su corneta sacrificial Pedrito Infante, tan poético como cualquier homólogo protagónico del Canto de amor y muerte del corneta Christoph Rilke, pues cimeramentemente acribillado al interpretar sin interrupción nuestro Himno Nacional (encargado por Santa Anna y aún hoy con anacrónica vigencia), a nombre de todos en medio del campo de batalla heroico, junto al inmortal fuerte de Loreto, también el 5 de mayo de 1862, si bien dentro de una película épica concebida como afirmación patriótica en plena entrada de México a la feroz contienda de la Segunda Guerra Mundial, no tan distante. Viva Tin-tán, muera Cantinflas. Viva Puebla, muera Dolores Hidalgo. Viva el 5 de mayo, muera el 16 de septiembre. Porque hay que aferrarse a cualquier clavo ardiente, efímero o no. Se gane o se pierda, se gane el primer asalto y se pierdan todos los siguientes, lo importante no es participar sino haber ganado algún día. Se triunfe virtualmente, o se sufra otra derrota real y duradera, lo mismo da, pues triunfo y derrota van aparejados y apendejados y trascendidos por igual, rumbo a una limitada y contradictoria fusión de triunfo y derrota, pero donde brille tan contradictoria como limitada una relampagueante llamarada de petate avasalladora llamada lucidez derrotriunfalista, como sigue.
La lucidez derrotriunfalista todo lo polariza al extremo. Por un lado, el documentadísimo mundo informativo-histórico de los generales, tanto los franceses como los mexicanos y tanto los leales como los traidores, y por el otro lado, un hollywoodizado universo ficcional tejido en torno al genérico romance edulcorado de dos típicos nacionales domésticos, el soldado titubeante y su enamorada instantánea, noblemente humildes (“Yo sí quero estar con usted”). Así se construye el relato, trenzado, trazado, tusado, predeterminado. Grilla, romance; grilla obvia, romance forzado; grilla, romance y muerte. Mas sin embargo, tanto el mundo en apariencia real y el mundo en apariencia imaginario desean ser representativos y aspiran a ser apoyados y a apoyar a una misma concepción del carisma: el descubrimiento inconsciente y la seducción de la animalidad esencial del ser humano, aquí exclusivamente equinos, pues el carisma de Christian Osorno como rampante potrillo tembeleque y el carisma de Citlali Gallardo como protectora yegua sensual se deben hermanar con el carisma de Kuno Zaragoza como inasible centauro de espadín. A diferencia de la confusa y errónea identificación básica que (según Gustavo García evocado por Alfredo C. Villena en Milenio Diario, 25 de julio de 2013) hacía el intocable sabio Monsiváis en su antología de la crónica literaria en México A ustedes les consta, esta emblemática revisión histórica de Rafa Lara vuelta instantánea ficción encomiástica-emblemática nunca confunde la crónica con cuadros de costumbres y el periodismo de época; en forma por lo menos antiacadémica, los amalgama, simplemente los mezcla en conjunto, los adultera y bate a todos en el crisol absurdo de una telenovela histórica compendiada y cuidadosa y ordenadamente no-caótica, pero procurando tener pies (aunque no muy bien plantados) y cabeza (si bien nunca demasiado inteligente, hay que reconocerlo), heteróclita en su estructura y en la longitud de sus partes.
La lucidez derrotriunfalista se conforma con estructurar el relato de su epopeya en forma de voces declamatorias. Con nerviosa cámara en mano del fotógrafo Germán Lammers (Acorazado de Álvaro Curiel de Icaza, 2009; Nos vemos, papá de Lucía Carreras, 2011) venga o no a cuento, con espectacularidad de hueco movimiento incesante, y establecimiento de acciones simultáneas a varias distancias de la profundidad de campo que remite a ciertas configuraciones plástico-dramáticas del mejor Mizoguchi para permitir desplazamientos horizontales o cambios de distancia desde el frontground hasta el más lejano background a los personajes que parecerían en colisión con los demás y consigo mismos, cada secuencia debe culminar no obstante en una gran frase de cara a la eternidad. Aspiraciones frustradas de technicolor-mamut cual posHollywood babilónico, a la vez que de épica a la Mosfilm-Bondarchuk tipo elefantiásicas Campanas rojas (1980), destructora en serio de pueblitos idílicos texcocanos, en nombre de los ideales del más tardío y trasnochado realismo socialista; aspiraciones fallidas, tras sufrir el sabotaje-venganza de la letra contra la sobrehecha evidencia fílmica con apretadísima edición conjunta del realizador y el decisivo excuequero Francisco X. Rivera (corto metacienciaficcional: Nia, 2006, y ya coeditor del Asalto al cine de Iria Gómez Concheiro, 2011, y del Colosio, el asesinato de Carlos Bolado, 2012). Frases, frases, a veces auténticas parrafadas. “No os hace la guerra Francia, es el imperio. Vosotros y yo combatimos al imperio, ustedes en vuestra patria, yo en el exilio. Valientes hombres de México, resistid. El atentado contra la República Mexicana, continúa el atentado contra la República Francesa”, precede al film-epopeya aquel valeroso epígrafe del desterrado poeta Victor Hugo, aún tan consabido y admirable cuan sorprendente y eterno. “¡El futuro le pertenece al imperio francés!”, afirma el cínico sardónico embajador francés Saligny, como redondeo expansionista y despedida, luego de presenciar la displicente actitud del emperador de imperturbables bigotes afilados Napoleón III dignándose a recibir a la humillable e insignificante comitiva conservadora mexicana a mitad de una ininterrumpida representación del Don Giovanni de Mozart en su palco de la Ópera, pero nombrando ipso facto a su dilecto incondicional Lorencez para una victoria “contundente y rápida” sobre los ejércitos de lejanos territorios y continuar por encima del ricino de nuestro amenazante vecino del Norte. “¡No permitas que nos quiten nuestra patria!”, recomienda la joven esposa agónica Rafaela (Ximena González Rubio) al fiel marido Ignacio Zaragoza que desgarradoramente se despide para partir a la guerra (“No lo voy a permitir, te lo juro”), ya postrada de manera irremisible sobre su misericordioso lecho de muerte y tendiéndole los brazos en pleno delirio febril doble, por la minimizable enfermedad pulmonar y por la maximizable enfermedad patriótica asimismo espiritual. “¡No para atacarlos, sino para defendernos!”, asevera para la posteridad el mandatario liberal y resistente por excelencia Benito Juárez, con perenne gravedad (“Tengamos fe en la justicia de nuestra causa”), como inequívoco signo de íntegra voluntad inquebrantable, luciendo su serenidad ante un subalterno finamente Doblado (Alejandro Aragón), y poco después ante un mapa republicano en la pared, pues “Se vienen tiempos oscuros para México”. “¡El Gobierno Mexicano tiene la voluntad de atender nuestras peticiones, pero no va a permitir amenazas a su soberanía!”, asegura lealmente preventivo el hispano general Prim para asegurarse de paso tener una calle céntrica en la futura Ciudad de México. “Son órdenes del Emperador, yo estoy aquí como jefe militar, los asuntos políticos no me conciernen”, interrumpe tajante el Conde de Lorencez (“Hizo usted su tarea, general”) en un suntuoso banquete con escenografía shoñadaza de Shazel Villaseñor (“Está decidido, marcharemos sobre México”), propositivamente contrastante con la inopia alimenticia de las hambreadas tropas mexicanas a la defensiva casi por instinto y fervor. “Tenemos superioridad de raza, disciplina y moralidad, yo soy el dueño de México, vive la France”, recita el mismo obvísimamente racista Conde Nado en una carta verbal a su Emperador, tras brindar con copa de cristal cortado que marca por montaje alternado su diferencia con los cafecitos de olla de los defensores poblanos. “¡Tengo fe en nuestros soldados y en nuestra causa, pero un poco de ayuda del General de allá arriba no nos vendría mal hoy en el campo de batalla”, arguye el general Zaragoza para justificar de cara a los demás generales su reverencia ante un altar poco antes de su uniformada salida taurina hacia la gloria bélica ya entre torrentes de luz cegadora. Y así sucesivamente. Hasta la ignominia siempre. Frases, frases, desoyendo las auténticas voces y líneas épicas de una manierista mecánica de filmar que de pronto llega hasta a resultar algo muy parecido a una rutina con desarmante naturalidad entusiasta, más allá de la mera fluidez ornamental o la simple ornamentación fluida. Frases, frases, al término de cada morceau de bravoure. Colección de scènes à faire, álbum de estampas a imaginar e ilustrar, sucesión de epitafios en vida: la Historia como desfile nominativo de invocables fantasmones ávidos de soltar, tirar, y asestar con inesperada vehemencia archiconvincente e inoportuna / oportuna / oportunista la elocuente frase única e irrepetible que los hará pasar por anticipado al panteón de la inmortalidad. Frases, frases y más frases, siempre al término de cada episodio o capítulo, unido al siguiente por oscurecimiento categórico, por prolongado fundido en negro, por letrero interpuesto o por discreta disolvencia de inferior contundencia que cualquier punto y seguido, es igual. Frases memorables, frases de efecto, frases impactantes, frases que taladran el inconsciente antes de ser pronunciadas, frases memorizables, en la descendencia de los hiperoficialistas Aquellos años de Carlos Fuentes-Felipe Cazals (1992, que no servía ni como recuento de Aquellos daños a Benito Juárez pero que se fueron por Aquellos caños echeverristas), si bien bastante menos acartonada, justo es decirlo.
La lucidez derrotriunfalista determina que el fragmento-secuencia de la batalla funcione como una película en sí misma. Como si se tratara de dos filmes por el precio de uno, el primero que se llamara “Antes del Cinco de Mayo”, narrando desde todo tipo de antecedentes históricos de la Batalla, hasta la salida de los generales mexicanos de su templo-cuartel al amanecer, cual si estuvieran partiendo plaza taurina hacia la gloria; y una segunda que se denominara “La Batalla propiamente dicha”, pormenorizando la acción bélica en sí, para sí y en su ser-para-la-inmortalidad. En 45 minutos pantalla, con 11 meses de rodaje, 700 figurantes, 135 caballos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 400 copias para su magno lanzamiento (¿casi de a una por espectador en la muy noble y leal Ciudad de México?) exacto 151 años después de la gesta verdadera, la arrebatada decisión empírico-práctica y la aventadísima mentalidad pionero-espectacular de Rafa Lara hace que todo suceda, sin ambicionarlo ni codiciarlo como sueño dorado ni pretenderlo, al estilo Griffith en El nacimiento de una nación (1914) con su Batalla de Atlanta, al modo Eisenstein en Alexandr Nevski (1938, aquí muy correctamente intitulada La gran batalla), en la emulación a La guerra y la paz, parte III de Bondarchuk (1963-1967) y su escenificación macrotolstoiana de La batalla de Borodino en 1 hora 45 minutos (que de hecho se programó dentro de nuestra cartelera comercial en forma independiente), a la manera del Ran de Akira Kurosawa (1985) y su Batalla de Clanes en el punto del alba, o bien con el giro prácticamente autónomo de El señor de los anillos: las dos torres como segundo segmento de la versión en cuatro de la saga novelística de J. R. R. Tolkien adaptada por Peter Jackson (2002) y su prefabricadísima Batalla-asalto a una fortaleza (40 minutos exactos), y así sucesivamente. Tras una tensa espera, desmembrada entre el señorial desprendimiento ejemplar de la esposa de doctor Doña Soledad (Angélica Aragón) que se improvisa en Scarlet O’Hara de los probes en los particulares hospitales de Lo que el viento se llevó (Victor Fleming y predecesores, 1939) que nos merecemos y la entrañable velada aguardentosa para temerarios valientes jodidos que amenizan ante una fogata el soldado guitarrista (Juan Castañón) y la bravía que canta (Jaramar Soto), para compensar por anticipado tanto desequilibrio de cámara y tanto montaje dislocado que está a punto de venirse encima, ya podrá desatarse y desbocarse la batalla edificante, pero a lo bestia bestial, bestialmente filmada y montada. A los tremebundos intermezzi corales de la secuencia del incendio al campamento del principio, con heridos a más fuego que sangre y acciones violentas con cámara trastornada hasta por la música liricofuriosa de Nacho Retally para acallar los gritoneos ardidos de hombres-antorcha, van a responder con creces el duelo de plomazos ardientes y el regocijo de matadero ardoroso y la carnicería fragorosa, regueros de cadáveres, exterminios gozosos a ocultadores golpes de zoom y desenfoques escamoteantes, estallidos en imágenes agitadas de antemano, pesadillas acechantes hechas desenfrenada realidad, desfile de armas primigenias y cañones y mosquetones y afilados machetes sin brillo protestatario ni lenguaje simbólico, vistas enmarcadas en anteojos de larga vista, todos al unísono los mortuorios desbordamientos orgásmicos de los que retuvo por mera masoquista e inexpresiva Kundalini mental el Ciudadano Buelna de Felipe Cazals a simultáneo (2012) y poco más de cinco décadas después (1913) pero estableciendo una curiosa dicotomía con él, extremidades volando por los aires, cuerpos mutilados aún aullantes a lo posKurosawa e implosiones de cuerpos a granel tipo gore generoso, lluvias de metralla y del cielo por igual. Aunque tanta incontinencia tan efectistamente montada más bien resulte una interminable andanada de planos preGriffith para impresionar engalanadas chinas poblanas y omitiendo la aplicación de esa especie de regla de las tres multiplicidades (de espacio, de tiempo, de acción) que aplicaba el genial maestro racista de Kentucky a su insuperable Batalla de Atlanta (compuesta visualmente por una atinada y diáfana concatenación concertante-emocional de 1. Atlanta en llamas, 2. Refugio de los Cameron oyendo el combate, 3. Escenas del campo de batalla, y 4. Hazañas del Pequeño Coronel en el frente) y que ninguna relación pueden guardar con el mazacote caótico y trivializante por intemperante exceso violento-brutal-impactante de los regimientos de Lara. En vez de ello, un régimen dietético de cabalgatas y embestidas y cargas de caballería en cámara lenta, menos sacudidoras que las ráfagas de cámara entre hablantes en las escenas de paz, puesto que, como de costumbre, “es la afectación el lastre de la grandeza” (Gracián, dándole consejos a El héroe como dirigente ideal). Pero, por encima de todo, más allá de las rabietas de Lorencez y Zaragoza con sus acuciantes dedos en paralelo sobre demandantes mapas extendidos cual partida de ajedrez con fichas crispadas, debe desplegarse una didáctica hiperexplicativa y superexplícita de las tácticas y estrategias seguidas por un enemigo menos sepultado por las balas que por la gloria, cómo no, entraron por el flanco y les llegaron por detrás, o viceversa, ah qué maravilla y prodigio de logística, nunca lo hubiéramos pensado, “Fuego, fuego” y “Feu, feu” o “Frou, frou” aunque siempre con perfecto acento franchute, mátenlos: no tomen prisioneros, tomen sus posiciones, sostengan nuestras posiciones, concentren a sus hombres en el fuerte de Guadalupe, repliegue, repliegue, repliez-vous, repliez-vous, retirada, qué emoción, que reconstrucción aberrante, qué documentado cuento de hadas belicosas, qué nacimiento de otra nación sin necesidad de Ku-klux-klán, Cinco de Mayo: la batalla intrauterina. Empero, pese al espejismo de su elementalidad y a su contextura esquemática, este juguete de grandezas con más de cien y un atrevimientos es sin duda la mejor película épica jamás realizada en México, lo cual tampoco es decir mucho), tratándose de un país negado para el cine épico, y si no, recuérdense nuestras antiepopeyas revolucionarias del eje De Fuentes / Contreras Torres / Fernández / Bolaños / Mariscal / Meyer; o tan simplista como cualquier epopeya fílmica actual que crea respetarse (en el absurdo: 300 de Zack Snyder, 2007).
La lucidez derrotriunfalista ha hecho una relectura napoleónica de un inolvidable episodio de la Historia mexicana. Sin saberlo ni quererlo ni temerlo. Por mera vanagloria e irresponsabilidad moral y política. Pero no sólo por la reivindicación de nuestra hipotética gesta más gloriosa por el neroniano gigantismo. Ni según el insignificante Napoleón III, como correspondería, sino de acuerdo con el presuntamente grandioso Napoleón I, el controversial y omniodiado Napoleón Bonaparte, aquel egotista, criminal, psicópata arrasante, artífice del saqueo mundial a lo majestuoso (a diferencia de la rapiña al menudeo de su tocayo III), megalómano y regenerable tirano corso autoproclamado varias veces ese emperador que aún añoran numerosos intelectuales franceses y mexicanos. Cual antología archiexigente, glosario ilustrado, o florilegio de su pensamiento elevado a frases celebres inmortales y plenariamente vigentes. En efecto, “no hay más que dos poderes en el mundo: el sable y el espíritu; a la larga el sable siempre será vencido por el espíritu” y jamás, como aquí, por la flagrante falta de espíritu. En efecto, “para la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero, hay guerras más baratas pero suelen perderse”, por lo que deben lamentarse doblemente los 80 millones de pesos invertidos en este bodrio tan costosamente gigantista cuan baratonamente atrononador. En efecto, “la guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria”, y ojalá que no hasta su carrera de cineasta. Efectivamente, “en las revoluciones hay dos clases de participantes, los que las hacen y los que se aprovechan de ellas”, algo que demuestran los aprovechados y usufructuarios de la Batalla de Puebla y su memoria fílmica hasta 150 años después, volcada en la fotogenia de zuavos con mochila y bayoneta calada versus zacapoaxtlas de calzón blanco y sombrerito de paja. En efecto, “la victoria tiene cien padres; la derrota es huérfana”, pero, ¿y la derrota con un solo padre que se cree victoria huérfana? En efecto, “los hombres geniales son meteoros destinados a quemarse para iluminar su siglo”, acaso porque “los soldados ganan batallas, pero lo generales ganan las guerras”, y que lo digan si no los ardorosos desfiguros de Kuno Becker obligado a sentirse el verdadero Ignacio Zaragoza. En efecto, “la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus estados”, aunque sólo en caso de que no lo despierten de sus estados erizados las explosiones y cañonazos. En efecto, “aquellos que estén libres de prejuicios, que adquieran otro”, cosa que no es necesario aconsejar ante este monumento al prejuicio, al lugar común y a la tautología demostrativa. En efecto, “de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”, que Lara se esfuerza por dar heroicamente en cada secuencia y a veces hasta en cada plano de su cinta épica por excelencia en despoblado. En efecto, “si quieres tener éxito, promételo todo y no cumplas nada”, incluso promete diversión cinematográfica y aséstales este plomazo. En efecto, “el que quiera hacer Historia, primero que aprenda de ella”, y larga vida al autogol, desoyendo el consejo aquel de “nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”, al fin que “un pueblo sólo podrá ser libre si los gobernados fueran todos sabios y los gobernantes todos dioses”. En efecto, “sólo el hombre fuerte es bueno; el débil siempre es malo”, pero ¿el fuerte malo dura hasta que el débil bueno quiere? Efectivamente, “en los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza” y la película de Lara tiene demasiada confianza en sí misma. En efecto, “la ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza” y, por ello, “el momento más peligroso es cuando llega la victoria”, sobre todo en los campos de batalla poblanos, en ausencia de los tambores en el lodo del triapantallador Napoleón de Abel Gance (1927) musicalizado o no con ineptas Marsellesas en melaza de Carmine Coppola (1983). En efecto, “la envidia es una declaración de inferioridad”, aunque bien le hubiera valido al autor-realizador Rafa Lara alguna leve mezcolanza de Napoleón y Groucho Marx, su semejante, su hermano. Pero de cualquier manera, Cinco de Mayo: la batalla acabará demostrando, con verdadera claridad, precisión, elocuencia y eficacia, que “la realidad tiene límites, la estupidez no”, tal como también lo creía avant la lettre la twitología napoleónica, su estética del exabrupto, pues en efecto “la verdad es siempre ofensiva”. Por otra parte, si Napo reviviera, merecería filmar por añadidura Cinco de Mayo: la batalla, contando con Franco el Caudillo de buena Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941) y con Don Porfirio como asistente mexicano como consejeros binacionales, para certificar las conclusiones por el momento sólo escritas en la pantalla: a los pocos meses el general Zaragoza muere de tifoidea a los 33 años y el general Díaz logró por fin liberar la plaza en 1867, cinco años después (de hecho a este regio film deberán seguirle una segunda parte dedicada al Sitio de Puebla y una tercera sobre la Batalla del 2 de abril de 1867, cuando se recuperó la plaza tomada).
La lucidez derrotriunfalista desemboca en una elegiaca ambigüedad pura. Ya debidamente habilitada y recibida sobre la marcha como enfermera providencial en un curso-patrulla de 12 horas (“Agárrale aquí para que no salga más sangre” / “Pero no sé”), la linda virginal Citlali hallará tirado a su Juan Pueblo sobre el Paisaje Después de la Batalla y la cámara devotamente se colocará al ras de la pringada cuneta para acunarlo en los brazos y sellar sus labios con el preferido beso diferido que antes de la conflagración victoriosa le había prometido como prueba de incontenible amor puro-puritano (puro amor puro, o séase, apenas sexualizado) y conmovedor premio conmovido por salvar su vida y a la patria, al mismo tiempo, en tanto que la Bandera Nacional con su insigne águila republicana y su serpiente insignia (“No hay en el mundo blasón, / que a la verdad más se ciña: / el águila, la rapiña, / la serpiente la traición”, proclamaba la cuarteta prohibida del perseguido poeta colombiano Porfirio Barba Jacob) ondea orgullosa en el júbilo desleídamente releído del más instintivo México a Través de los Siglos, inconfundiblemente bendita por una eruptiva fumarola del volcán Popocatépetl, otro pendón alegórico, aunque sea unicolor.
Y la lucidez derrotriunfalista era por acólita aclimatación una trasegada coincidencia con el lema Alabad hasta el Fin que preconizaba el celebratorio poeta expresionista germano-estadunidense Theodore Roethke, pero aquí se alaba hasta el fin en el sinfín del confín sin un fin determinado.