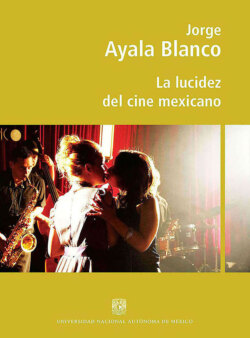Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 17
La lucidez embotada
ОглавлениеCon la mirada fija al frente, el rostro en plano muy cerrado de una hermosa chava de dientes superiores separados (Esthel Vogrig de presencia enigmática per se) profiere, o más bien asesta, o espeta sin misericordia, hacia la cámara, una parrafada palpitante como ella, pero tan impronunciable e insólita cuan herética, en torno a una nueva concepción de la Historia (“El concepto moderno de Revolución, unido inextricablemente a la idea de que el curso de la Historia comienza de nuevo de manera repentina, y que una Historia completamente nueva, una Historia jamás contada o escuchada está a punto de desarrollarse. Antes de involucrarse en lo que después se convertiría en una Revolución, ninguno de los actores tenía siquiera la más mínima idea de lo que sería el argumento del nuevo drama. Sin embargo, una vez que las revoluciones comenzaron a seguir su curso, la singularidad de su historia, y más el significado de su trama, se volvieron manifiestos a los actores y espectadores por igual”). Acto seguido un actor bien entrenado (el carismático actor fetiche-alter ego perediano Gabino Rodríguez) repite con reverente cuidado, palabra por palabra, las mismas frases abstrusas, siguiéndolas con extrema dificultad, cual si estuviese mimándolas, remedándolas, remendándolas, o convirtiéndolas en perritas falderas de las ya escuchadas, las anteriores que aún se oyen, a modo de ejemplo e inalcanzable guía.
En otra parte, tres jóvenes campesinos al parecer tan espontánea cuanto ineptamente alzados (el mismo Rodríguez, con Tenoch Huerta y Harold Torres) intentan unirse a la Revolución de 1910, pero se han extraviado en el desierto del norte de México, dan vueltas en redondo, deambulan como atrapados en un escenario teatral aunque en plena abierta e inhóspita naturaleza, cargan su único rifle y sus únicas cananas al mismo nivel fatigado que sus tres sombreros puntiagudos y su único jorongo oscuro a rayas o su veintiúnico morral de yute burdo, discuten con acritud acerca de su inclemente condición despistada (“¿Sabes o no?” / “Hay que esperar” / “’tás pendejo, Torres”), o apuran el confortante contenido acaso milagroso de un guaje único que deja descartado a un tercero ahora en discordia (“Tengo sed” / “Me vale, llegaste al último”) y a todos en el desconcierto de la travesía en planos abiertísimos (“De allá venimos”), por el rumbo de Chupadero, en Durango, y precisamente a un costado de cierto pintoresco pueblito milusos, dotado de una horca discreta en la plaza de la calle principal, paredes de tablones, imagen de virgencita entre pendones tricolores sobre una puerta franca, y perro con gato amistoso moviendo las colas antes de sumergirse en ese hollywoodesco set fílmico con su vacío y abandonado que los habitantes del lugar siguen preservando, y al que por fin arribarán atónitos pasmados los tres caminantes en franca extenuación, tras sospechas de felonía o deserción (“Yo creo que Torres ya se quiere ir, fíjate cómo está actuando, no nos quiere decir cómo es el camino, nada más nos está confundiendo”), accesos de ofuscación y desánimo, balbuceos de conflictos individuales (“Sí, me gusta tu novia para tu mujer y no eres pendejo, Torres”) complicidades de dos contra uno, enfrentamientos deliberativos con los tobillos amarrados y embates a base de tiesos movimientos zombiescos cargando o apoyándose en la Carabina de Ambrosio en calidad de cayado o azadón infructuoso (“Hay que esperarlo, trae el rifle”).
Por su lado, dentro de un doméstico interior actual rebosante de fractalidades y campos vacíos, la guapa chava de la declamación prologal cepilla con energía sus dientes ante un espejo del baño y coloca una venda sobre el largo cuello presumiblemente lastimado del prognata protagónico Gabino cual si se tratara de improvisar un apaciguador collarín (“¿Está muy apretado?” / “Un poquito”), antes de que ella se vaya a presenciar como observadora de mirada experta unos ensayos actorales y sólo regrese a intervalos con su compañero para escucharle una abrupta verbalización de sus problemas de personalidad y de pareja, aunados a una sarta de reconocimientos de culpa (“La culpa fue mía, la imagen de un hombre tonto frente a su mujer”), disculpas del macho arrepentido (“Quise tomarte y no darte nada”) y autojustificaciones jaladísimas (“Necesito tu confianza, te amo, te deseo”), con sus figuras derrumbadas en pleno azote, confrontadas enteras de perfil, o sentadas a la mesa para engullir sabrosos antojitos típicos mexicanos sobre pedido a domicilio en señal de reconciliación (“¿Está picosa?” / “Un poquito”) que restablecen, parcial pero milagrosamente, la cálida y rutinaria intimidad hogareña.
Mientras tanto, en la sala de la casa desfila, uno por uno, un incipiente puñado de aspirantes a intérpretes, de todo tipo físico y edad (Carlos Barragán, Manuel Jiménez Frayre, Josué Cabrera, Iván Reyes Mundo, Alfredo H. de León, Mario D. Huerta, Arturo Adriano, José Luis Huerta, Miguel Papantla, Amaury Cobos, Adam Castillo, Ricardo Soto, Israel Ríos y Hugo Núñez) que participan en un profuso y agotador casting, ya sea recitando sus parlamentos, aprendidos o improvisados, de cara al espectador, en abiertos planos frontales con escasos reencuadres cerrados en jump-cut o apenas angulados, agudos asertos inmortales alrededor de la entrega del actor a su arte (“Sólo una actuación genuina puede absorber por completo al público”), su metafísica, su moral y sus exigencias o requerimientos indispensables (“El actor tiene que poner vida en todas las circunstancias imaginadas y en todas las acciones, hasta que haya satisfecho completamente su sentido de la verdad y hasta que haya despertado el sentimiento de realidad de sus sensaciones”), y para ilustrarles y comprobarlos posan ante un destartalado sofá rosáceo, se hincan en la orilla opuesta al medallón gigante de una dama de época, se dejan caer voluntariamente al suelo cual si de pronto se desplomaran heridos de muerte, y como si así debieran enfrentar, de manera convincente / inconvincente, su miedo de los demás, o sus sueños propios y sus esperanzas, reemprendiendo y coronando simulacros orales que pueden convertir la intriga de una hollywoodesca película infantil de éxito internacional en el melodrama revolucionario o dramononón vagamente insurreccional que se está desplegando fallido en otro pliegue del relato multívoco (“Cuando yo tenía ocho años mis padres se dieron cuenta bajando del avión que olvidaron de llevarme consigo de vacaciones... y el desierto es caluroso, a veces”), tendiéndose cual napoleónica Madame Récamier a musitar un inmortal manifiesto político petrificado por el tiempo (“La Revolución es el sentido histórico, cambia todo lo que debe ser cambiado, es igualdad pero también libertad, es tratar a los demás como seres humanos: es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, patria o muerte”) y botándose de risa en contrapunto de ser fusilado con los oídos tapados con las palmas para no ensordecer con los balazos (“Ya güey, por favor”), o bien emiten, remiten y dimiten los mismos diálogos que los supuestos revolucionarios errantes, o se anticipan a ellos, o los sustituyen como si los suplantaran o subsidiasen, haciendo que los ensayos continúen la acción exterior, con pronunciamientos cada vez más herméticos y menos intensos.
La coproducción mexicano - danesa Matar extraños / Killing Strangers (Interior XIII-CPH:DOX - Filmelab / Arhus Festival - The Danish Film Institute - Film Workshop 63 minutos, 2013), inclasificable séptimo largometraje del reputado autor total heterodoxo de 30 años Nicolás Pereda (luego de seis personalísimas superestimulantes piezas realistas laxas que culminaron con Verano de Goliat, 2010, y Los mejores temas, 2012), es el primero de sus filmes concebido, escrito, dirigido y montado al alimón con otro realizador, en este caso azaroso con el debutante danés graduado como editor pero ya realizador premiado de 27 años Jacob Secher Schulsinger (corto documental previo: Fini, 2010), a quien nuestro connacional no conocía ni personalmente ni a través de sus breves trabajos fílmicos previos en la Escuela Nacional de Cine de Copenhague, ni viceversa, pero con el que debía trabajar obligatoriamente, merced al programa experimental llamado DOX:LAB del Festival de Cine de Dinamarca, cuyo resultado podría perfectamente definirse con facilidad, de acuerdo con el crítico de cine Rafael Aviña (en Primera Fila del diario Reforma, el 21 de febrero de 2014), como “un extraño coctel” en el que caben “un relato anacrónico de tres jóvenes revolucionarios, un grupo de actores aficionados que improvisan diálogos y emociones, una pareja y un humor minimalista y crítico”, siempre “a medio camino entre Los últimos cristeros (Meyer, 2011) y La cebra (León, 2011), y en efecto, ya que esta “nueva apuesta de un cineasta atípico como Nicolás Pereda” tiene mucho, al igual que el periplo visual límite filmado por Matías Meyer, de viaje inmóvil martiritinerante que opta por el lenguaje riguroso y austero al extremo, a imagen y semejanza de la travesía por el desierto montañoso, para producir un relato desdramatizado, desmadrado y laxo que en buena medida sólo se sostiene en pie gracias a la fotografía severa de Miguel Tovar, pero también, al igual que la burla chuscorrevolucionaria concebida por Fernando Javier León Rodríguez, impone cierto sentido de lo insólito que asimismo podría declarar como advertencia o exordio “No te amuines, que es metáfora”, si bien ahora todo ello afectado por una rara e irritante, aunque un poco decepcionado embotamiento, que no sólo significa engrosamiento de los filos y puntas de un arma, su debilitamiento y el entorpecimiento de su acción, sino también su enervamiento, con cierto imprevisto coeficiente de musicalidad fílmica instantánea, casi siempre en suspenso, en secreta y paradójicamente en silencio, en parte por la escasa contribución de una atmosférica música de fondo de Bo Rande interviniendo apenas al final del film, en parte debido a la dominante interposición de una cierta lucidez embotada, como sigue.
La lucidez embotada anuncia, enuncia y nunca renuncia a sus referencias cultistas. Las enarbola. Aun antes de que aparezca ninguna imagen, ofrece de entrada, mediante letreros, el señalamiento abrupto del tema general jamás oculto o subyacente (“Sobre la Revolución Mexicana”), las claves del ejercicio dramático más bien actoral que primordialmente efectúa el film (“Se hicieron audiciones exhaustivas con actores no profesionales en busca de tres arquetipos de jóvenes para nuestra pequeña reconstrucción histórica, pero decidimos contratar a tres actores profesionales: la película es una combinación de las audiciones y la recreación histórica”) y hasta las referencias filmo-biblio-musicográficas de los fragmentos fílmicos que habrán de insertarse en el curso del relato a modo de crestomatías invasivo-ilustrativas (Una mujer dulce de Robert Bresson, 1969, y ¡Mi pobre angelito! de Chris Columbus, 1990, pero mencionadas por sus títulos en inglés, A Gentle Woman y Home Alone, aunque el de alguna de esas cintas sea originalmente en francés, guess which?), los textos que habrán de recitarse una y otra vez a cámara con o sin ecos en reverberante voz en off (Oh Revolución de Hannah Arendt, Concepto Revolución de Fidel Castro, Manual del actor de Konstantín Stanislavski) y de selectos trozos cancioneros que habrán de escucharse en la banda sonora (Revolution del álbum blanco de The Beatles, El soldado de levita cantado por Irma Vila). Con bombo y platillo, el hermetismo y su posible misterio, sus estrategias conflictivas y sus invasiones contradictorias, se deshacen desde un primer momento. ¿Por qué? ¿Por conjurada presunción explicativa, por venturosa ayuda auxiliadora, o por neutralizada mamonería confesa? O séase en términos musicales, Drei Stücke für gemischten Chor (Tres piezas para coro mixto): Zeitansage (Tiempo señalado), Kreuzworträtsel (Crucigrama / rompecabezas resuelto) y Anfeuerung (Incitación).
La lucidez embotada reflexiona con redundancia sobre la actuación en sí. Flexionándola para sí misma y colocándola en un rango meramente potencial, a través de propositivas audiciones sin fin ni buen término, fundiendo al actor con sus sombras y sus ecos o dejándose reemplazar por ellas, con lo cual cree innovar en el campo abierto de la representación. Como antes, hace apenas un cuarto de siglo irónico lo había hecho, con brillantez y soltura, el film argentino La película del rey del entonces debutante Carlos Sorín (1986), acerca de los cien ensayos actorales, ya provistos de excéntricos maquillajes y atuendos fabulescos, para interpretar la epopeya (inconclusa, presuntamente infilmable como le sucedió a un olvidado Juan Fresán a propósito de un film suspendido en 1972 que se hubiese llamado La Nueva Francia) de un tardío aventurero francés del siglo XIX (hacia 1861) que pretendió autoerigirse en Rey de la Patagonia, un proyecto fílmico sin duda con netos antecedentes en filmes conceptuales deliberados o no como los Apuntes para una Orestiada africana de Pier Paolo Pasolini (1976) o la sublime secreta terminal Pasión de Jean-Luc Godard (1982), pero allí, en el caso de la joyita sudamericana, con pie en un cineasta obsesivo y un productor reacio al desembolso, se trataba de una “bellísima comedia con héroes fracasados, donde el proceso creativo de un film conmociona y hace vibrar” y donde “el paisaje y la cámara se transforman en dos personajes más, tan inmensos como el propio cine”, al hacer “coexistir una doble ficción, con tono desmesurado y una galería de extravagantes personajes” (César Maranghello en su imprescindible Breve historia del cine argentino). Exactamente lo opuesto de Matar extraños, que ni abraza de plano ningún tipo de comedia, ni crea personajes, ni conmociona, ni hace vibrar con su onanístico hipermasoquista film conceptual o film-aborto, que no “se recrea en los surgimientos de la mirada”, sino “en constituir una disertación seudobarroca y forzada sobre el juego de la representación y sus alcances”, al situarse en las antípodas de un cine herzoguiano que no pretenda (en el sentido didáctico o filosófico), sino que sólo presente una realidad y deje que la belleza fotográfica de las imágenes conquiste el tiempo fílmico” (según la analista del lenguaje formal Adriana Bellamy, en www.filmemagazine.mx, febrero de 2013). O séase en términos musicales, Pezzo capriccioso pur cordi.
La lucidez embotada tiene algo del sentido obtuso detectado por Roland Barthes. Y pomposamente bautizado y estudiado por él como el Tercer Sentido. Es decir, se define como un postizo que es ante todo postizo de sí mismo (pastiche) y fetiche irrisorio. Es un artificio que disfraza dos veces al actor: como parte de la anécdota y como parte de la dramaturgia. Provoca una cierta emoción, una emoción-valor. No tiene acepción estética, incluye lo contrario de lo bello y el exterior mismo de esa contrariedad, su límite, su inversión, su malestar, acaso su sadismo. No propone ni desarrolla tema alguno. Sólo se sitúa de manera estructural, nada copia, nada representa. Es discontinuo, indiferente a la historia y a la significación de la historia. Se halla en un estado permanente de depleción (verbos huecos, buenos para todo y por ende para nada), en erección perpetua (aunque no concluye en el espasmo del significado). Es un acento, apenas un pliegue en la pesada capa de la información y las significaciones. Su camino político se auxilia de soluciones míticas, no contribuye a lograr entender. No destruye al relato, sino lo subvierte. Y estructura de otro modo. Lo que se redescubre no se hurta. O séase en términos musicales, Sonata para Violín y Piano en tres movimientos: Andante semplice, Intermezzo y Allegro con spirito.
La lucidez embotada ejerce una pedagogía murmurante. Con gran deliberación y muy abiertamente, no se trata llevar a sus últimas consecuencias un método fragmentario nietzscheano, sino algo más subrepticio y oblicuo: un método susurrado que a veces parece pastoso y entre dientes porque jamás ataca de manera directa y frontal, en esa curiosa película extrema que hace de la abierta visión frontal un sistema de registro casi exclusivo, prácticamente una ideología o un criterio. Y que nunca afirma nada, conformándose con ir por los lados, rodear, suponer, rebatir suavemente, urdir numerosas contradicciones para señalar y hacer evidentes otras tantas, plantear dudas tras dudas, bordear y bordar alrededor de una anécdota confusa, o prolongándose y corrigiéndose por sus orillas potenciales, con base en esos actores haciendo improvisaciones deficientes y peregrinas que nunca cesan de cercar, repetir, mostrar variaciones, diluir, tergiversar y redundar en contenidos disparados por todas partes sin excepción, aunque principalmente en la esencial, la referente a la construcción de la memoria y la creación de los mitos nacionales como parte de un proceso que involucra la imaginación ciudadana y, sin saberlo ni temerlo, el propio cine vuelto en contra de sí mismo, el cine y sus figuraciones ancestrales, acometidos como surtidores arbitrario pero muy eficaz de imágenes memorables y míticas sobre la Revolución Mexicana y sus actores. O séase en términos musicales, Tres peludios restantes para cello solo: Al taco da punta d’arco, Pizzicato y Senza arco.
La lucidez embotada funda una verdadera metafísica de la repetición en varios planos del sentido. Puesto que “la repetición será un patrón del film (como en todo el cine de Pereda), la representación (teatral y política) como operación intelectual y dramática, un dilema a resolver; la discontinuidad y continuidad entre distintos tiempos históricos, una inquietud pragmática” (Roger Koza, en el Catálogo del Tercer Festival Internacional de Cine de la UNAM, 2013), el film de Pereda-Shulsinger se apoya en todas las definiciones posibles de la palabra Repetición. Matar extraños “opera un movimiento de repetición constante del que brotan capas de ficción que se replican y se superponen unas sobre otras, Cine dentro del cine, ficción dentro de la ficción. El film es, así, una puesta en escena de la no-historia de la Revolución, al mismo tiempo que un ensayo sobre la idea misma de revolución, acompañado de citas de Hanna Arendt y los Beatles. Pereda parece exponer que la revolución no es el tiempo del cambio, sino de la repetición encarnada en las tres figuras de los revolucionarios perdidos en el desierto”, pero además, a través del trabajo en pantalla con no-actores, “su puesta en operación y su desmontaje a manera de casting”, “muestra que la creación de un nuevo tipo de actores va dirigida a producir una nueva clase de público. Así, la repetición deviene una forma de desautomatización de la percepción, de ruptura del cliché, cuyo efecto es la emancipación del espectador, la revolución de la sensación” (Sonia Rangel, en Icónica, núm. 8, primavera de 2014). De hecho, pues, los realizadores han aprovechado y explotado al límite tanto las definiciones al uso del vocablo repetición en castellano (acción de repetir, de volver a hacer o decir lo que se ha hecho o dicho, de reiterar y repasar; figura retórica consistente en repetir adrede palabras o conceptos; acto literario que en algunas universidades precedía al ejercicio secreto necesario para recibir el grado mayor; lección de hora de dicho acto; mecanismo de algunos relojes, que servía para que den la hora cuando se toca un muelle; obra artística o parte de ella repetida por el autor; acción legal que compete a uno para demandar su derecho; acción del que ha sido desposeído, obligado o condenado, contra una tercera persona que haya de reintegrarle o responderle), como su acepción particular en francés, muy común, donde repetición (répétition) es también sinónimo de práctica y ensayo escénico.
La lucidez embotada suelta frases fuera de contexto sin lograr crear otro contexto para relevarlo y revelarlo. Así quiere la discordante mancuerna Pereda-Shulsinger enfrentar valerosamente las representaciones estereotipadas del pasado revolucionario. Embistiendo con energía miope, o en definitiva a ciegas, pues quizá sólo sea para proponer nuevas representaciones estereotipadas de los mismos hechos esquemáticamente evocados desde supuestas perspectivas actuales, aunque ahora disueltas, desintegradas, sin sustento popular, desperdigadas, desparpajadas, desglosadas, incoherentes (“Usar actores no profesionales aporta autenticidad pero, en un casting, de todas formas terminas por hacer una reconstrucción que no tiene nada de auténtico. La reconstrucción en sí ya es una falsedad... Me interesaba reflexionar sobre las representaciones históricas. Suele suceder que tienen poco que ver con el pasado, se piensan más hacia el futuro”: Nicolás Pereda entrevistado por Carlos Jordán, en el suplemento Laberinto de Milenio Diario, 22 de febrero de 2014). Quiérase o no, “la belleza de la abstracción es aquí un absoluto y un método de investigación. Los discursos toman posesión de los actores y cada acción constituye una hipótesis” (Koza). Pero la propuesta fílmica, antinarrativa o narrativa, entelequia o concreción, jamás evoluciona, sólo se estanca, da vueltas mordiéndose la cola desahuciadamente graciosa, se desgasta, se desgaja, se derrumba, involuciona, desmorona y despelleja, a medida que avanza y zozobra lamentablemente, hasta desembocar en esa lamentable extinción concluyente en la que, después de tragar su comida con tortillas mojadas, Gabino da órdenes desde el off a uno de tantos subsistentes agonistas o agonizantes del sillón que han buscado desesperadamente un cuchillo bajo los cojines para mimar su autodegollamiento (“Di el texto, comenzamos, toda acción encuentra otra reacción que a su vez intensifica la primera... Vas a salir del cuarto, cuando quieras...”), a cuya voz apenas responden los seudorrevolucionarios en su infrahollywoodizado caminar infinito, el cuerpo de un borrego muerto en el paisaje árido, un toro cebú en primer plano desplumado y una inevitable fogata iluminando a los tres al abarcarlo todo con sus llamas cual eternos acordes lastimeros y sus chisporroteos proveyendo una acelerada desembocadura en la oscuridad total. O séase en términos musicales, Estructuras y Turbulencias en Re Menor para Piano: Impetuoso e feroce, Presto virtuoso y Quieto vinto.
Y la lucidez embotada era por herética elección deleitosa que se soñaba delictuosa un irreverente viaje extático del impulso desvergonzado a la evidencia de la impostura concertada.