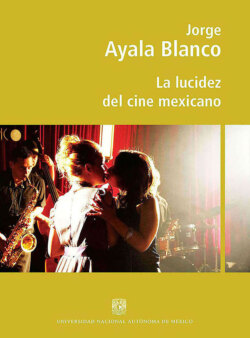Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 24
La lucidez paradisiaca
ОглавлениеEn aparente aunque ostentoso y ultrapregonado viaje de bodas (“Queremos estar solos, es nuestra luna de miel”), la joven pareja defeña formada por la bella exbailarina de raros rasgos angulosos Ana (Natalia Córdova tan grácil y jubilosa cuan inquietante) y el apuesto administrador de empresas familiares Mauricio (Raúl Méndez modelando más que moldeando su personaje), coincide durante toda su estancia en el hotel Ventanas al Mar, de la caribeña isla paradisiaca de Cozumel, con la provecta pareja madrileña integrada por la exprofesora vuelta traductora de poesía neohispánica al italiano Emma (Charo López sublime) y su multijubilado esposo expolítico Joaquín (Fernando Guillén sin pudor), celebrando su enésimo aniversario de bodas y esperando en vano la visita de su fracasado hijo neoyorquino Nico en compañía de los añorados nietos. Y coinciden tanto en la playa, donde los jóvenes sorprenden desde su arribo del aeropuerto un aparencial ahogamiento del viejo arrastrado mar adentro por una fatídica corriente traicionera, como en el restaurante al aire libre, donde ambas parejas toman sus alimentos bajo la cortesana mirada del gerente hotelero Álvaro (Antonio de la Vega) y oyendo embelesadas un reiterativo popurrí de seductores boleros de otras épocas (“Nuestro juramento” con Julio Jaramillo, “Perdón” con Daniel Santos, “No, no y no” con Los Panchos, “Obsesión” con Toña la Negra y por encima de ellos “Lágrimas negras” con el Trío Matamoros), en donde se quedarán prácticamente a solas cuando los huéspedes se retiren por el amenazante arribo de un temporal y donde entablarán una amable y discreta pero bulliciosamente afectiva amistad, tras haberse observado mutuamente, vigilado y venadeado durante largas jornadas, analizado verbalmente e incluso haberse espiado, sobre todo los españoles a los chilanguitos, a través de las muy hipotéticas barreras que separan las terrazas de sus cuartos contiguos, lugares estancos para que los viejos den acariciadora rienda suelta a los restos de su larga vida juntos y los jóvenes hagan frenéticamente el amor, en apariencia sin descanso y por no tener alguna otra cosa mejor que hacer.
Pronto se vislumbrarán y saldrán los conflictos que aquejan y guardan muy bien escondidos cada uno de los miembros de cada una de las parejas, pues Mauricio presentaba a la moralmente lastimada Ana como su esposa sin serlo y ahora está vía celular asediado por un lejano accidente de su cónyuge auténtica que lo saca de quicio, y Emma acaba de recibir los resultados de unos exámenes clínicos que le revelan con escasa esperanza de vida ante un Joaquín que aprovecha cualquier oportunidad para voyerizar a la hundida Ana e incluso meterle mano a su atractivo cuerpo al consolarla, secundando a su esposa, en un arrebato depresivo que deja a la chava momentáneamente postrada.
Para colmo, todos esos malestares habrán de entrar en crisis, profundizarse y estallar en el transcurso de una gozosa salida a bordo de una pequeña embarcación para navegar en altamar, que era una excursión aplazada durante un día a causa del temor al mal tiempo, pero que al fin fue irresponsablemente autorizada por un apresurado Álvaro que ha cedido a la insistencia del viejo Joaquín, quien habrá de conducirla y realizarla, gobernando el entusiasmo de su esposa y sus jóvenes invitados. En medio de una borrachera colectiva de vino y tequilazos, que alientan el nado sobre arrecifes de coral o en las grandes profundidades del mar abierto, y hasta el baile en la estrecha cubierta, con picaresco y arrastrado intercambio de confidencias íntimas, un Mauricio vuelto incontrolable enloquece de euforia, se rehúsa a regresar al hotel por una simple sospecha de tormenta, arroja en un arrebato las llaves de los controles de mando y, para desaprobador escándalo sobreviviente de todos, arranca los cables de la radio que los unía a la capitanía del puerto, pero reacciona aterrado en plena tempestad, desata una lancha salvavidas tipo overcraft reducido y logra convencer a una Ana histerizada de pánico que se embarque a la desesperada con él, dejando a los viejos temerosos a su suerte. Pero al llegar venturosamente sanos y salvos a la playa, en el acto de pedir un aventón automovilístico en la carretera, Ana corta definitivamente cualquier lazo sentimental con el hombre, mientras en altamar, Emma y Joaquín se preparan para lo peor, inermes y a merced de los elementos.
Ventanas al mar (Filmadora Nacional - Pancho Films - Studio C - Eficine 226, 100 minutos, 2011), excitable tercer largometraje del singular y talentoso autor completo regiomontano Jesús Mario Lozano (Así, 2005, originalísima ópera prima en la que todos los planos eran autónomos planos secuencia e invariablemente duraban 32 segundos exactos; Más allá de mí, 2008, erodrama de amistad que hizo el circuito de festivales foráneo pero aún sin estreno comercial aquí), dramatiza sobre todo y antes que nada la nefasta y funesta catálisis emocional que en dos parejas, provoca el contacto con el paraíso terrenal. Un contacto excitante, exaltado, exigente, eximio y exiguo. Un contacto amenazador amenazado que a todos pone en crisis y al borde de la muerte, pero al fin y al cabo en un contexto cultural y existencial dominado por una extraña extrañante y crítica lucidez paradisiaca, como sigue.
La lucidez paradisiaca renueva mediante un arriesgado lirismo el estudio psicológico a la mexicana. Lejos, ya muy lejos de los clásicos incallables de Bustillo Oro o de Revueltas-Gavaldón, tanto como ciertos severos límites minimalistas de cintas hiperrealistas actuales de sus compañeros de generación (tipo Párpados azules de Ernesto Contreras, 2007, o Post tenebras lux de Carlos Reygadas, 2012), lo mejor y más original del remozado estilo de Lozano se manifiesta, al igual que en Así (poco se sabe aún de Más allá de mí), cuando se prohíbe a sí mismo seguir las vías fáciles de cualquier forma de fábula, parábola o metáfora prolongada, sea o no alegórica, para sostener un realismo jamás convencional pero tampoco crudo, ni didáctico, ni documental, ni docuficcional, sino encarnado en hechos en apariencia sucesivos, armados, debiéndole mucho al gusto por el relato ramificado en varias voces, artificial, sinuoso al nivel de la secuencia y a veces del plano, inesperado en sus recovecos y circunloquios, aunque siempre apoyado en digresiones poéticas, que van de un vehemente homenaje a la formidable poeta neoleonesa mal conocida a nivel nacional Dulce María González (en especial su poemario Donde habiten los dioses y su recuento de narraciones Elogio del triángulo) a un terco tributo adicional al desatado aunque preciso bardo gaditano marítimo por excelencia tangencial Rafael Alberti (1902-1999), cuyas encendidas líneas disímiles y a veces parrafadas conjuntas tienen como propósito menos parafilosófico que literario oblicuo hacer crecer hacia el interior la anécdota y esa trama frontal y acaso pretextual pero nunca tonta, sustituyendo con creces cualquier retórica pomposa de los diálogos, a modo de resonancias de esa limpísima fotografía fervorosamente translúcida de Juan José Saravia, una inesperada música culta ahíta de efectos atmosféricos del músico escandinavo contemporáneo Fred Saboonchi, una edición de inventivas arbitrarias sin miramientos de Óscar Figueroa Jara y un sobrio diseño de producción de Ángeles Martínez, pues aquí no se trata de acometer ningún sucedáneo ni subproducto de ningún thriller aventurero de supervivencia en el mar, sino de llevar a buen puerto una película no fabulada, no parabólica y no alegórica sobre los costos de la convivencia, la comunicación amorosa, la mentira y el inevitable deterioro temporal.
La lucidez paradisiaca saca todo el partido posible del contraste entre las dos parejas. Contrastantes por sus edades, procedencias e intereses, sus conflictos tocan la estructura misma de su inserción relacional, más que social. Contrastantes en su simetría y sus intimidades en espejo, la lozanía decadente reflejándose en la decadencia lozana, por así decirlo. Contrastantes en sus ilusiones, sus ilusorias consistencias identitarias y sus contradicciones, difíciles de resolver o simplemente poner en orden, sobre todo porque caen una y otra vez, de inmediato, al interior de todos esos casos conductuales, en un círculo vicioso. Mauricio mentiroso y cobarde dando vueltas sobre sí mismo, su propia neurosis y sus negaciones / autonegaciones (“No puedo decirte que voy a irme con alguien más, eso no”). Ana herida y autohumillada dando vueltas sobre sí misma, su condición sometida (“Tu relación es entre tú y yo, de nadie más”) y su todoaceptante enamoramiento por ella idealizado y parcialmente contradictorio en su ciego romanticismo absurdo al interior de un drama amoroso (“Yo te voy a esperar, porque al estar contigo siento como si tuviera metido un río en el cuerpo”). Emma plácida y serenamente estoica dando vueltas sobre sí misma, su enfermedad declarada (“Ahora que todavía estoy contigo quiero decirte algo”) y su decaído entusiasmo deseando perpetuarse en la perpetua compañía marital (“Si el destino nos unió, ahora sólo queda dejar que venga, nos tome de la mano y nos lleve a la siguiente estación de este viaje”) o rezando como desmayada o muerta sobre arenas apartadas quasi ocultas. Joaquín solapado huidizo dando vueltas sobre sí mismo, su ruinosa actitud tan repelente como la fofez de sus abundantes carnes vencidas soñándose aún fortachonas ante el espejo (“Hoy estamos aquí tú y yo, eso tenemos”) y su abusivo espionaje de los jóvenes copuladores en la playita perdida. Personajes bastante bien motivados, impulsados, dialogados y hasta monologados psicológicamente, aunque sueltos (“Son buenos chicos, son muy simpáticos” / “Ojalá vengan, así no estaremos tan solos”), tan sueltos como si sólo intercambiaran telenovelas individualizadas. Cada quien la suya y la oprimente ignominia legítimamente fílmica para todos.
La lucidez paradisiaca aspira a una dimensión postiza convocando mitos fundacionales mayas. Por error y por ingenuidad. Para lograrlo, ahí están las verborrágicas reiteraciones especulativas del obsesivo guía de turistas (Guillermo Ríos) por impactantes cenotes con vestigios sagrados y ruinas prehispánicas, para recitar más lucidora que erudita o doctamente a la menor provocación toda una divulgativa Wikipedia oral sobre las aventuras cosmogónicas de la precortesiana diosa Itchel, con ambiciosas interpretaciones acerca de su significado y sus ambivalencias legendarias como representante de los valores de la vida y de la muerte. Para ilustrar una fehaciente ubicación en la época actual, ahí está un ubicuo trío de mucamas ceremoniosas, siempre las mismas y muy bien formaditas sólo pensando en exhibir sin lugar a dudas sus perfiles de Cabezas de Palenque que, mientras asean deshechas habitaciones postcoitum, parloteando sentencias en lengua maya, con subtítulos en castellano, cual coro helénico de parcas con huipiles blanquísimos y transportando albas sábanas inmaculadas por toda la eternidad. Y para dar infame continuidad como maldición candente a la vigencia de esas creencias milenarias, ahí está uno de los supuestos significados del relato profundísimo en su conjunto, el sentido apocalíptico que enunciaba y hacía suyo con peripatética solemnidad ebria nuestro prototipo de hipócrita joven clasemediero mexicanísimo al cansado viejo hispano también embriagado para volverlo aún más prototípico, aterrándolo: la vida como destrucción, destruir para vivir pues. Aspiración fallida, fracasada dimensión desconocida, pretensión bordeando el ridículo telúrico para visitantes españoles cultos (como de seguro no lo fueron tus antepasados) o en general para turistas internacionales ávidos de sensacionalismo pretérito shocking, vil infatuación digresiva al intangible nivel de la poesía femirresurreccional a huevo del estropicio filmado Lluvia de luna (Maryse Sistach, 2011, con la presencia protagónica también, es curioso, de la misma perturbadora guapa indefinible Natalia Córdova en los mismos parajes marítimos): sin duda una insípida promoción publicitaria de los atractivos físicos y metafísicos de la Riviera Maya en su punto más álgido, una neuralgia del trigémino fílmico a la vez que un parche poroso.
La lucidez paradisiaca incurre pese a todo en el bonitismo. Pero hay de bonitismos a bonitismos. Hay un bonitismo a fortiori embellecedor tipo Deseo de Antonio Zavala Kugler (2013) o ¿Qué le dijiste a Dios? de Teresa Suárez (2013), por calculadora opción dictada tanto por subordinado mercantilismo como por el hartazgo diferencialista (“El propio Juan Gabriel me dijo ‘Parece que algunas personas hacen cine para complacer a los extranjeros que nos quieren ver jodidos. Hacen todo por ganarse un premio’. Yo quise mostrar un país precioso, rico en tradiciones y arquitectura”: Teresa Suárez entrevistada por Jonathan Garavito, en el suplemento Primera Fila de Reforma, 17 de enero de 2014). Y hay un bonitismo denodadamente opcional como la de estas Ventanas al mar (“Es una celebración a la vida y al amor, que además tiene un escenario hermoso. Creo que en un país y un contexto en el que se habla todo el tiempo de violencia y muerte, es necesario retomar temas tan importantes como el amor y la celebración a la vida”: Jesús Mario Lozano en declaraciones a la agencia Notimex, 9 de diciembre de 2013) por búsqueda estética aunque su título sea en principio el nombre del hotel en efecto existente donde se sitúa la acción. Bonitismos con resultados diametral y radicalmente opuestos.
La lucidez paradisiaca trabaja la presencia del mar edénico hasta entrañables consecuencias expresivas. “El mar no sólo cuenta como personaje, es muchas cosas más, reflejo del inconsciente de cada uno de ellos, destino, metáfora de vida”, señala Javier Betancourt (en Proceso, 15 de diciembre de 2013). Desde el prólogo, con la mente recostada sobre una silla de playa, la tranquila vieja Emma musita en big close-up poéticos textos murmurantes en voz en off ante brisas marinas (“Un resplandor florescente ilumina el planeta sin sol: el mundo primero. Desde la azotea de un edificio asisto a un instante absoluto de inmovilidad”) y por medio de susurros más suaves que la burbujeante copa del daiquiri antillano en big close-shot a su lado (“Miles de espíritus me observan; apoyo la espalda contra el muro y ahora los cuervos se acercan desde la playa, dibujan círculos, algo se quiebra dentro”). Bombardeos de planos muy cerrados crean una extraña e intensiva tensión connotadora y alusiva, mientras visiones idílicas del tenaz movimiento marítimo se deslizan rasantes sobre la superficie turquesa de la adánica isla del Caribe quintanarrooense y las olas en leit motive azotan feroces contra la playa, o en los bordes de un fortificado rompeolas fantástico e indemne. Más pronto que tarde, ese mar de engaños verá salir a flote los conflictos y miserias de las dos parejas, cual cuerpos erotizados retozando en parcializantes imágenes sobre el agua, o haciendo cabriolas en imágenes captadas por la esplendente cinefotografía submarina, ambas dignas del metacientífico documental de investigación Azul intangible (Eréndira Valle Padilla, 2012). Y la libertad de los clavados en altamar precede a los insultos (dolorosos porque exclaman la verdad que sigue siéndolo la diga quien la diga) y la desfogante riña a puñetazos que deja al claridoso aunque frágil viejo justiciero en el suelo del yate, ese agitado yate que funge alternativamente como pista dionisiaca, apretado ring de boxeo, plataforma de suspense ebrio, prisión y flotante sarcófago faltante.
La lucidez paradisiaca hace que el drama se doblegue y concentre en una admirable economía de medios. Bastan unas cuantas secuencias compactas para poner de manifiesto los miserables secretos de los personajes, antes de volverlos conflictivamente virulentos en el navegante y sintético tramo final del film, donde se tornarán eruptivos y vindicatorios de su derrota. Y en medio de esos episodios, una sola superinventiva escena crucial que sirve como engarce, golpe de timón para definir el cambio de rumbo y definitivo definitorio clímax insospechado a media película, un decisivo largo panning lateral que va y viene, con parsimoniosa lentitud y sin cortes, desde el cuarto donde la intimidad de los viejos se disfruta en la caricia asexuada y la de los jóvenes se goza en el insaciable coito frenético sedente, cual clave de las dos formas disímiles y complementarias de la ternura amorosa celebrada por el film. Sólo para que al final, mientras la rabiosa Ana inconsolable detiene a una patrulla en la carretera, los viejos se confortan a la deriva en la borrasca, tiritantes, abrazados y sumidos, pero todavía sin arredrarse y acaso saliendo de los laberintos fantasmales que los devolvían a su miedo y a su soledad interior, en el fondo de su noche aciaga (“No dudes nunca que, después, estaré esperándote, allí donde la memoria ya no se necesite”), en tanto que el diminuto yate va empequeñeciéndose cada vez más, a dulces golpes de jump-cuts, dentro de las tinieblas de su cruel mar embravecido.
Y la lucidez paradisiaca era por acuática confabulación un sensorial apólogo sin moraleja sobre la exánime respuesta inocente ante la libertad de elección in extremis (“¿A dónde ir? Crece el océano sin agua bajo la piel”: Dulce María González).