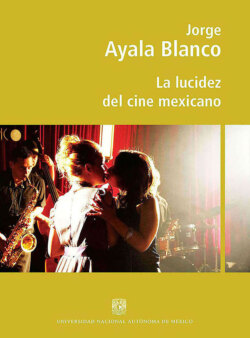Читать книгу La lucidez del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 5
La lucidez relegada
ОглавлениеBarbilindo, juvenil fuera del tiempo y bien acicalado hasta en el añorado fragor de los frentes de batalla, debatiéndose a perpetuidad dentro de un saco sublime que en todo momento le es inclemente por ser demasiado grande, el insumiso revolucionario sinaloense Rafael Buelna (Sebastián Zurita) es entrevistado a bordo de un armón de vía férrea por el servil literato-cronista futuro Martín Luis Guzmán (Andrés Montiel), un oscuro periodista retrógrado, como los de todos los diarios porfirianos o huertistas de la capital, y la contundente respuesta altiva, aunque urgente de ser aclarada de inmediato, para dejar bien asentado que él es ajeno a toda búsqueda de poder por el poder (“Mi lugar está junto a los ciudadanos” / “¿Ciudadano? Pero lleva usted puesto el uniforme” / “Le dije ciudadano, no le dije civil”), desata desde ese 1913 un sinfín de flashbacks que habrán de constituir, inadvertidamente, la casi totalidad de la cinta, que corresponden a la vida del héroe, de sus 24 años en adelante.
Para empezar, Buelna, estudiante de licenciatura en derecho, profesorcillo, poeta y aspirante a periodista, es apadrinado en sus primeros pasos como incendiario articulista provinciano en exceso impaciente (“Lanzarse a la Revolución puede ser muy caro”), por el jocundo literato cinicazo Heriberto Frías (Jorge Zárate sobreactuando a gusto), autor de la novela abruptamente citada y leída a cámara Tomochic, en la sala de redacción de El Correo de la Tarde y, faltaba más, aquí entre machos desinhibidos, en burdeles con suripantas maniáticas de chupar pirulís puntiagudos-minifálicos de cremosa cima multicolor, para hacer coro a las hijitas parroquiales al revés de un diario llamado El Monitor y a las socavadoras enseñanzas del prusiano Carl von Clausewitz reducidas a una sola máxima lugarcomunesca (“La guerra es la continuación de la política por otros medios”) en el lugar que les corresponde. Buelna acudiendo en bicicleta a la magnificente explanada de un casco de hacienda vuelto sitio ideal para las despedidas memorables a la linda prometida Luisa Sarría (Marimar Vega) ya en espera eterna de eterna mártir por la eternidad y un día (“Hasta que mi muerte nos separe”).
Más adelante, Buelna, recomendado por amistades comunes para tomar en un vagón al mismísimo candidato Francisco I. Madero (Humberto Busto) como testigo comprensivo de sus quejas (“Todos los diputados porfiristas estaban vendidos”) y ponderado moderador de sus irresponsables proyectos democráticos para los alzamientos de una revolución instantánea. Buelna, emparejando y cruzando su cochecito de motor con un gemelo suyo en un crucero para ponerse de acuerdo en la crucial decisión (“Se acabaron los alegatos, con esos pelagatos” / “Pasemos a los hechos”). Buelna en trance interruptus de ser pasado por las armas pero sarcásticamente salvado (“Luego le cuenta a sus nietos lo que yo no alcancé a ver”). Buelna confundido (“El general Buelna soy yo”) como subalterno de su ayudante por mocetón (“’ta tiernito, Buelnita”) y despreciado socarrona / socarroñamente por un rústico prietazo general aliado Juan Carrasco (Dagoberto Gama) como cualquier bravucón de cantina y cual representante de todos los mexicanos acomplejados (y cornudos) que en el país han sido ante la gente blanca de razón e instruida (“Yo vengo aquí a hablar cosas de hombres”), pero dándole al clavo premonitorio (“Ese pelo de jilote no se va a entender con nadie”). Buelna saboreando el contundente triunfo de la columna buelnista con monocorde modestia antijerárquica (“Cúbranse señores, aquí no hay nadie de respeto”) y perdonándoles la vida a sus enemigos y respetándoles sus propiedades y privilegios. Buelna sufriendo un bellicus interruptus (otro interruptus, ya haciéndose costumbrita) en plena celebración rumbosa, apenas acabando de bailar el vals “Club verde” con su esposita, orgullosamente resignada de antemano a no tener noche nupcial, en virtud de su asumido don quintaesenciadamente mexicanísimo de la feminidad abyecta-abnegada que tanto le gusta a su realizador-auteur (“Sé con quién me casé hoy, y estoy preparada para todo”), permitiendo que una velita encendida derritiera la figurilla de un generalito con espadín que adornaba su pastel de bodas.
Poco después, Buelna entendiéndose sensacional y sorprendentemente bien, y en el mismo parco lenguaje, con un ultrahuraño Emiliano Zapata (Tenoch Huerta) más que desconfiado, en el apenas accesible cuartel semiclandestino de este prócer que jamás abandonaba la mirada de borrego a medio morir y el doliente hablar pausado del infinito dolor populista (“Lamentamos pensar distinto, pero somos pueblo, y así seguiremos”). Buelna participando en la Convención de Aguascalientes y en la invasión a Palacio Nacional al lado de un burdote gigantón Pancho Villa (Enoch Leaño) de hablar golpeado, insaciable curiosidad de ranchero y discretamente distante de un reparto de semillas con filas de soldaderas y niños al pie de los vagones de vituallas, emulando a Domingo Soler, el auténtico Pancho Villa y suspendiendo por un instante sus regocijadas risotadas burlonas de indomable cerdazo. Buel-na ejerciendo sus derechos legales a designar a un intelectual liberal como jefe político en la plaza tomada de Tepic, y disintiendo una y otra vez de los abusos del poder del general Álvaro Obregón (Gustavo Sánchez Parra recio aunque subactuando por pudor mal entendido), y desobedeciendo las órdenes de permanecer acuartelado (“De usted depende la calidad de respeto que nos merezcamos”), y rebelándose instintivamente (“No es que les falte, sino hay que ponerse de acuerdo”) contra el caudillo naciente (“Es el precio”), al extremo de capturarlo y estar a un tris de fusilarlo sin siquiera un simulacro de juicio sumario. Buelna recién nombrado general brigadier por Venustiano Carranza (Raúl Méndez) en persona para motivar sin motivo las insistentemente inmotivadas intervenciones especiales de una mesera canora (Paquita la del Barrio), de un cruento guiñolesco atroz general Fierro (Ramón Medina) con la mano inmaterial bien adentro de su cabecita y de un calculador implacable Carranza, sin empacho alguno para seguir haciendo valer su neoporfiriano legalista Plan de Guadalupe por encima del agrarista radical Plan de Ayala zapatista que acababa de ser aprobado / adoptado por la Convención de todas las huestes alzadas. Buelna acorralado pero todavía enarbolando la dignidad de los ideales revolucionarios sólo respaldado por su amigo-secretario de fiel fidelidad canina el ascendente militar insurrecto Enrique Estrada (Iván Arana).
Y para acabar rapidito, Buelna previsor de su futuro post mortem en pleno levantamiento de Adolfo de la Huerta, al dejar magnánimamente en libertad a su prisionero herido el general inepto para la contienda Lázaro Cárdenas (Armando Hernández), quien sabrá agradecer más tarde ese favor recibido en su celda. Buelna en pulcro uniforme militar y muy erecto sobre su caballo, pero venadeado y muerto a tiros, casi por casualidad en su trote a través de los llanos, mediante una ametralladora apostada tras unas matas por dos soldados que no dejan de darles a sus pitillos cual si mascaran displicentes chicles. Buelna ya cadáver tan impoluto como sus atuendos y colocado sin ataúd, pero con gorra de visera encima del pecho, sobre unos cajones en medio de una estación vecinal de trenes por donde acierta a pasar un contingente de chavos soldaditos de leva entre sorprendidos y admirativos. Buelna en ausencia aunque con epitafio escrito en letras blancas, que no de oro, sobre la pantalla, estipulando que murió el 23 de enero de 1924, pero cuyos restos sólo fueron exhumados y enviados a Sinaloa lustros después por el presidente Cárdenas, para ser nombrado allí Hijo Predilecto, sin duda en espera de ser reivindicado en la memoria icónica por alguna biopic tan atenta y esforzada como ésta, cuando menos.
En Ciudadano Buelna (Cuatro Soles Films - Universidad Autónoma de Sinaloa - Gobierno Constitucional del Estado de Sinaloa - Estudios Churubusco Azteca, 110 minutos, 2012), largometraje 27 del tenaz cineasta franco-mexicano de 75 años Felipe Cazals (en la archiesquemática línea biográfica iniciada por encargo con Emiliano Zapata, 1970, y Aquellos años, 1972, pero vocacionalmente proseguida por decisión propia con Su Alteza Serenísima, 2000), con guión suyo y de Leo Eduardo Mendoza (el libretista histórico descubierto por Antonio Serrano para sus más meritorios Hidalgo, la historia jamás contada y Morelos, 2010 / 2012) que da crédito como asesor histórico al Lic. Leonardo Lomelí Villegas e incluye dentro de su bibliografía al libro Las caballerías de la Revolución: Rafael Buelna del egregio historiador José C. Valadés, cierra ilusoriamente un ambicioso tríptico en torno a la Revolución Mexicana, iniciado por su realizador con Las vueltas del citrillo (2005), sobre la época prerrevolucionaria, y proseguida por Chicogrande (2010), sobre las imaginarias hazañas / fechorías de Pancho Villa, y concluido ahora en su tercer asalto, en pos de una lucidez relegada. Relegada en múltiples sentidos: relegada por la propia trilogía acaso comenzada ignorantemente de manera indeliberada y accidental, relegada porque se autorrelega e ignora a sí misma, relegada porque desea revelar quizá con las mejores intenciones más que fallidas una figura pública e histórica prácticamente ignorada y por lo tanto relegada, relegada porque relega toda búsqueda de expresión pura y específicamente fílmica al conformarse con parecer y ser sustancialmente teleteatro recitado y proferido, relegada porque se asume como tenazmente relegante apenas antier, relegada ya que hablando con vehemencia a espectadores víctimas de nuestro sistema educativo y por ende considerados relegados e ignorantes de la verdadera Historia y lo que sigue, a secas, mañana y siempre, como sigue.
La lucidez relegada se basa en la incompletud perfecta, absoluta y todoabarcadora. Una colección de estampas deslavadas y casi desnudas sin estructura dramática ni línea narrativa. Un recuento de hechos por mero escalonamiento sin causa ni efecto. Unos inconsistentes saltos de frase declarativa para la Historia a frase declarativa para la historieta, dichas sin apenas énfasis declamatorio (a diferencia de lo que antes acostumbraba Cazals) aunque sin poder eliminar a éste por completo, mediante frases tan solemnes cuan informativas en el límite de la contundencia irreprochable. Una carita linda sin cuerpo ni órganos pensantes o de los otros (con Sebastián Zurita de imprudente pena ajena al envidiar cada vez más en cada episodio la mamoncísima TVpetulancia patriarcal de su papito Humberto). Una figura atractiva sin alma (a nivel de reedición infraventura de la vieja historieta de El pequeño sheriff de Editormex). Un desfile de fantasmones de acartonado cartabón acuartelado apenas merecedor de un blandengue Cuartelazo (Alberto Isaac, 1976) equiparable, puesto que, según la aguda y bien informada crítica Fernanda Solórzano (en Letras Libres, número 172, abril de 2013) “el casting de Ciudadano Buelna busca desdibujar la historia y poner cara a los temperamentos” (¿a quién podría ocurrírsele tamaña barbaridad, existiendo ya el Sombrero Seleccionador de Harry Potter?). Una serie de diálogos a campo-contracampo asfixiantes, hasta en el armón con el periodista despistado o con la novia de los automoribundos adioses irresistibles. Un compendio de vidas contradictorias sin libertad y reducidas a su simple destino sin rumbo ni alternativa distinta. Unos colores pálidos sin escala de tintes. Una serie de combates míseros por misericordiosamente elípticos, en punta del iceberg o en interruptus, en definitiva sin posibilidad de ser mostrados, salvo indirectamente como la elíptica toma del fuerte federal por una carga de caballería desplegándose al avanzar cual tenaza vista desde el desconcierto de los sardos apuntando desde las alturas, o como el reguero de cadáveres fotogénicamente desparramado entre vías de tren escoltando a la victoriosa caballería buelnista, o de plano como el plano sobre una mesa desplegado para que despliegue Buelnita su innata capacidad de apantallador estratega insuperable, dejando boquiabiertos y babeantes a los más ceñudos tácticos obregonistas en campaña, para dar pie a vehementes tecleados del cacofónico prosista elogioso Frías (“La población aclama / al joven vencedor”). Una geografía occidental republicana sin itinerario ni ubicación ni enlaces (Maza-tlán, Culiacán, Orendáin, Tepic, Ciudad de México, Villa de Ayala, San Blas, camino a Jalisco). Una cronología de inconsecuentes sucesiones y recuento de hechos sin consecuencias (el estudiantil 1909 en el Colegio Civil Rosales de donde fuera expulsado, los maderistas 1911 y 1912, el trágico 1913 del asesinato presidencial cuando ya había retornado al colegio, el 1914 de las cabalgatas en campaña y las disensiones en la gran convención revolucionaria, el 1920 anticarrancista-antiobregonista hasta participar en la triunfante rebelión delahuertista, el 1924 del deceso ya en obsolescente declive político), repleto de vaguedades y pavorosas lagunas, dada su retensión omnirreseñística. Un conjunto de atisbos biográficos que no llegan a configurar ni siquiera una semblanza de semblanzas a trizas o en trazos, como esa entrona tumbahombres coronela adúltera La Güera Carrasco (Elizabeth Cervantes) que literalmente se le mete en la cama al héroe (“Parece usted un muchachito”) y meses después vuelve a ofrecérsele temeraria y ya viuda resulta una dulce palomita madre de una niña de nombre Jacaranda vivazmente igualadota, o ese imprevisible general Lucio Blanco (Damián Alcázar) lleno de sorna distanciada-distanciante (“Es cierto, le estaba mintiendo”) pero con valiente y extraño apego a su odiado jefe Obregón, al grado de querer acompañarlo ante el pelotón de fusilamiento que ha ordenado su insobornable correligionario sinaloense, o de la sumisión enfermiza rayana en la gratuita traición / autotraición consentida. Una serie de apariciones y desapariciones de figurones históricos sin pertinencia ni razón ni desembocadura: como ese histriónico ideólogo zapatista Antonio Díaz Soto y Gama (Bruno Bichir divertidísimo) que hace su azaroso numerazo a punta de pistola en la Convención de Aguascalientes (“Aquí venimos honradamente”), al agraviar con desgañitada ferocidad como a un hilacho la bandera tricolor de los triunfantes criollos opresores de indios (“Somos la Revolución, ésta es una mentira histórica”) pero ante la cual termina arrodillándose con reverencia porque en ella creen todos los demás. Un rollazo de rollazos sin ilación ni probabilidad de sentido unitario. Una película-amiba, voluntariamente deslucida, voluntariosamente amorfa, divagante y rebosante de inconsistencias de ostión veleidoso. Una grandiosa obra fílmica que nunca acaba de empezar (con una primera parte jadeada) y luego jamás termina de acabar (con una farragosa segunda parte), sin nada, ni sustancial ni sustantivo, en medio.
La lucidez relegada corrobora y plasma el pasmado desarraigo de su protagonista como una búsqueda de formas nuevas para él, aunque antiquísimas y anacrónicas en derrotero de los lenguajes fílmicos. Como si lo arrastrara consigo un arrebato de autonegación visceral anterior a la autocrítica y al autocuestionamiento y al autoconocimiento genuinos, Cazals intenta acometer (y cometer) lo contrario de lo que solía hacer en su cine biográfico, desde Emiliano Zapata y Aquellos años: el destemplado desfile de héroes perfilados y petrificados en su rotonda granítica, ahíto de frases pomposas que ondea y agita pour s’épater lui-même, entre la figuración esperpéntica y el regodeo abyectamente declamatorio y anticinematográfico, más cerca de la estampita ilustradora de libros de texto escolares que de cualquier contundencia tajante y convincente, situándose al margen de todo prurito de sobriedad autoconvencida. Pero lo hace mediante una fotografía pálida hasta lo histérico enfermizo ictérico de Martín Boege (el manierista ensimismado de aquella infladísima ficción seudoizquierdista El violín de Francisco Vargas Quevedo, 2006, y aquel abominable Backyard (El traspatio) de Carlos Carrera, 2008). Merced a una edición flácida de Óscar Figueroa. Acompañándose de una música invariablemente culminante para la posteridad presente con trombonazos y golpes de cuerdas de Víctor Báez. Y desperdiciando una escrupulosa dirección de arte firmada por Lorenza Manrique que, otra vez, “en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir, de bulto bello” (como homenaje a Lope de Vega / José Bianco). El resultado será un amontonamiento de viñetas que, pese al masoquista tono menor por y para ellas elegido, nada envidian a la grandilocuencia de las que campeaban en el Zapata, el sueño del héroe de Alfonso Arau (2003). Un conglomerado de elementos armónicos y bien equilibrados aunque disímbolos y disparados hacia todas direcciones, faltándoles a todos ellos algo esencial, algún fundamento extraviado, para poder realmente convencer y emocionar.
La lucidez relegada incluye su propia parodia. Sin dificultad ni miramientos. Sí, según Orson Cazals, existió un Citizen Buelna, a quien debería rendírsele culto patrio, pero fue expulsado de la Historia Oficial por haberse peleado con el general Álvaro Obregón. Por lo tanto, reivindicado, redimido y alabado sea de entrada, pues, este Mexican Revolutionary Barbie, cuyo ojiazul retrato fílmico “privilegia la acción por la acción, y esa voluntad tiñe el conjunto con un tinte nihilista: la Revolución es vista como un torbellino sin fondo que ‘alevanta’ a sus participantes hacia un final irrisorio”, como “la viril melancolía de los héroes fatigados y todavía en pie”, para seguir destrozando “la quimera del intelectual armado” (José de la Colina suponiendo a los 79 años que hay torbellinos con fondo y aún soliviantado por lo ‘viril’ como un valor en sí mismo, en Milenio Diario, 15 de abril de 2013). Creyéndose desafiante y capaz de disculpar todas las deficiencias, los excesos y los deterioros expresivos de su aparente fluidez antienfática gracias a que arremete frontalmente contra las lagunas del Santoral Patrio, en busca del rescate de una pieza clave para sacarla del olvido, la primera película de Cazals dirigiendo en plan de senil coming-back a lo Matilde Landeta octogenaria (del cultista e inane Nocturno a Rosario, 1991, a nuestro idolátrico y aseado Nocturno a Buelnita sólo hay un paso-pasito), era también, por premonición generosa, sólo el anticipo de algún otro próximo descubrimiento patriótico, ahora sí trascendental sin duda, como por ejemplo que Emiliano Zapata era en realidad dos revolucionarios, Emil y Ano Zapata, sólo que el primero opacó al segundo por haberse peleado entre sí, qué injusticia, qué malvada injusticia con éste nuestro preclaro Ciudadano Hueva, tal como lo rebautizó José Felipe Coria (en El Financiero, 29 de abril de 2013), lamentando “esas cadavéricas tiesuras de fétidas trazado” en “un cine a veces demasiado enfermo de trascendencia”.
La lucidez relegada va edificando, labrando, destruyendo y neutralizando por todas partes los efectos de una rara sensación de desasosiego tan tenaz, tozuda, terca y valerosamente inerte cuan inocua. Una sensación de tanto ruido y pocas nueces, de tanto para nada, de parturient montes, sin remedio, que abarca tanto la supuesta acción intransigentemente revolucionaria del Ciudadano Buelna como la no-visión histórica de Buelnita como la pudrición de cualquier ideal (“Justicia pareja, sin caudillos”) entre esa confabulación de generalazos matones que le dieron en la torre a esa Revolución y a todas las posibles que ni se asomaron o permanecieron en estado apenas embrionario para acabar abortadas o cercenadas sin llegar siquiera a mostrar sus tentáculos o tientaculos libertarios. Así pues, la Revolución de las revoluciones se fue a pique por culpa de las luchas por el Poder al igual que en los verbalizados titubeos facciosos de La soldadera (José Bolaños, 1966) film basado en un guión inédito de Serguiey Eisenstein y en sus diálogos originales. Haciendo mezquinamente a un lado lúcidas posturas chuscorrevolucionarias más acerbas, tipo La cebra (Fernando Javier León Rodríguez, 2012), he aquí la sincera postura unificada de Zapata y Buelna adivinando, ellos solitos, “el fracaso de un movimiento secuestrado por los sonorenses”, en un film que, “con sus debilidades, recupera una tradición más bien refugiada en la novela de la Revolución, la del movimiento armado como un caos maquiavélico perpetrado por una generación en cuya juventud dominaba más la voluntad de destruir el pasado y hasta a sus contemporáneos que en planear un país” (el excrítico intolerante Gustavo García ya autoasumido como el heredero universal de Roger Ebert, en Nexos, núm. 424, abril de 2013). En rigor, de rebote en rebote y de parodia en ridículo, el Rafael Buelna Tenorio apodado El Granito de Oro (1890-1924) de Cazals ha sido idealizado y ungido a tal grado que vendría a ser el único revolucionario limpio (limpísimo, limpiecito, límpido, limpito, puro, claro, transparente, cristalino, prístino y nítido) que no tenía mentalidad de pusilánime demócrata pacífico-pacifista en ciernes castrado (como Madero), ni de capo del narcotráfico (al estilacho impuesto y de inmediato inmortalizado por El infierno de Luis Estrada, 2010) avant la lettre (como todos los demás). Muchas gracias, qué notición, qué privilegio, qué gran cogitación. Entre el dolor íntimo y la enfermedad del poder (“la política es un mal que no tiene remedio”), entre el voyerismo confesional y el mosaico traumático, entre la incontenible mitificación heroica del déspota ilustrado Obregón, entre el duelo por sí mismo y la melancolía contagiosa como escopetazo silencioso, entre la implosión inaudible y la asfixiada explosión del ánimo cariacontecido. Les presento el tedio en anticlímax constante de una revolución interrumpida, traicionada, irremisiblemente fracasada. Mucho gusto, ya lo conocía, ya la había padecido.
Y la lucidez relegada era por publicitaria / autopublicitaria antonomasia machista-martirológica la fatigosa historia ejemplar del Inconforme que Nunca se Rajó (“Vanguardia, sitios, sacrificios, ¿no te cansas nunca?”) porque acaso lo único que deseaba era adelantarse a los lemas del redivivo inmortal caudillo golpista español Francisco Franco (“¡Viva la muerte!”).