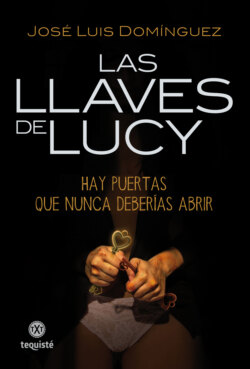Читать книгу Las llaves de Lucy - José Luis Domínguez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 7
¡CORRE, CHARLY, CORRE!
Оглавление“Palacio Negro” de Lecumberri, ciudad de México.
Jueves 19 de mayo de 2011, antes del mediodía.
Cuando reflexiono lo vivido apenas unas horas antes, me parece increíble. No logro relajarme y darme cuenta de que lo logré. Pienso que no es verdad, pero me pellizco para despertarme. Mientras voy en viaje, me perdura una sensación tan extraña, como hace años no vivía. Mis nervios todavía a flor de piel, mi adrenalina sigue a tope y no logro aquietarme.
Luego de tantos temores e inseguridades, las adversidades que vengo soportando solo me dieron más fuerzas para revelarme y mantener mi fe inquebrantable. Por eso, ahora que lo analizo todavía en caliente, veo que valió la pena tanta espera. Era solo aguardar el momento justo. Me arriesgué y jugué todo a un pleno en la ruleta del Palacio Lecumberri. Era ahora o nunca. ¡Mi vida se jugaba en esa bolilla! Y hoy gané. “Esta vez Charly le ganó a la banca”, estarán maldiciendo en el presidio.
Mientras me alejaba, revivía la “película” de un par de horas antes, meditando que, desde que ingresé al “Palacio Negro”, no había día que estallara mi cabeza pensando en alguna oportunidad de fugarme. Porque, cuando uno decide sobrevivir, debe escaparse de esa penitenciaría mugrienta, poner todos los sentidos en eso para lograr su objetivo y esfumarse. Sin embargo, esas últimas semanas, me sentía más desamparado que otras veces, con mis defensas bajas. No soportaba seguir encerrado.
Fueron más de dos meses de exprimirme los sesos, ansiando encontrar un resquicio, una falla, una oportunidad de fugarme. Pero nos controlaban en todo momento; a cada segundo. El Palacio era infranqueable. Las cámaras captaban y grababan nuestros pasos en los patios y portones, en los baños, en los pasillos de nuestras celdas. Era una cárcel clasificada de máxima seguridad. Imposible “pirárselas”. Así lo demostraba su historial: virgen e invicta durante los últimos treinta años.
El único lugar donde no había cámaras —porque se habían desmantelado temporalmente— era en el salón que estábamos remodelando en el primer piso. Pero, las habían reemplazado por ojos humanos: un equipo de guardias armados, colocados en lugares estratégicos, para que nos vigilaran en toda la jornada de trabajo en obra.
Después de mucho analizar y devanarme los sesos, creo que la había encontrado, una oportunidad, muy riesgosa, pero una posibilidad al fin. Era la primera que me parecía viable, desde que me habían metido en la prisión de Lecumberri. Sería una ocasión muy peligrosa, porque si me pescaban, adiós todos los privilegios. Me meterían en un sector especial, encerrado y con custodia permanente. Además, me perdería los almuerzos y cenas VIP y todos los demás favores que disfrutábamos junto a mis “compas” del GOB-30.
Pero esos beneficios de la obra, a esta altura de mi vida, me importaban nada. Lo que me preocupaba sobremanera —y eso era lo que verdaderamente me paralizaba— eran los cinco o diez años adicionales que me meterían, si me pescaban por intento de evasión. Y eso me ponía loco. No soportaba estar más días allí. Así que debía asumir el riesgo, porque me estaba volviendo demasiado alterado, más de lo que estoy habitualmente.
La cantidad de escombros y basura que habíamos acumulado en la obra venía disminuyendo poco a poco. Las tareas fuertes de reciclado comenzaron a menguar a partir del segundo mes. En estos días, nos destinaban a la ejecución de tareas de restauración de los elementos que fuimos retirando de la obra, porque la empresa se dedicaba a la construcción propiamente dicha y nosotros a la recuperación y limpieza de materiales y piezas antiguas. El grueso de la demolición ya la habíamos concluido.
En el patio de atrás depositaban los contenedores de materiales donde nosotros amontonábamos todos los escombros y la basura que íbamos retirando día tras día. Desde un comienzo, se decidió que la futura sala para biblioteca y otros usos se ubicarían en el primer piso. Y era desde allí, que tirábamos a los basureros de la planta baja, los restos que demolíamos o reciclábamos.
En las cajas de acero, también se descargaba lo que se obtenía de un salón contiguo, en la planta baja. El arquitecto Francis Pucci había reservado para ese lugar un área especial de restauración. Y allí trabajaba una parte del “GOB-30” que se dedicaba a recuperar y restaurar pisos de madera, ventanas, adornos, molduras, pulidos de bronce, etc. Todo lo que se descartaba iba a parar a las cajas de escombros que eran posicionadas sobre el pavimento en esos espacios estratégicos, ubicados en el patio trasero anexo al salón de restauración.
El miércoles 18 de mayo no quedaba mucho más por tirar. Los seis volquetes que habitualmente se dejaban vacíos los habíamos llenado a tope de mugre y escombros. Por lo tanto, al día siguiente, vendrían a llevárselos todos fuera del presidio. Y otro grupo de camiones volvería a reponer otra tanda, pero de vertederos vacíos.
Llegué a un acuerdo con dos cuates del otro patio que eran compañeros circunstanciales del “GOB-30”. Ellos colaborarían conmigo, a cambio de nada.
Su tarea demandaría quince segundos a lo sumo. Esos chavos se encargarían de cubrirme cuando yo les avisara, en el instante preciso.
Organicé y preparé el plan. El día “D” había sido elegido. La escena la repasé mil veces: cuando entráramos a la obra, la gente se reuniría en grupos dispersos, en el salón o en el patio trasero. Se quedarían a la espera de instrucciones que el jefe de obra les daría para realizar las tareas en la mañana o inclusive el resto del día. Todos, allí reunidos, debíamos esperar unos minutos, sin conocer a qué lugar de la obra nos destinarían para brindar apoyo.
Esa noche, miércoles 18, dormí poco y nada, por los nervios y la gran incertidumbre que tenía, rogando que todo me fuera según lo planeado. Repasé mentalmente cada detalle y los pasos a seguir. Todos los movimientos los tenía grabados en mi pensamiento, pero cualquier situación imprevista podía surgir y debía actuar en consecuencia. Todos los aspectos daban vueltas en mi cabeza, una y otra vez, buscando una posible falla. Lo único que no lograba pronosticar era lo que ocurriría en el momento crucial en el patio trasero. No podría controlar el resto de la gente y el entorno. Eso sí se me iba de las manos. Pero esta vez me tenía fe.
La noche fue un suplicio. No pude conciliar el sueño. Sufría como si estuviera operando en el lugar previsto, poniendo en marcha el plan. Pero, era la una de la mañana y no lograba dormirme. Las dos, las tres y más… Perdí la noción de cuándo cerré los ojos.
A la mañana siguiente, 19 de mayo de 2011, como todos los días y unos minutos antes de las 8:00 horas, los reos conversábamos en varios grupos en el patio de costumbre, aguardando que asomara el jefe Rosty.
A las 8:00 horas en punto llamaron. Nos ordenaron con la formación típica de escuadra y pasaron lista controlando que estuviésemos todos, pero un minuto después, el jefe García dio la alerta al jefe Rosty. ¡Faltaba uno!
—Señor García, conté 29. Creo que falta el reo Benítez, del Bloque tres —gritó un guardia.
Pero, casi inmediatamente, alguien le retrucó en voz alta:
—¡Ahí está! ¡Ahí viene el chavo!
Y vimos cómo el cuate se acercaba hacia nosotros, avanzando despacio por el patio, doblado y tomándose el vientre. Cuando se detuvo al lado nuestro, le explicó al señor García que se había retrasado en el baño. La descompostura no le permitía levantarse del inodoro. Cree que la comida de anoche le había producido semejante malestar.
—Todo en orden, jefe. El equipo está completo.
—Coincidimos, García. Por favor, lleve al convaleciente a la enfermería para atenderlo. El resto rompan fila y pueden dirigirse a la obra. Que tengan una buena jornada de trabajo.
Estando en formación, escuchábamos el ruido característico de los caños de escape de los camiones en espera. No los veíamos, porque estaban del otro lado del muro ingresando por la calle interna de la cárcel hacia al patio del fondo. Los guardias, en estado de alerta, controlaban de manera estricta el ingreso al presidio. Los camiones venían a retirar las cajas aliviadoras repletas de basura que se habían completado el día anterior, en el patio del fondo.
Todo los del GOB-30 fuimos subiendo y bajando las escaleras, atravesando el salón en construcción, para finalmente situarnos en el patio de los volquetes. Nuevamente nos separamos en pequeños grupos informales, en tanto que el jefe de obra, planilla en mano, iba armando los equipos y los distribuía en los quehaceres que había diagramado el arquitecto para ese día.
La calle interna de acceso de vehículos se comunicaba con el patio trasero a través de un gran portón. Los guardias lo abrieron y les hicieron señas a los choferes, permitiendo que estos avanzaran con sus camiones, ingresaran y dieran la vuelta en el patio del fondo. Cada chofer debía enganchar un box, cargarlo arriba del camión, y retirarse por la calle que había entrado. Al igual que los anteriores, estos volquetes habían sido modificados. Les habían soldado una chapa de acero de por lo menos cincuenta centímetros, como coronamiento superior. Esa remodelación les permitía albergar un mayor volumen de desperdicios en cada uno de ellos.
El jefe Rosty iba definiendo los grupos para arrancar las tareas esa mañana. Salió el primero y el segundo grupo de trabajo… Todos estábamos allí. Diversos equipos iban desfilando y yendo al lugar designado para iniciar su jornada.
El siguiente camión, había entrado al patio del fondo e iniciado operaciones. Era el que se llevaría el cuarto canasto repleto de basura. Lo enganchó y comenzó a accionar los pistones hidráulicos para levantarlo desde el piso y colocarlo en posición sobre su propia planchada. Luego, lo aseguraría al camión con unos ganchos especiales que se maniobraban desde el interior de la cabina del chofer. De esta forma, cada volquete se “encastraba” firmemente al vehículo sin ningún riesgo de deslizamiento, mientras los transportaban a su destino final. El próximo camión venía maniobrando para llevarse el quinto volquete.
Hice señas a mi compinche para que se pusiera en posición junto al otro cuate en la zona establecida. Las cámaras continuaban examinando y filmando todo, pero debía correr el trance. Todo el riesgo en una sola apuesta. Era un pleno en la ruleta del Palacio Lecumberri. Y solo pensar en eso me había levantado el ánimo de una forma increíble. Mi adrenalina subió a tope, así que me puse en acción y en alerta máxima.
Ante mi señal, los cuates se agruparon entre el quinto y el sexto volquete. Yo permanecía hablando con un grupito de “compas” por detrás de ellos y casi pegado a la pared.
Otro grupo de reos del GOB-30, habían comenzado su tarea y los vi salir por la puerta de la sala de restauración con varios baldes repletos de basura, cargados encima de sus hombros. Iban directo al box de materiales para descargarlos allí. Justo en el quinto volquete había quedado algo de espacio libre, en la esquina opuesta.
Los chavos que vaciaban los escombros regresaban a la sala de restauración para retomar la carga de sus baldes y repetir la operación. Sin embargo, sucedieron dos hechos que cambiaron mis planes. No podía tener tanta mala suerte. El jefe llamó a los cuates que estaban “cubriendo” mi box de desechos. Rápido debían retirarse de allí para reunirse en el lugar que él les asignaría. Primera alerta.
El guardia García precipitó el ingreso del camión número cinco que, maniobrando, intentaba posicionarse de culata. El chofer buscaba la ubicación ideal para cargar el anteúltimo basurero. Alerta final.
Casi al instante, varios chavos venían en camino a descargar sus baldes al box número cinco que en breves instantes iba a ser enganchado e izado al camión. Entonces me decidí. Me agaché detrás de los “compas” que me tapaban por delante y, antes de que se movieran al llamado del jefe Rosty, me tiré de cabeza dentro del contenedor número cinco, justo en la esquina más liberada y vacía. Me cubrí con una bolsa de plástico gris y me hice un ovillo dentro de la basura.
Mis “compas” del GOB-30 ni se dieron cuenta, porque venían charlando y riendo. Y cuatro segundos después, sentí como varios de ellos descargaban sus cubos de basura y escombros sobre mi cabeza, y me los aguanté. Extraje un pedazo de caño corrugado para pasar cables que llevaba bajo la camisa y, como pude, lo transformé en “respirador” para tomar aire de la superficie y no ahogarme. Estaba enterrado vivo, por propia decisión.
Pensé que mi corazón explotaría de lo acelerado que latía, sufriendo y aguardando que, en cualquier momento, alguien me delatara. O desde la guardia enviaran la señal por radio, avisando que me habían descubierto por las cámaras. Los minutos me acorralaban. Mi adrenalina a tope. Mi corazón a miles de pulsaciones por minuto. La angustia era total. Imaginaba la escena de un guardia cárcel escarbando por encima de mi cabeza y levantando la bolsa de plástico, gritando: «¡Ajaaá… te estabas escapando, Charly…! ¡Guardiassssss!». Especulando con que varios guardias se acercasen hasta mí, encañonando sus rifles recortados a quince centímetros de mi cabeza.
Pero, rápidamente sentí el cimbronazo del contenedor de basura que era izado por el propio camión para colocarlo en posición sobre su plataforma plana. Luego, el bamboleo típico del vertedero de desechos cuando lo bajan, los ruidos de las cadenas, los sistemas neumáticos, los encastres, fin; volquete asegurado en posición. Y yo adentro.
En todo ese período de analizar y estudiar cualquier falla en el sistema de seguridad de la prisión, no había encontrado ninguna. Siempre temía que me fueran a descubrir de cualquier forma, pero, si era inteligente, tendría una oportunidad. La idea surgió, un par de semanas antes, cuando distinguí que los chavos del control de camiones de ingreso y salida no eran lo suficientemente estrictos y precisos en el cacheo de acceso al presidio. Desde la ventana del primer piso de la obra, varias veces, los había visto y analizado cómo procedían en otras salidas y entradas de camiones. Por eso, pensaba que tal vez yo tendría éxito si lo intentaba, y sortearía mi salida de forma similar a como lo habían hecho los demás vehículos. Debía asumir mi propio riesgo y jugármela. Pero, percibí también que la rigurosidad no provenía de los procesos, sino de las personas. Los procesos se hallaban escritos, con modificaciones y ajustes cada vez más estrictos. Los guardias los conocían de memoria y al detalle. Pero, hacerlo cumplir era otra cosa. Aquí dependía de qué tan implacables fueran las personas que me tocaran en suerte, en aplicar esas normas al controlar la salida por la puerta del “Palacio Negro”. Otra vez las personas y no las reglas, eran las que definían la situación.
Los camiones entraban todos juntos en caravana y casi pegados, para alinearse y entrar rápidamente por la puerta de control principal del presidio. De ese modo, los “apretujaban” a todos de un golpe entre ambos portones. Y allí, en fila, uno tras otro, quedaban “atrapados” como las ratas en una trampera. Cuando los camiones se retiraban del patio trasero, cargados a reventar, en el control de guardia realizaban un procedimiento similar de abrir y cerrar portones lo más rápido posible. Siempre avanzando casi “enganchados” y en fila india, como si fueran un tren.
Yo viajaba de polizón y sin boleto. Y rogaba que esta vez los guardias hicieran análoga rutina, es decir, un control livianito y rápido. Rezaba para que ningún guardia detuviera por mucho tiempo los camiones y ni se les ocurriera revisar el interior de los contenedores. El piso del camión se ubicaba a por lo menos un metro y medio del nivel del pavimento. El borde superior del volquete tendría unos dos metros por sobre el piso del vehículo. Sumando ambas alturas, estábamos hablando de que el borde superior alcanzaba más o menos tres metros y medio, desde los zapatos de los guardias. Era una altura considerable, y me imaginaba bastante incómodo para que los custodios, en su mayoría fuera de estado físico, se treparan al camión como gatos para “fisgonear” dentro de los basureros y averiguar si había algo más que escombros en su interior. Para eso tenían las cámaras aéreas del control, las malditas siete cámaras ubicadas en el portón de acceso que filmaban todas en simultáneo y en distintos ángulos, manejadas por un experto en el control de mando, un maniático del joystick.
Sin saber en qué punto del recorrido de salida se hallaba “mi camión”, yo permanecí acurrucado bajo los escombros, cubierto por la bolsa de plástico y respirando por un tubito corrugado. Era mi “cordón umbilical” que me permitía seguir vivo desde allí abajo, desde las entrañas de “mamá volquete”. El ruido del caño de escape que salía por detrás del camión y yo oculto bajo los escombros no me permitían escuchar casi nada de lo que sucedía afuera.
Finalmente, el camión se movió y luego lo sentí acelerar por el movimiento y el rugido amortiguado que apenas lograba detectar del escape del motor. Durante un tiempo, siguió ese sonido continuo, por lo que supuse que estábamos avanzando a buena velocidad, sobre un camino pavimentado.
Luego de varios minutos, y en estado de total encierro, supuse que me encontraba a salvo. Asumiendo que había traspasado los muros y los portones de la cárcel, necesitaba salir a la superficie. Empujé muy despacio toda la basura que me cubría, tratando de salir por un pequeño hueco que me permitiera al menos liberar la cabeza. Me urgía respirar aire puro, directo por mi nariz y boca. Me tomé del borde con una mano, hice fuerza y pude exhibirme lo mínimo. Vi que al menos dos camiones iban detrás. Pero se habían “colado” tres automóviles en nuestra formación de caravana por la autopista. Me agaché y me escondí, hundiéndome nuevamente en la posición original. Traté de tranquilizarme. Me hallaba fuera de los límites del “Palacio Negro” de Lecumberri. Eso era lo importante. La primera etapa, la más difícil, la había sorteado. ¡Viva la fuga cabrones!
Me daba ánimo diciéndome que hasta que el guardia García no realizara el conteo al mediodía, no se enterarían de que alguien faltaba en el GOB-30. Por lo tanto, faltaban un par de horas para eso. Era la pequeña ventaja de seguridad de que disponía. «Hagamos cuenta —me decía íntimamente—. Los camiones salieron del presidio a las 8:15 horas, pongámosle máximo 8:30 horas. A las 12:00 horas del mediodía, se realiza el recuento en el patio número once. Por lo tanto, dispongo de un máximo de tres horas y media por delante, antes de que se den cuenta que falta un reo. Cuando a las doce se reúnan en el patio mis “compas” del GOB-30 y el jefe Rosty y el guardia García hagan el recuento, recién descubrirán que el empleado Charly ya no trabajará más en el equipo. Pero aún faltan unas horas para eso. Lo fundamental es que sigo en pleno escape y dispongo de un pequeño margen de seguridad. Ese tiempo se termina justo antes de que activen todas las alarmas, antes de que le avisen al Capitán; antes que envíen la alerta a la policía estatal, antes de que el “Palacio Negro” se convierta en un pandemonio; antes de que el Capitán exija mi cabeza en cualquier lugar del planeta, vivo o muerto».
En ese lapso, me proponía huir lo más lejos posible del presidio, sin que lograran atraparme ni identificarme. Serían poco menos que cuatro horas de distancia, el margen entre mi libertad definitiva o regresar al presidio otra vez. Casi cuatro horas de distancia… casi mi propia vida.
Los camiones estuvieron recorriendo muchos kilómetros por las autopistas y en todo ese lapso me di cuenta de que solo se habían detenido dos veces, supongo que algún semáforo, un cruce de avenidas o vías de ferrocarril. Pero, en esta etapa de la evasión, había perdido enteramente la noción del tiempo. ¿Cuánto faltaría para el miserable depósito de descarga de basura?
Algún tiempo después, me di cuenta de que el camión disminuyó mucho la velocidad, giró en el camino —lo imaginé por el chillido de los cauchos en el pavimento— e ingresó en un nuevo acceso, porque el vehículo inmediatamente comenzó a saltar mientras avanzaba haciendo demasiado ruido.
Desde la altura, surgí muy despacio entre los escombros y, al asomarme, noté que entrábamos con el carromato en un camino de tierra. Detrás de nuestro transporte, se formó una polvareda infernal que no permitía ver absolutamente nada. Es más, me estaba ahogando. No lograba distinguir si éramos los últimos de la caravana o había más camiones que venían detrás de nosotros. La nube de polvo no me permitía ver a más de diez metros detrás de mi tráiler.
Posteriormente volvimos a frenar. Me asomé apenas de mi caja, por entre la basura, y observé que varios guardias hacían detener la caravana para pedir a los choferes algún papel de control de ingreso. Ante la duda de que aquí también hubiera cámaras de seguridad en el control de acceso, nuevamente me cubrí bajo la basura para proteger mi vida.
Instantes después, por fin supe dónde me encontraba. Era un gigantesco depósito a cielo abierto donde aceptaban escombros, desechos y desperdicios de todo tipo. Por fin habíamos llegado. Estaba por entrar al CITRE (Centro Integral de Tratamiento de Residuos Ecológicos), así lo indicaba un cartel sobre un arco, justo encima del portón de ingreso al lugar.
Aquí descargaban los camiones que llegaban desde el presidio para vaciar la demolición que el arquitecto Francis Pucci enviaba desde su obra.
El predio, un gigantesco vaciadero, se veía protegido con un cerco perimetral de alambre tejido. Había muchos tráileres y carromatos de muchísimas empresas en espera, llenos de cajas de escombros y contenedores, que usaban este lugar para descargar sus desperdicios.
Poco a poco, esperando su turno, los camiones se colocaron en fila por una calle de acceso interna, a medida que ingresaban a este lugar. En esa caravana se alineaba mi camión número cinco. Me asomé desde mi colector de materiales, justo en el instante en que el chofer del camión parado detrás del nuestro se aproximaba caminando hacia la parte delantera. Pasó por el costado contrario, en dirección a la cabina, seguramente para hablar con “mi chofer”.
—Alex, ¿cómo va, güey? ¿Todo bien tu recorrido?
—Sí, Chano, todo bien. ¿Y tú?
—Muy bien. ¿Sabes qué? Te quería avisar que observé moverse algo arriba de tu caja de escombros. ¿Me dejas subir a ver?