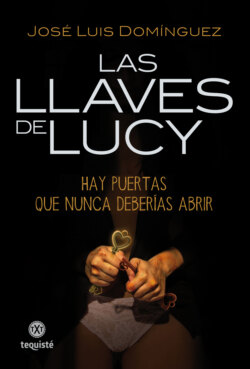Читать книгу Las llaves de Lucy - José Luis Domínguez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 8
ASUSTADO COMO UNA RATA
ОглавлениеCITRE (Centro Integral de Tratamiento de Residuos Ecológicos).
Jueves 19 de mayo de 2011, al mediodía.
—Alex, observé moverse algo arriba de tu caja de escombros. ¿Me dejas subir a ver?
—Pero sí, güey, echa un vistazo si quieres —a mí se me heló la sangre cuando alcancé a escuchar la conversación de ambos. Me acurruqué e hice fuerza para enterrarme más al fondo y tirarme más escombro encima.
—Solo que ten cuidado, Chano, en la cárcel mataron muchas ratas grandes y las tiraron con la basura. Seguro que ha quedado alguna moribunda, intentado escapar.
—¿Dices que son ratas? ¡Qué asco, Alex!, ¡les tengo una repulsión insoportable!
—Olvídate entonces, ni te molestes en subir. Cuando descargue el vertedero de escombros, la que aún esté con vida quedará sepultada y aplastada por varias toneladas de basura. No te preocupes.
—Será eso entonces, Alex, porque vi moverse plásticos y maderas sobre el borde. O era el viento, o las detestables ratas tratando de escabullirse.
—Tal vez Chano. Tal vez es lo que tú dices. ¿Y qué hacemos aquí parados? Con la fila que tenemos por delante, nos quedaremos sufriendo una eternidad en este lugar.
—Sí, Alex, esto va para largo.
—¿Por qué no te vienes a mi camión y nos tomamos unas cervezas? Y me cuentas lo de la chaparrita que conociste la noche pasada en el bar “Pintas & Nachos”.
—¿Tú invitas, güey?
—Por supuesto, Alex, súbete que tengo un par de chelas bien frías, aquí en mi refrigerador portátil.
Evidentemente, Alex aceptó la invitación y ambos se aprontaron a conversar sentados en la cabina de “mi camión”. Si yo deseaba escapar, no merecía esperar más. Era el momento. Esta era la oportunidad: saltar de “mamá volquete” y seguir escapando como si fuera una rata asustada. Pero debía pensar bien el próximo desafío. Era muy peligroso mostrarse por los costados, porque en cualquier momento los choferes me podrían detectar, si miraban por los espejos retrovisores de sus camiones.
La fila de carromatos, incluido el nuestro, aguantaba frenada sobre el camino de tierra mejorada, dentro de la gran área para residuos. En dicho lugar y paralelo al camino, un cerco alambrado hacía de límite y dividía el depósito de basura con un campo vecino.
Ni bien asomé la nariz por el box, salté con energía. Como un refusilo bajé por detrás del camión, me metí debajo de él y logré esconderme pegado a la rueda trasera dual del vehículo. Desde allí abajo, casi pegado a la tierra, surgí y miré hacia el espejo retrovisor derecho del camión. No lograba ver la cara del chofer de ese lado, pero sí entender su conversación y escuchar las carcajadas de ambos choferes. Aproveché el momento. Salí debajo del camión y rodé hacia el alambrado. Me quedé tumbado en mi nueva posición. Esperé un momento para calmarme y recuperar aliento.
Analicé los pasos a seguir; treparme era imposible, porque llamaría la atención de todo el mundo. Por eso revisé el alambrado al ras del piso y verifiqué que no estuviera amarrado a una viga de cemento inferior. ¡Bingo! No había ningún amarre contra el piso, estaba suelto. Lo más rápido que pude, desarmé un par de rombos del alambre tejido. Abrí un hueco suficientemente grande como para cruzar del otro lado y me deslicé cuerpo a tierra hacia el terreno lindero. Era el campo vecino, lleno de pastos y arbustos achaparrados. No había sembrados ni tampoco veía animales sueltos.
Persistían mi agitación y mis nervios, por el tiempo que había pasado respirando tan incómodo, tratando de captar oxígeno por el caño de luz enterrado dentro de “mamá volquete”, que me había traído sano y salvo fuera del presidio. Mi estado físico era óptimo y ya respiraba por mi boca y nariz, pero el miedo que aún sentía me producía una incertidumbre tremenda y no me permitía controlar mi respiración. Debía relajarme, tomar control de mi cuerpo y bajar mis pulsaciones, como tantas veces lo hacía en el entrenamiento del presidio. Sin embargo, en este momento, me resultaba imposible.
Una vez que traspasé el alambrado, me fui alejando y avanzando cuerpo a tierra, por un buen trecho del campo. Pero luego, a medida que iba progresando, los pastos eran más altos. Entonces decidí ponerme en cuatro “patas” para continuar más rápido. De esta forma, poco a poco, iba huyendo y escapando del depósito de basura y de los camiones que, sin saberlo, habían posibilitado un viaje gratis de polizón desde el Palacio del Capitán bulldog.
En mi huida desesperada, me di cuenta que mi altura no sobrepasaba la de los arbustos más grandes que crecieron en el campo. Luego de varios minutos, frené para recuperar el aire. Miré hacia atrás y traté de distinguir cuál era mi posición. Un breve respiro. Desde ahí observé que la fila de camiones debía encontrarse como a 300 metros de distancia. Fue mi cálculo estimado. Se mantenían en caravana, parados esperando su turno para descargar antes de pasar por la balanza de control de peso.
Escondido donde me hallaba, agudicé mis sentidos tratando de escuchar y orientarme para ubicar la vía pavimentada por la que veníamos con el camión, antes de girar al basural. Comenzaba a afectarme el cansancio, pero no era el momento de parar. Me era imprescindible avanzar, avanzar y avanzar. Tácticamente, debía seguir escapando por el campo, en cuatro patas, volando o como fuere, continuar alejándome de allí lo más rápido posible.
El ruido de la autovía se oía mejor. En realidad, era el sonido de los camiones, con su silbido y rumor característicos, al pasar a toda velocidad por la ruta, lo que me llegaba a oleadas por el viento. Entonces, me di ánimo internamente: «sigue, sigue, vas en la dirección correcta». La idea era encontrar una salida para seguir huyendo. Alejarme lo antes posible, porque mi plazo se iba extinguiendo inexorablemente. El rugido estaba ahí. Es más, hice foco y a través de los pastos obtenía una vista de los camiones circulando en ambas direcciones, bramando, repletos con sus cargas a cuestas.
Me levanté sobre mis pies e hice un alto para recuperar el aliento, entre medio de los arbustos que me ocultaban y también porque me dolían las manos y las rodillas, por la forma en que venía huyendo. Parado, estiré mis músculos para ver mejor el panorama con toda mi estatura. Giré la vista hacia atrás. Los camiones en el depósito se veían muy pequeños, quizás a una distancia de un kilómetro, más o menos.
Avancé recorriendo el campo, cada vez más fatigado. Y varios metros más adelante, encontré el alambrado que limitaba con la autopista. ¡Por fin! Cruzar ese cerco sería un juego de niños. El típico alambrado de campo, construido con los comunes siete hilos horizontales. Con separar dos de ellos con mi mano y mi pie, alcanzaba para pasar al otro lado del camino sin ninguna dificultad. Flexioné mi cuerpo y pasé mi pierna por entre los alambres espinos, mientras mantenía la separación de los hilos. Pero una de las púas del alambre se enganchó en mi espalda y, al percatarme que rompía mi ropa, me detuve. Me moví hacia atrás, hice más fuerza para abrir más los alambres y efectué un segundo intento. ¡Bien! Estaba fuera del campo. Allí había una calle de tierra, paralela a la autopista. Me detuve semioculto y vigilé con cuidado. Observé a la derecha de la carretera y todo era normal. Giré la vista hacia la izquierda y, a poco más de cien metros, vi dos patrulleros cruzados a ambos lados de la banquina, haciendo guardia y control de paso.
Regresé disparado hacia el alambrado que recién acababa de cruzar para salir del ángulo de visión de los polis. En un suspiro, sentí que mis bolas se subían hasta la garganta. Descubrir esos uniformes de la policía, con armas largas, las luces azules de la patrulla dando vueltas… tantas veces las vi venir a buscarme durante mi adolescencia, que retornaron las imágenes como una película de terror. Mi adrenalina subió a niveles estratosféricos. El pánico me invadió de nuevo. Me congelé. Me sentía como un ratoncito acorralado entre varios gatos gordos queriéndome cazar. Pero no debía quedarme congelado ahí, precisaba despabilarme. Tenía que impedir que el miedo me dominara tanto. Entonces me cacheteé la cara, como cuando me despertaban en el reformatorio en las mañanas… «despabílate chiquillo, levántate que es la hora de la ducha o te perderás el desayuno…»
Pues claro, me decía a mí mismo. ¿Qué cuernos hacía ahí quietito? Era imperioso correr y correr. Había logrado lo más difícil: saltar los muros del presidio, estar fuera del encierro. Era primordial mantener mi plan y mi energía, y continuar alejándome más y más, protegerme para que no me atraparan. Pero no parar jamás. Siempre en movimiento. Huyendo y siendo inteligente…
Concentrado y meditando mis reacciones, sentí que alguien por mi espalda tocaba mi hombro. Se me heló el alma. Me paralicé de terror. Se me detuvo el corazón. Me di vuelta lentamente, con un miedo de pánico. Al girarme temeroso, no había nadie a mi lado, solo una figura fantasmal “colgada” en el aire, gigante. No era corpórea… pero me hablaba… Entonces lo reconocí. Era la imagen etérea de Nelson Mandela que, desde el campo y suspendido en el aire, me hablaba a escasos metros: «no te olvides nunca… eres el amo de tu destino, eres el capitán de tu esperanza». Y entonces… se esfumó. Yo me quedé anonadado. Ese mensaje me sacudió y me devolvió a la realidad. Debía retomar el control y continuar mi plan.
Procurando recuperarme de esta asombrosa aparición, me agaché junto al cerco para ocultarme temporalmente y salir del ángulo de visión de los “polis”. Comencé a inhalar hondo, a cambiar el aire, varias veces, controlando mi respiración, como lo venía haciendo por años en el gimnasio de la cárcel. «¿O te has olvidado como lo hacías?», me reprochaba internamente. Calmarme y pensar qué hacer era lo que me repetía varias veces, luego del “consejo” de Mandela. Yo solo podía lograrlo. Nadie me daría órdenes ni me ayudaría a escapar. Debía ser lo suficiente astuto y, de cualquier modo, impedir que me atraparan.
Las “cuatro horas de vida” que tenía de margen, seguro que se habían extinguido. ¿Estarían los policías avisados de mi escape? ¿Tendrían una foto o un identikit mío? No lo sabía, pero tampoco me iba acercar a ellos para averiguarlo. Tendría que preparar algún plan, una movida arriesgada… pensar, pensar.
Lo primero que hice fue ponerme en movimiento. Me levanté y fui caminando arrimado al alambre del campo, en dirección contraria a los patrulleros. Recorrí un buen trecho alejándome de ellos, hasta que llegué a una calle de tierra que era el límite del campo por donde me escapé. Era muy probable que, por allí, entraran y salieran los camiones con residuos. Seguramente, era el camino que utilizó “mi camión” cuando esta mañana se dirigió al CITRE.
El paisaje que me rodeaba era rural. No había construcciones ni casas de ningún tipo en este tramo del trayecto, solo campos ondulados y arboledas aisladas de tanto en tanto. Los dos patrulleros que tapaban mi salida, formaban parte del panorama e impedían que continuara mi fuga libremente. Siguiendo la línea del alambrado, crucé la calle de tierra de entrada al basurero que formaba esquina con la carretera por la que había llegado desde el presidio. Allí me escondí entre unos arbustos. Agudicé mis percepciones y escuché el ruido característico de un motor de camión acercándose. Distinguí que el carromato venía desde el fondo para subir a la autopista. Y se acercaba hacia mí. A lo mejor vendría sin carga desde el basurero, ¿o no?
Pero ¿hacia dónde se dirigía? Si doblaba a la derecha, volvía en dirección al presidio; y si giraba a la izquierda, era el que yo necesitaba, pero me metería en la cueva del lobo. Los patrulleros me cortaban el camino con los brazos abiertos. Tenía que arriesgarme y decidir rápido. El tiempo se iba agotando velozmente. El camión venía rugiendo, lo rodeaba una nube de polvo que lo iba envolviendo a medida que se acercaba a mi posición. Crucé los dedos para que se cumplieran mis pretensiones porque necesitaba dos deseos en simultáneo: primero, que el camión girara para el lado de “la guarida del lobo” donde estaban los patrulleros; y el segundo, que el camión apareciera con una caja de desechos. Si venía sin el box, estaría frito y tendría que esperar hasta que saliera otro desde el basurero. Sería un nuevo intento; minutos menos de vida para mí.
La cuenta regresiva del mediodía iba a la velocidad del “correcaminos”. Miré el sol varias veces en la mañana y, por la posición, creí que debía ser mediodía, o un poco más. La espera se había convertido en un sufrimiento. Pero, a los pocos minutos, logré divisar las luces de un nuevo camión, avanzando envuelto en la polvareda, saltando y escupiendo hollín espeso y oloroso por el caño de escape que subía por el costado de la cabina del conductor, lanzando su pestilente contaminación al cielo.
Agazapado y guardado donde estaba, logré distinguir los ruidos de cadenas y ganchos golpeando contra la planchada trasera de un camión. Me preparé como si fuera a salir en una carrera de cien metros llanos, porque debía saltar disparado hacia el sector trasero del camión y treparme a él una vez que cruzara frente a mí. Antes de subirme, necesitaba advertir si el camión traía un vertedero de materiales. De lo contrario, debería esperar el “próximo taxi”.
Ya lo tenía casi enfrente. Cubrí mi nariz con un pedazo de manga del mameluco que llevaba puesto y aspiré una bocanada de aire y la aguanté en mis pulmones. El polvo concentrado en la atmósfera era un infierno. Apenas veía el camión, cuando lo escuché frenar antes de subir a la ruta. Me trepé al paragolpes trasero y, como una garrapata, me sostuve agazapado. Con la nube que había, el chofer ni en broma podía ver por los espejos retrovisores. Por lo tanto, no me detectaría.
Debí esperar unos segundos para ver hacia dónde giraba. Él también estaba ciego. La polvareda le tapaba la visión y no podía arriesgarse a ingresar a la autopista y que se lo llevara alguien puesto. Debía detenerse unos segundos, hasta que se despejara la nube de polvo y tuviera visibilidad.
¡El muy cabrón me cagó! Giró hacia la derecha y retomó el camino rumbo al Presidio de Lecumberri. Justo en el punto en que estaba doblando en la carretera, me dejé caer antes de que tomara velocidad y reculé a mi escondite, condenando al hijo de perra. No tenía la culpa, pero me jodió. Debía esperar el próximo “bus” que me alejara de allí.
Al cabo de unos minutos, detecté que un camión se acercaba, giraba y entraba por “mi calle” cargado de basura y derecho al fondo a descargar su mercancía en el vaciadero. En un santiamén percibí el traqueteo de los camiones. Estaba al acecho y me di cuenta de que se acercaba un carromato gigante desde el fondo. Los choferes intercambiaban saludos con luces y bocinazos. Uno salía y el otro entraba.
Mi suerte se iba agotando y las horas también. Rogué nuevamente para que se cumplieran mis dos deseos. El camión que salía frenó antes de entrar al cruce; igual procedimiento que el anterior. Vi su volquete. «¡Vamos!», grité—. Trepé al paragolpes y me agarré fuerte para no caerme. Supliqué que virara a la izquierda. Lo imploré con todas mis fuerzas. Cerré los ojos y repetí en voz baja rezando: «por favor, por favor, sácame de aquí. No seas chingón y dobla hacia la izquierda. Vamos hazlo, hazlo». Y sucedió. El milagro sucedió, y giró como le rogué.
Montado y asegurado en el paragolpes trasero, con la mano libre que conservaba disponible, cerré el puño derecho por un instante y repetí: «sí, sí, sí, cabrón. Ahora sí. Ahora siiií».
El camión subió a la carretera y, protegido aún con el polvo que levantaba al salir de la calle de tierra, en un ambiente irrespirable, salí de abajo. Me apoyé en el paragolpes trasero, trepé como un gato y me incrusté de cabeza en el colector de escombros. El viejo carromato enderezaba sus ruedas y recorría la autopista en dirección de “los polis”. Apenas unos segundos después, mi transporte comenzó a desacelerar hasta que finalmente frenó, justo ante el control policial.
Acurrucado en el fondo de la caja radicalmente vacía, me hice un ovillo y me encogí en un rincón como si fuera una “piedrita”. El camión se detuvo.
—Buenos días. Policía caminera. Documentos suyos y del vehículo.
—Aquí tiene, agente.
—¿Autorización de transporte?
—Tome, por favor.
—¿Qué lleva en el vertedero? —le preguntó el agente.