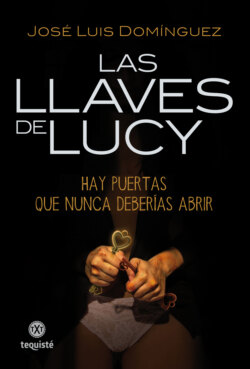Читать книгу Las llaves de Lucy - José Luis Domínguez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 9
UN VOLQUETE DEL INFIERNO
ОглавлениеPueblo de San Francisco, México.
Jueves 19 de mayo de 2011, pasado el mediodía.
Al escuchar al “poli”, se me subió el corazón a la garganta. Traté de fundirme con el piso de acero, en el fondo de la caja de basura. “Mamá volquete” se estaba transformando en mi transporte de locomoción favorito. En el primer trayecto, sepultado vivo, sin aire y sin ver la luz. Y ahora, todo lo opuesto: sin ninguna protección, con todo el sol y el cielo a la vista, sin nada a donde esconderme. Solo un pedazo de cartón mugriento que había quedado pegoteado al piso, con el que intenté cubrirme lo que pude. Paradojas del destino.
—Buenos días. Documentación del camión.
—Aquí puede verlos —le contestó el chofer, mientras yo escuchaba la conversación, desde un lugar privilegiado.
—¿Qué lleva en el colector de alivio?
—Está vacío oficial, recién descargué en el CITRE.
—¿Permiso para transportar desperdicios?
—Sírvase oficial, hace un mes lo actualicé.
—¿De dónde viene?
—Del depósito de basura, le acabo de explicar recién.
—¿Y hacia dónde se dirige?
—Al próximo pueblo. Debo reparar el camión para continuar mi trabajo. Se aflojó uno de los ganchos del volquete. Debo reforzar la soldadura.
—Bueno. Le devuelvo sus documentos. Está todo en regla. Circule despacio que hay controles de ruta más adelante. Buenos días.
—Buenos días.
Y arrancó. Mi corazón también. Volví a respirar. No sabía la hora exacta, pero al menos volvía a estar en movimiento y en camino, alejándome del Palacio de Lecumberri y de los “polis”.
Luego de varios kilómetros en marcha, distinguí por el traqueteo que el camión comenzaba a rebotar sobre una calle. Al disminuir la velocidad y por los saltos, vi que se estaba metiendo por la colectora de tierra, anexa a la autopista principal. Asomado apenas, observé, más adelante, un gran cartel indicando “Taller mecánico”, y diferentes carromatos estacionados en la calle, frente al lugar de mantenimiento.
Mi chofer no había mentido. Su camión debía ejecutar una reparación. Por mi parte, era prioritario que me bajase del móvil rápidamente, antes de aproximarnos al taller. Era crucial que no notaran que saltaba del volquete o me viesen surgir por allí de la nada. Aproveché de nuevo el polvo que levantaba el camión para bajarme antes de que frenara, sin que lo notara el conductor. Tampoco había “moros en la costa”, como decía mi abuela. La poca gente que circulaba por la calle se veía ocupada en sus propios pensamientos.
Justo unos metros antes de detenerse, me tiré del camión al verme cerca del objetivo. Atravesé la senda corriendo y me posicioné de la mano contraria. Prosperé vagando como si nada, en la misma dirección, confundiéndome como cualquier otra persona que camina por la calle, simulando ser un lugareño o trabajador. Me fui alejando del taller y del camión y, a la distancia, pude ver una estación de combustible. Entonces apresuré el paso. Cuando estuve sobre la calle de acceso, ingresé por detrás. Busqué los baños, me lavé rápidamente la cara y las manos, y me acomodé el cabello lo mejor posible. Traté de ponerme lo más “normal” que pude, como si fuera un trabajador de la construcción, con su ropa manchada por el trabajo diario. Hurgué en mis bolsillos del mameluco; todavía escondía el dinero que había traído de la cárcel, unos pocos billetes y monedas.
Entre medio del edificio principal de la estación y los sanitarios, había una cabina telefónica. Miré a mí alrededor y no había gente merodeando por ese lugar en aquel momento, así que avancé más sereno. Tomé el teléfono e hice la llamada. Me atendió una operadora.
—Cobro revertido, por favor —le solicité.
—Aguarde un segundo que confirmo. No me corte —y enseguida me transfirió la llamada.
—Hola, ¿cómo estás?
—¿Eres tú?
—Sí, el mismo.
—¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! —repetía sollozando— ¿Dónde estás?
—Fuera del Palacio. Luego te contaré. Perdona, pero no tengo tiempo. Por favor, llama a Pancho y que se contacte con algún amigo y lo envíe a rescatarme.
—¿Y dónde estás?
—En las afueras de un pueblito que se llama Santa Lucía. En una estación de combustible Pemex, sobre la interestatal (IE) 176. Justo a cien metros de aquí, hay un cartel de bienvenida al pueblo sobre la vía principal. Anota por favor.
—Sí, sí, estoy anotando. ¿Y cómo te va a ubicar si no te conoce el chavo?
—No importa, llama al primo y dile que ese chavo se apure y venga volando a buscarme, que tal vez no encuentre a nadie aquí, si no lo hace urgente. Si no se apura, tú y yo es probable que no nos volvamos a ver. Dile que se estacione enfrente de la Pemex, pero a cien metros antes o después. No enfrente. A cien metros antes o pasando. ¿Entendiste?
—Sí.
—Muy bien. Que venga vestido con ropa sucia de albañil y que en la caja de la camioneta coloque unas maderas, palas, baldes, unos pocos ladrillos, como si fuera un constructor que hace chambas. ¿Estás anotando todo?
—Sí, descuida. Voy apuntando.
—Le explicas que estacione donde te indiqué, que levante el capó como si hubiera tenido una avería o se le hubiera descompuesto el motor. Yo iré a su encuentro.
—Anota y dile que la contraseña será: “Charito, la de ojos negros”. ¿Apuntaste?
—Sí. Todo. En cuanto veas la camioneta te arrimarás y le dirás tu frase: “¿Conoces a Charito, la de ojos negros?
—Eso es. Muy bien hermanita.
—Asegúrate que Pancho le transmita al güey todo lo que te acabo de detallar. Ah… que me traiga una muda de ropa limpia y holgada. Conoces mi estatura, sigo igual. Solo más musculoso y ancho de espaldas. Eso es todo. Gracias.
—Bueno, me alegro que estés ahí. Ahora organizo todo y luego me contarás. Cuídate, por favor.
—Claro, hermanita. Si todo sale bien, pronto nos volveremos a ver. Adiós.
La Estación Pemex fue concebida para abastecer a los agricultores del pueblo. Por ese motivo, se había construido estratégicamente en esa ubicación, rodeada de campos agrícolas y ganaderos. Santa Lucía era un pueblito rural, a un par de kilómetros de allí.
Analizando la situación, podría decir que iba hacia la tercera etapa de la fuga. Se había puesto en marcha esta instancia. Debía esperar en la estación de servicios sin que se notara mi presencia. Mi aguante se haría eterno, pero debía controlar mi ansiedad y mis nervios. Para mayor seguridad, me alejé de los sanitarios y del ingreso de vehículos que llegaban a la isla central de carga donde había seis surtidores de combustible.
Miré el cielo y, en función de la posición del sol, traté de imaginarme qué hora sería. Estaba bien alto y poco más que vertical. Por la tanto, seguro había pasado la hora del mediodía. Imaginé que, en el Palacio, debía haber un caos monumental, apoteótico, como si hubiera caído una bomba en la mismísima oficina del Capitán Pierre Arnoux. Las sirenas y alarmas del presidio debían haber saltado y enloquecido a todo el mundo. Me imaginé un desconcierto gigantesco. Debían estar buscándome por todo el estado.
Era la instancia de mayor peligro. Se habían acabado mis “cuatro horas de vida”. Se había agotado el plazo. Los perros me venían mordiendo los talones. Se había terminado mi margen. De allí en más, caminaría siempre al borde de un precipicio, sobre un piso con brasas. Pero huyendo siempre, hasta esconderme un buen tiempo. Luego tendría oportunidad de repensar mi próxima etapa de la fuga. “Eres el capitán de tu destino”. ¡Gracias Mandela! No me olvidaré de tu consejo.
Seguía contando los minutos, allí en la estación Pemex. Me ubiqué bajo un árbol, sentado en una piedra, a un costado de los sanitarios mirando la ruta, pero sin estar expuesto a que alguien pasara y me viera. Especialmente, la policía. El tiempo se hacía interminable. Mi espera aguardando al “compa” de Pancho era una tortura. ¿Por qué tardaba tanto? Los nervios me seguían destrozando.
Dos camionetas habían pasado frente a la estación a baja velocidad, pero ninguna se detuvo. ¿Y si alguna de las dos era la que venía a buscarme? ¿No se habrá desorientado? ¡Que lo parió! ¿Habrá entendido Pancho todas las instrucciones que le indicó mi hermanita? Tendría que haberle dicho que el cuate pusiera una tabla o tablón en la caja de la camioneta montada encima de la cabina, así rápidamente al verla pasar yo me daría cuenta de que esa era “la señal”, que esa era la camioneta enviada por Pancho.
Soy un estúpido. Maldita y re maldita sea. ¿Cómo se me pasó?
Un rato después, noté que una camioneta venía a baja velocidad de la mano de enfrente. Fue frenando lentamente. Se detuvo. Por unos minutos, permanecí escondido y vi todos sus movimientos. No quería precipitarme y salir a su encuentro, a pesar de la desesperación que tenía por seguir huyendo. Quería salir corriendo a la chata, pero debía ser precavido. Aguardé quieto sin moverme y observé a ver quién bajaba. El hombre descendió, iba y venía. Estaba vestido con un mameluco y un sombrero para protegerse del sol. Llevaba puestos anteojos oscuros. Se dirigió hacia el capó e intentó levantarlo. Le resultaba difícil, pero al fin logró elevarlo y trabarlo. Caminó hacia atrás y regresó con una herramienta y creo que con un pedazo de cable o alambre. Apoyó su pie en el paragolpes, inclinó el cuerpo y se metió un tercio dentro del motor, seguramente intentando repararlo.
Segundos después, salió de abajo del capó, giró y observó en dirección de la estación Pemex, mientras se secaba su frente con un pañuelo o trapo. Ya no aguantaba más la espera. Me arriesgué y salí a investigar.
El cuate saltaba entre su motor y su batea de materiales. Me di cuenta de que estaba nervioso, inquieto. Iba y venía. ¿Sería el cuate que había enviado Pancho? Me acerqué a la banquina y caminé doscientos metros distanciándome de la estación y de la camioneta. Me alejé por el único trayecto en que avanzaba la pick up. Cuando conseguí ese tramo prudencial, crucé el camino y retomé por la banquina de enfrente, procurando que piensen que vengo deambulando desde lejos, de cualquier lugar distante. Ya estaba del lado de la camioneta, iba caminando con cautela. El güey proseguía metido de cabeza bajo el capó. ¿Actúa muy bien o tendrá un problema de verdad?
Pasé a su lado y seguí sin detenerme. No me vio porque estaba metido en el motor. Di un repaso a su caja y vi en el interior que cargaba unos baldes, tachos, herramientas de obra y hasta una bolsa de cemento y otra de arena. Debía ser el conocido de Pancho, no había duda.
Regresé y encaré al chavo:
—Hola campeón, estoy desorientado y no sé si tú eres de por aquí. Estoy tratando de localizar a una chaparra. Por casualidad, ¿conoces donde vive “Charito, la de ojos negros”?
El personaje, saliendo debajo del capó me sorprendió y me encaró:
—Parece que hoy es tu día de suerte, “primo”, porque yo soy “Charito, la de ojos negros”. ¡Qué casualidad! Ah…y te manda saludos Pancho.
—Pe… pe... pero… ¡eres una mujer! —le respondí sorprendido.
—¿Y a quién esperabas, primo? ¿A un extraterrestre que te pasara a buscar con su platillo volador?
—Eh… es… no, no, por supuesto. Pensé que era un macho el que me enviaba Pancho. Eh… quiero decir que pensé que tú eras un varón. Con ese mameluco y tu pelo corto, y con los materiales de obra ahí atrás y todo eso… Desde la estación de servicio de enfrente, supuse que eras un chavo.
—Pues supusiste mal. ¿O estabas viendo otro canal de TV?
Entonces se sacó el sombrero, retiró una gomita que sujetaba su cabello recogido y revoleó al viento su atractiva melena de cabello negro y brillante.
—¿Y ahora que te parezco, primo? Qué raro que cuando pasaste no viste mi culito redondo y parado. Todos me lo admiran en la obra, cuando trabajo en mis chambas. —¿Tienes los ojos atrofiados? ¿O no logras distinguir mis curvas de mujer, a pesar del mameluco?
—Pue... pue... pues claro, claro, una mujer. Te veo una mujer bien puesta —le respondí aun sorprendido, porque no era lo que esperaba y por la forma segura en que se desenvolvía conmigo.
—Ni lo dudes por un segundo, primo, que estoy bien puesta. ¿O quieres probarme, güey? Si te parece, conozco un lugar tranquilo lindante del pueblo y te muestro lo que hay aquí debajo del “uniforme”.
Asombrado y sorprendido con semejante desconcierto, le arrebaté el sombrero, me lo calcé y, apurado, me lancé de cabeza dentro de la cabina de la camioneta, del lado del acompañante. La mujer del mameluco no entendía nada, pero me dejó seguir.
¿Una mujer? —meditaba para mis adentros—. El pinche güey de Pancho me había enviado una mujer a sacarme de aquí. Pero será mal nacido el hijo de su madre. Tantos chavos por ahí al pedo y me manda una chaparra. Es un condenado cabronazo. ¿Qué mierda sabe una mujer para huir y ocultarme? Ya no tengo alternativa. Es lo que hay. Y encima, la camioneta es una chatarra vieja. Espero que no nos quedemos atascados y eso nos impida salir de aquí.
Desde la ventanilla le grité:
—Vamos hacia adelante mujer, rajémonos de aquí ahora mismo.
Metida aun debajo del capó, asomó su cabeza por un costado y me respondió:
—Bueno, primo, nos estamos yendo. No te pongas nervioso. Espera un momento que termino con esto.
La veía por el parabrisas, cuando bajó del paragolpes y se paró frente a su camioneta. En un santiamén se recogió su cabello. Se lo ató con la gomita y, mágicamente, sacó una gorra con visera que escondía en el bolsillo trasero de su mameluco. Guardó toda su melena bajo su gorra y otra vez en acción.
Pretendía cerrar el capó y no podía porque se había trabado. Hizo varios movimientos ensayando levantar y cerrar el capó, pero sin resultados. «De esa forma no podremos salir», —me dije yo. Charito dejó el capó como estaba y pasó por mi costado caminando hacia el fondo de la “cacharra”, seguramente buscando alguna herramienta o elemento similar para destrabar el resorte y bajar la tapa.
—¡Apúrate, mujer! —le grité desde la cabina, cuando ella rebuscaba en el fondo—, que tengo los perros mordiendo mis talones.
En ese momento, la vi que regresaba por el lateral. Se plantó al lado de mi ventanilla, abrió la puerta y la cojonuda me lanzó:
—Escucha, gallito, no tanto grito, que todavía no hubo hombre que domara a esta “Chaparrita de ojos negros”. Segundo, si quieres irte rápido —continuó—, levanta tu culito marcado y musculoso y ven a ayudarme a cerrar el capó. Y tercero, no cacarees tanto, gallito, que tus huevitos son muy poca cosa para esta sartén. ¿Te queda claro? —y se fue.
«¡Híjole, qué mujer! ¡Qué pelotas tiene la cojonuda! Será mejor que me baje y la ayude, de lo contrario, jamás nos iremos de aquí».
A la puerta de la camioneta le faltaba la manija desde adentro. «¡Qué chatarra de porquería, por Dios!». Entonces bajé el vidrio para pasar la mano y abrirla desde afuera, pero en ese instante me quedé congelado de miedo. Mis recientemente rebautizados “huevitos” se me subieron nuevamente a la garganta. Levanté desesperadamente el vidrio y, en simultáneo, vi por el espejo retrovisor estacionarse detrás de nosotros un patrullero con sus temibles luces azules girando. Un policía se bajó y fue caminando a “cien kilómetros por hora” para pasar rasante a mi puerta.
Con un rápido reflejo me hice el dormido. Recliné mi cabeza contra la ventana y coloqué el sombrero de paja tapando mi cara, como si llevara durmiendo varias horas.
—Buenas tardes señora. ¿La podemos ayudar?
—No se moleste oficial, estaba finalizando.
—¿Qué le pasó señora?
—Veníamos por la ruta y de golpe se apagó el motor. Nos dejó tirados aquí. Al abrir el capó, descubrí que se había salido la manguera de combustible. Por suerte no se había roto. La volví a enchufar y la apreté con alambre, y listo.
—¿A qué se dedica?
—¿Y usted qué cree? ¿Le parezco que con esta ropa hago de estríper en algún local nocturno?
«Pero qué pendeja desubicada —me digo—, cómo le va a responder así esa chingada al oficial. Cierra la boca mujer, por Dios, y rajémonos pronto de aquí».
—Perdón, ¿cómo dice, señora? —le repreguntó el agente con voz sorprendida.
—No, oficial, le explicaba que con esta ropa me dedico a chambas de construcción, en el pueblo o donde me necesiten.
—¿Y el fulano que está adentro?
—Es mi asistente. Estuvo descompuesto anoche y no pegó un ojo. Con el traqueteo de la chata, se quedó dormido como un bebé.
—¿Hacia dónde se dirigía, señora?
—Tengo que ver a un cliente en el próximo pueblo. Vive en el campo de aquí a unos diez kilómetros, más o menos. Debo ver el trabajo que hay que hacer para pasarle un presupuesto.
—¿Y cómo dijo que se llamaba?
—¿Quién, mi cliente?
—No, el pueblo.
—Ah, el pueblo, se llama Santa Lucía.
—¿Y su cliente?
—No se lo dije, porque recién me lo pregunta.
—Pues entonces se lo estoy preguntando. Dígamelo.
—Solo conozco su nombre de pila o apodo; se llama George, don George.
—¿Y dónde dijo que vive?
—¿Quién… yo o George?
—No, usted.
—Yo vivo en el poblado de Itzel.
—¿Y hasta aquí viene?
—Oficial, el trabajo está muy escaso y difícil. Viajamos a donde sea, con tal de conseguir una changuita para vivir, allá vamos.
Desde la cabina, no veía lo que hacían los “polis” y la chaparrita. Al permanecer el capó abierto, me impedía la visión, pero escuchaba casi todo el interrogatorio. Acorralado allí, en el asiento, transpiraba sudor frío y temblaba de miedo. Estos oficiales cabrones la intentaban acorralar para que se pisara con el interrogatorio, pero la chaparra persistía su defensa con uñas y dientes. ¡Una tigresa, la chava!
—Registros de la camioneta y sus documentos, por favor, señora.
—Sí, como no oficial.
Se me paralizó el corazón. Contuve la respiración, esperando que, en cualquier coyuntura, se abriera la puerta para buscar los papeles con los “polis” pegados a su espalda.
Los renombrados huevitos volvieron a tomar protagonismo, los sentía subiéndose otra vez a mi garganta. En cuanto abriera la camioneta para buscar los papeles en la guantera, yo estaría muerto. Al descubrirme sin documentos, los polis —seguro con mis fotos encima del patrullero— me identificarían de inmediato. Y estaría bien fregado. ¡Qué cabrones!
—Aquí tiene oficial —escuché por fin y mi alma volvió al cuerpo.
—A ver… —y luego de unos instantes—. Bueno, señora, todo está en orden. Prosiga. Suerte con su trabajo.
—Oficial ¿Le puedo pedir un favor? ¿No me ayuda con el capó, que no logro cerrarlo?
—Pero por supuesto, apártese a un lado, por favor. Nosotros nos encargaremos. No permitiremos que se lastime.
—Leonardo, tú que eres más alto, levanta a tope el capó, que yo destrabo aquí.
—Esto está oxidado, señora, por eso no baja. ¿Tendrá en la caja algún martillo o un palo para destrabar el resorte de la bisagra?
—Sí, oficial.
—José Manuel, acompaña a la señora y ayúdala a ver si encuentra la herramienta.
—Ok, Leonardo.
—Ven acompáñame, José Manuel. Yo me inclinaré dentro de la caja; tú sujétame para que no me caiga. ¿De acuerdo?
—Sí, señora. —José Manuel, sujétame fuerte y no me dejes caer.
—Por supuesto, señora, yo la sostengo.
Charito hizo como si perdiera el equilibrio y actuó exageradamente; ejercitó sus meneos de “colita” en la cara, delante de sus ojos. Le movió sus pompis sobre el rostro. No le hacía falta verlo, al pobre oficial José Manuel. Lo imaginaba retorciendo sus ojos y lo duro que se le habría puesto “su amiguito” ante sus balanceos.
—¡Mamacita, que pompis más bonitas! —le escuchó susurrar.
—Perdón… ¿qué fue lo que dijiste, José Manuel? —lo encaró.
—Que… que… despacito, señora, que yo la sujeto. Busque confiada que la sostengo perfecto.
—Te había entendido otra cosa. ¡Eres todo un caballero, José Manuel! Aguarda, ya vi el martillo, lo tengo. ¿Puedes ayudarme a bajar?
—Oficial Leonardo —le gritó—, aquí conseguimos la herramienta —y cuando se dio vuelta comprobó la cara del pobre José Manuel. Su rostro ardiente como un hierro, y abajo ídem. Se había empalmado y no podía ocultar el bulto en su pantalón. El pobre transpiraba porque no podía disimularlo.
—Leonardo, sujeta el capó bien arriba, que no se te venga encima. Le voy a destrabar el pestillo, a ver si logro aflojarlo.
—Luego de darle unos golpes:
—Listo, Leonardo, lo tenemos. Ahora que aflojó, puedes bajar el capó con cuidado.
—Voy a tener que arreglar eso, oficial. Sino definitivamente estaré en problemas.
—Seguro, señora. En esta oportunidad le solucionamos el inconveniente. Pero le recomendamos que, cuando pueda, vaya a un taller para remediar esto. La próxima vez, usted sola no lo podrá cerrar. Buena suerte.
—Gracias por la ayuda, oficiales.
La chaparrita trepó a la camioneta, se sentó a mi lado y la puso en marcha.
—No te salgas desesperada. Mueve despacio la chata, sin ninguna prisa, y sube al pavimento como si tal cosa. Acelera normal —yo simulaba dormir con el sombrero en la misma posición de los últimos minutos, mientras le hablaba a Charito.
—Cálmate, primo, sé cómo proceder.
—Verifica por el espejo —le pedí— a ver qué hacen esos cabrones. ¿Nos acechan?
—No. No nos acosan, pero se están moviendo. Aguarda, acaban de subir a la ruta y avanzan en nuestro sentido.
—Son unos cabrones insoportables. ¿Me habrán reconocido?
—Un momento. Relájate. Acaban de girar. Están ingresando en la estación Pemex.
—Listo. Uff… Cambiaron de idea —me incorporé, me saqué el sombrero y dejé de simular—. Gracias por sacarnos de aquí. ¿Cómo te llamas?
—Mayalén, primo.
—¿Mayalén? No había escuchado ese nombre tan exótico. ¿De dónde proviene?
—Es de nuestros ancestros mayas. De nuestro país. ¿Y tú cómo te llamas, primo?
—Por las dudas, para no involucrarte en nada, sígueme llamando “primo”.
—Déjate de joder. ¿Qué nombre es ese? Inventa cualquier nombre.
—No se me cae ninguno…
—Descuida, ya lo tengo. El señor te bautiza en este acto: “huevitos” —me respondió Mayalén riendo—. Oh… perdón “primo” por lo que dije antes, pero te pusiste muy “alteradito” conmigo. Y por si no te diste cuenta, te estoy ayudando. ¿O qué crees? No soy tu sirvienta. Te vengo a hacer un favor en esto, hasta que te entregue a Pancho. Y después… “si te he visto no me acuerdo” —me contestó con cara seria.
—Disculpa, soy un menso. Esta fuga me ha puesto más loco que una cabra, con un estado de excitación que exploto. Tengo los nervios de punta y salto como leche hervida ante cualquier cosa.
—Te entiendo, pero me importan un coñazo tus nervios. No tengo por qué aguantarme tus pendejadas. Ni que te hubieran aplicado mil voltios.
—Discúlpame por la contestación. No te lo mereces. Estás dándome un gran apoyo. Eres muy buena en esto.
—Escucha, tengo un nombre especial para rebautizarte y que no se me olvide: por unos días te llamarás… Hernán, eso es: “Hernán Gonzalo Cifuentes”. Pero yo solo te diré Hernán a secas. ¿Te convence?
—Me gusta. De acuerdo. Adelante.
—Acepto tus disculpas, huevitos. Sigamos.
Con Mayalén al mando, reanudamos la marcha y avanzamos con su chata, moviéndonos y alejándonos de los polis cabrones.
—Nena, debo felicitarte. Has estado imponente. Primero con la camioneta, camuflada de contratista de obras; y luego con tu simulación del capó. Ah… y lo más sublime: tu actuación y la seguridad con que le respondías a los agentes. Cuando te pidieron los documentos, casi me cago, perdón. Si entraban a la cabina, hubiera sido mi final.
—Gracias, Hernán, pero no simulé nada. Todo lo que hice y dije fue verídico. Lo único que simulé fue la avería de combustible.
—¿En serio? —le pregunté sonriendo.
—Por supuesto. Te lo firmo, güey.
—Eres insuperable, Mayalén. Mi primo Pancho te ha seleccionado muy bien. Me has sorprendido gratamente. Dame la mano —y me dio la palma derecha y la chocamos los dos.
—Gracias. Solo vine a recogerte. ¿Tienes en mente algún plan para mí?
—Sí, Mayalén. Lo primero es salirnos de esta vía, antes que nos crucemos con un nuevo control policial. Intenta encontrar caminos alternativos, secundarios, inter chacras, o por donde sea. Pero salgamos de aquí arriba, porque rodamos sobre fuego. Búscame un buen escondite —continué—. A esta hora, toda la policía del estado me debe estar buscando. Viendo la geografía de zonal rural, seguramente debe haber por aquí algún cobertizo o establo, en algún campo alejado de la ruta, un lugar que sea poco conocido. Me ocultas. Luego lo llamas a Pancho y le pides que venga a buscarme por esta zona. Tú te retornas a tu casa. Fin del viaje y tu ayuda.
—De acuerdo, Hernán. Déjame pensar qué hacemos.
—¿Sabes qué hora es, Mayalén?
—Sí, casi las cuatro de la tarde.
—Mayalén, lo primero es encontrar un escondite. Asegúrate de llegar sin que nos vean y que ningún jodido poli nos detenga en el camino —le imploré.
—Baja la tensión. Descuida, me parece que lo que estoy tramando, puede resultar... ¡Ya lo tengo! Se me ocurrió una idea brillante. Creo disponer un plan. Ni a Pancho se le hubiera imaginado una madriguera tan ingeniosa como la que estoy elucubrando.
—No me entusiasmes. ¡Dime qué te traes entre manos, chaparrita!
—Ya lo verás, huevitos. Salgámonos de aquí, ahorita, antes de que te pesquen los miles de policías que te buscan.