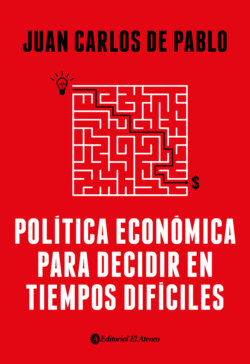Читать книгу Política económica para decidir en tiempos difíciles - Juan Carlos de Pablo - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Expectativas racionales
ОглавлениеPor último y simplificando al máximo, la población forma sus expectativas en base a la hipótesis de las expectativas racionales (en adelante, ER), cuando adopta sus decisiones en base al “modelo” que utiliza el gobierno para formular su política económica. “ER es la aplicación del principio del comportamiento maximizador, a la adquisición y procesamiento de la información y la formación de las expectativas” (Maddock y Carter, 1982). ¿Supone que la información es un bien libre? En términos del Cuadro 1.1, y en condiciones de certeza, cuando como consecuencia de alguna medida de política económica, el valor ex post de la variable pasa de 2, en el período 2, a 4, en el período 3, la población espera que en el período 3 el valor de la variable sea… 4.
La Argentina no es un caso donde la realidad es calma hasta que algún día ocurre algo. Es más bien un caso donde “todos los días ocurren cosas”. La hipótesis de las expectativas racionales modela la idea de que la población, en base a su experiencia, adopta sus decisiones sobre la base de que también en el presente y en el futuro habrán de ocurrir cosas, y actúa en consecuencia.
Así como la hipótesis de las expectativas adaptativas nació en la econometría, y eventualmente fue incorporada a la macroeconomía, la de las expectativas racionales nació en la microeconomía, y un par de décadas después fue incorporada a la macroeconomía. En efecto, la expresión “expectativas racionales” aparece en el título del trabajo publicado por John Fraser Muth en 1961, una monografía “teórica”, en el sentido de que no contiene un solo número, dedicada al análisis microeconómico. En sus palabras: “Las expectativas, al constituir predicciones informadas referidas a los eventos futuros, son esencialmente las mismas que las predicciones que surgen de la teoría económica relevante. A riesgo de confundir esta hipótesis puramente descriptiva, con lo que las empresas deberían hacer, llamaremos a estas expectativas ‘racionales’. A veces se afirma que el supuesto de racionalidad genera teorías inconsistentes con los hechos; nuestra hipótesis está basada en el punto de vista contrario: que los modelos económicos dinámicos no suponen suficiente racionalidad. La hipótesis afirma tres cosas: 1) que la información es escasa; 2) que la forma en la cual se forman las expectativas depende de manera específica de la estructura del sistema relevante que describe el funcionamiento de la economía; y 3) que una ‘predicción pública’, en el sentido de [E.] Grunberg y [Franco] Modigliani, no tendrá efecto significativo sobre el sistema económico. No afirma que los empresarios operan según el sistema de ecuaciones que describe el modelo, ni que sus predicciones son perfectas o que son iguales para todos”.
“La hipótesis de Muth es un principio técnico para modelar, no una teoría macroeconómica integral” (Lucas, 1981). La incorporación de la hipótesis de las ER a la macroeconomía fue realizada por un conjunto de economistas liderados por Robert Emerson Lucas, grupo que también integran Robert Joseph Barro, Thomas John Sargent y Neil Wallace. Lucas en 1995 y Sargent en 2011 obtuvieron el Premio Nobel de Economía.20
Dije simplificando al máximo, y es hora de aclararlo. En el caso de las ER es muy importante distinguir entre un contexto de certeza y uno de incertidumbre. “En ausencia de incertidumbre y con información completa, ER se reduce al caso especial de previsión perfecta” (Begg, 1982), pero desde el punto de vista empírico el que interesa es el contexto de incertidumbre, en el cual “la hipótesis de las ER sostiene que los individuos no cometen errores sistemáticos al pronosticar el futuro” (Begg, 1982).
En el intervalo de mis clases dejo en el aula el maletín, en el entendimiento de que nadie me lo va a robar. Puede ocurrir que me lo sustraigan. Baso mis decisiones en la hipótesis de las ER, pero puedo ser sorprendido por un ladrón. No basaría mis decisiones en la referida hipótesis si, en la clase siguiente a la del hurto, apareciera con un nuevo maletín, que dejaría sobre mi escritorio en el intervalo. Abraham Lincoln lo expresó en los siguientes términos: “No se puede estafar a todo el mundo, todo el tiempo”.
Los argentinos hemos sufrido el impacto de varias devaluaciones, plan Bonex (enero de 1990), corralito (diciembre de 2001), cepo cambiario (noviembre de 2011), sobre el poder adquisitivo de nuestras tenencias de pesos. Fuimos sorprendidos, pero no de manera sistemática, en el sentido de que transcurrió mucho tiempo entre una sorpresa desagradable y la siguiente, y el impacto fue cada vez menor porque la falta de credibilidad fue creciente. Luego de analizar 18 países, Lucas (1973) concluyó que “los países analizados se pueden clasificar en dos categorías: los que experimentaron políticas económicas muy volátiles y expansivas, como la Argentina y Paraguay, y los 16 restantes… En un país con estabilidad de precios, como los Estados Unidos, las políticas que aumentan el ingreso nominal producen inicialmente fuerte aumento sobre el PBI real, y pequeño efecto sobre el nivel de precios; mientras que en países volátiles como la Argentina los aumentos del ingreso nominal están asociados con aumentos de igual magnitud, y contemporáneos, en el nivel de los precios, sin efecto sobre el PBI real”.
La hipótesis de formación de expectativas basada en las ER tuvo fuertes implicancias sobre la estimación de los modelos macroeconométricos y sobre la política económica. “La tesis de este trabajo es que la tradición econométrica, mejor dicho la ‘teoría de la política económica’ basada en esa tradición, requiere ser revisada por completo” (Lucas, 1975). Gracias al esfuerzo pionero encarado por Jan Tinbergen en Holanda, y en los Estados Unidos principalmente por Walter Wolfgang Heller, en varios países se estimaron modelos macroeconométricos para pronosticar valores de las variables macroeconómicas, y también para analizar el impacto que las modificaciones de la política económica tendrían sobre los valores de dichas variables. Al suponer que los coeficientes de los referidos modelos no se modificarían como consecuencia de los cambios en la política macroeconómica, implícitamente estaban basados en la hipótesis de las expectativas estacionarias. Esta es la base de la “crítica” formulada por Lucas en 1975.
Por su parte, ¿qué implicancia tuvo sobre la formulación de la política económica? Sargent y Wallace (1975, 1976) respondieron este interrogante formulando el “principio de la inefectividad de la política económica”, según el cual, como la población anticipa lo que va a hacer el ministro de Economía de un país, modifica los valores nominales de las variables para que no se alteren los valores reales. Ejemplo: si la gente anticipa una duplicación de la oferta monetaria, ofrecerá sus mercaderías y servicios al doble –en moneda– de lo que cobraba antes de la reforma. Pero si esto es así, la duplicación de la oferta monetaria generará el mismo PBI real y empleo que en la víspera. Todo esto es de esperar, porque “si se parte de modelos ‘clásicos’, en los cuales la política económica no produce efectos reales, no resulta sorprendente que se logren resultados donde dicha política es impotente” (Maddock y Carter, 1982).
Digresión: la nomenclatura puede generar una mala pasada. En rigor no es “la política económica” la que resulta inefectiva, sino, por ejemplo, la modificación de la cantidad nominal de dinero. Porque los cambios explícitos de las políticas laboral, impositiva, comercial o de medio ambiente, implementados a través de leyes votadas en el Congreso, claramente generan efectos reales.
Por último, “la importancia empírica para la macroeconomía, de los resultados específicos logrados por Lucas, está lejos de ser clara. Su curva de oferta de trabajo, así como sus implicancias, no ha sido encontrada en la práctica; tampoco se tiene evidencia de la sustitución intertemporal entre trabajo y ocio; y su enfoque de equilibrio al ciclo económico no encuentra sustento empírico… Como consecuencia de los trabajos de Lucas (por ejemplo, el publicado en 1979), algunas perspectivas se han perdido, pero sin dudas que tanto el análisis como la política macroeconómicos son muy diferentes, y en muchos sentidos mejores, como consecuencia de los trabajos suyos y los de sus colaboradores” (Fischer, 1996).
El mensaje que surge de esta sección es bien claro: una misma política económica genera resultados muy diferentes, dependiendo de la forma en que la población genera sus expectativas. El equipo económico de un país tiene mayor margen de maniobra si la población actúa según la hipótesis de las expectativas estacionarias o adaptativas, que si se guía por las expectativas racionales.
Error tipo I, error tipo I,21 al equipo económico de cualquier país hay que aconsejarle que no subestime a la población, en materia de formación de expectativas.
La experiencia argentina enseña que cada “shock” inflacionario aumenta la sensibilidad de la población de manera perdurable quitándoles margen de sorpresa a las futuras autoridades. El Gráfico 1.1 muestra la tasa de inflación mensual, a nivel mayorista, desde comienzos de 1948 (cuando la Argentina comenzó a padecer inflación autóctona, separada de la existente en el Primer Mundo).
Reitero una vez más que nunca hay que mirar el pasado con ojos del presente. Al incluir en el Gráfico 1.1 la hiperinflación verificada durante el segundo trimestre de 1989, episodios como los ocurridos durante el primer semestre de 1959, a mediados de 1975 o a comienzos de 1976, parecen menores, cuando con ojos contemporáneos no lo fueron. Algo parecido ocurrió durante 2002, cuando se abandonó la convertibilidad.
Desde el punto de vista que se quiere enfatizar aquí, el impacto que eventos inflacionarios o hiperinflacionarios generan en la sensibilidad perdurable de la población, es importante distinguir entre lo que ocurrió durante la presidencia de Arturo Frondizi y lo que pasó durante los primeros años de la década de 1970. Entre noviembre de 1958 y junio de 1959, los precios al consumidor aumentaron 90% (200% equivalente anual) y los precios mayoristas 105% (240% equivalente anual). Pero como se trató de un hecho en buena medida inesperado y breve, no generó expectativas e “instituciones” pro inflacionarias, como la indexación. Por el contrario, durante los primeros años de la década de 1970 la tasa de inflación fue menor, pero como el fenómeno se prolongó en el tiempo, redujo de un año a un trimestre las modificaciones salariales y obligó a emitir títulos públicos ajustables por inflación, entre otros instrumentos.
El pico de mediados de 1975 corresponde al denominado “Rodrigazo”, y el de marzo de 1976 al último mes de la presidencia de María Estela Martínez de Perón. A la derecha del pico hiperinflacionario de 1989 aparecen otros dos, cuantitativamente menores, pero porque la dinámica que se había desatado fue abortada antes (si el “Rodrigazo” nos había dejado sensibles, la hiperinflación de 1989 nos dejó hipersensibles).
Los argentinos no somos particularmente inteligentes, pero llevamos en la sangre experiencias que resultan muy costosas cuando son ignoradas. No debe sorprender, por consiguiente, que cualquier equipo económico en la Argentina cuente con menor margen de maniobra que sus colegas de buena parte del resto de los países del mundo.