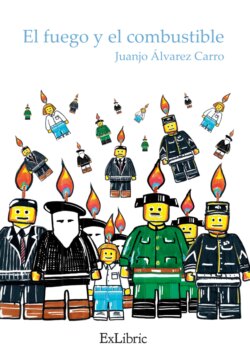Читать книгу El fuego y el combustible - Juan José Álvarez Carro - Страница 11
Carretera del Torcal, Antequera (Málaga)
ОглавлениеViernes, 18 de julio de 2003 11:50 h.
La voz de Amaya sonaba providencial. El teléfono había empezado a vibrar en el preciso instante en que se bajaba de la unidad de Atestados. Amaya le comunicó el lugar del encuentro. Cuando Azpilcueta la puso al corriente, la sargento ordenó que un guardia se subiera al asiento de la derecha para dirigir al teniente hasta el lugar elegido para el encuentro. Seis minutos después, una vez en la última rotonda antes de llegar a destino, se bajó. A esas alturas, el joven ya había tenido ocasión de comprender lo útil de los cinturones de arnés.
El paquete, envuelto en cartonaje, menos de un metro, una cuarta de ancho y otra de alto, viajaba en el asiento de la derecha, pues el Renault Clio V6 tiene motor central y no hay plazas atrás. Azpilcueta no conseguía evitar instantes de disfrute cuando oía al propulsor emitir un sonido como el gruñido de un perro al pasar de las cuatro mil vueltas, a las que llegaba por fuerza si quería cumplir horario. Por fin, con veinte minutos de retraso, apareció por el acceso a una pequeña cantera antigua, subiendo por la carretera del Romeral, a la derecha.
Apartándose para subir por el corto carril en rampa, no pudo hacerse una idea exacta de la escena hasta llegar al llano de la cantera, donde se detuvo y apagó el motor. Ocultos los demás invitados dentro de la reducida cantera, vio que no era mal lugar, pues estaba muy cerca de la ciudad. Se volvió un segundo a mirar y la vio abajo, a lo lejos, escapando de la llanura de una vega enorme, recostada en una colina, pidiendo cobijo a las faldas de un castillo. Se tuvo que escapar de su postal para volver a la realidad. No tenía ni tiempo ni compañía para dejarse llevar. Hubo que improvisar, pues los planes habían cambiado de forma drástica.
Tenía ante sí tres vehículos encarados a la rampa de entrada, taponada ahora por el V6 que traía él. Al ver aparecer a Azpilcueta, de uno de los coches —un Jaguar oscuro— bajó un hombre moreno de elegante porte, que le preguntó quién era. Que dónde estaban los tíos del Audi negro. También le pidió inmediatamente que sacara de allí su coche. Azpilcueta entendió que si quería mantener aquel negocio en pie debía obedecer sin demora ni dar lugar a más preguntas de las necesarias. Se subió al coche y lo dejó caer hacia atrás hasta la carretera. Lo aparcó en el estrecho arcén. Cuando volvió a ponerse ante ellos en la cantera, tuvo que explicarse.
—Hemos tenido un accidente al venir. Pero yo traigo el encargo. No hay nada de que preocuparse.
Del todoterreno Volvo, enorme modelo creado solamente para el mercado americano, apareció un hombre bajo, enjuto y pelirrojo. En silencio, observó al recién llegado. Rápidamente debió de concluir que algo en todo aquello no pintaba bien. Dio algunas instrucciones a su conductor, que encendió el coche y empezó a arrimarse lentamente a la rampa de salida. El hombre elegante del Jaguar, que parecía hacer las veces de mediador, empezó a calmar al pelirrojo, quien no entendía palabra de lo que se le decía. Azpilcueta se dirigió a él en inglés y en francés, pidiendo un minuto para sacar el paquete de su coche, a lo que el hombre pareció reaccionar, porque hizo una señal al del todoterreno y este detuvo el coche.
El vasco sacó el paquete y abrió el cartonaje con sumo cuidado de no romperlo, pues se volvería a usar. Abrió la caja y la volvió hacia el pelirrojo, que intercambió unas palabras con su conductor. Ruso, opinó Azpilcueta. Mientras, de soslayo, miraba al tercer coche, de quien nadie se había mostrado todavía. Había en él una sola persona. Al menos, que se viera desde donde estaba él.
El moreno y el ruso se sumaron a la curiosidad de Azpilcueta y miraron, ya sin ningún reparo, hacia el tercer coche, un modesto Renault 19 gris, comparado con el parque presente en la cantera. Al fin, cuando la tardanza parecía ya imprudente e inexplicablemente larga, se abrió la puerta del conductor. Del coche bajó una mujer que se cubría la cabeza con la capucha de una sudadera. La talla no le correspondía a la que era sin duda la cobradora de aquel negocio, pues la prenda le quedaba ridículamente enorme. Vestía una falda vaquera corta y unas zapatillas de lona. Llevaba puestas unas gafas de sol igualmente grandes. Cuando vieron a la mujer fuera del coche, el pelirrojo hizo una seña y el conductor del todoterreno asomó una bolsa de papel por la puerta derecha. La sostuvo hasta que la mujer se acercó a cogerla. Ella la abrió, comprobó la suma billete a billete y, al terminar, sacó un cantidad que entregó al moreno que había mediado, según indicaciones que el abuelo había hecho.
La mujer volvió a meterse en el coche y quiso ser la primera en marcharse. Al pasar ante el grupo, aún con la capucha y detrás de las gafas oscuras, se detuvo un instante. Bajó el cristal, como para decir algo a los allí presentes, pero pareció pensárselo mejor. Cerró la ventanilla y, con ella, el pico. Se largó de allí con calma, cuesta abajo. Al pisar el asfalto, giró a la izquierda en dirección a Antequera.
El cobro hecho y el dinero contado, todo ello sin mayores novedades, salvo un muerto más en la cuenta de aquel día y los que vendrían, tal vez, tras la intercesión de San Virila.