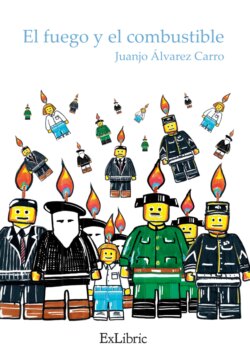Читать книгу El fuego y el combustible - Juan José Álvarez Carro - Страница 14
Rincón de la Victoria (Málaga)
Оглавление11 de julio de 2003 18:30 h.
—Aún tienes el BMW. Lo has pintado —comentó el teniente Azpilcueta mientras se sentaban en el cómodo salón.
—Sigues teniendo el ojo hábil. Pues sí. De ese burdeos que los alemanes llamaron Málaga. Me costó una pasta conseguir el tono original. Pero es muy apropiado, como ves.
—Bueno. Lo primero es lo primero. Vienes del médico, Erik. ¿Cómo estás?
—Estoy viejo y jodido. Tanto azúcar. Y el corazón, Jabo.
—La vida rea que has llevado, mira tú. ¿Aún pintas?
—Claro que pinto. Mucho —dijo entre los dientes de su sonrisa.
—A veces más de lo que debe —terció Nuria—. Tiene que pasear más y se le olvida. Lo tengo que obligar a dejar el taller y salir.
Así, sin más dilaciones, para no dar pie al rato vengativo de Nuria y su discurso sobre el niño grande del que ella cuidaba, Erik invitó a los dos guardias civiles a bajar con él. Era toda una huida, y más trayendo todavía las orejas calientes de su rato en las urgencias del Parque San Antonio.
—Ven, Jabo Aingeru. Te voy a enseñar lo que he hecho desde la última vez que estuviste aquí.
—Permíteme que te presente, Emilio, a Erik el Belga, nombre de guerra para René. Ha sido el más grande falsificador y traficante de arte de la historia de la península y de Europa, antes de la caída del muro —describió Azpilcueta sin tomar aliento, mientras el abuelo le daba una colleja.
—Un placer, sargento. Le ruego que me disculpe. Ya sé que este hombre es su superior, pero le puedo excusar de la obediencia debida mientras estén ustedes en mi casa. Yo le llamo Aingeru. Imagino que sabe usted que significa Ángel en euskera.
—El gusto es mío, señor Van den Berghe —dijo Amaya, encajando con elegancia el currículo del hombre sin pestañear, pronunciando con inusual esmero el apellido belga.
Preciso. Y maneja idiomas. Nuevas entradas en el registro de Azpilcueta.
Mientras, bajaban al sótano por la parte trasera de la casa, construida sobre un solar en declive que permitía a Amaya ver un taller iluminado por la luz natural de una gran cristalera, lleno de pinturas, acabadas o no, todas ocupando al completo el enorme lugar de trabajo del pintor. Al fondo, había un gran armario empotrado que mostraba lienzos acomodados en su interior de la manera más racional para dejar espacio a los siguientes. Abundaban las vírgenes y otros temas religiosos.
—Siempre has sido un meapilas, Erik.
—¿Por eso sigues sin querer que te llame por tu segundo nombre? Tú sabes que a mí me gusta. Aingeru. Suena bonito.
El abuelo reía con franqueza, arqueando el bigote de aquella manera tan cómica que había conquistado el corazón de muchos. De tantos como cuerpos policiales había en el Viejo Continente, a quienes había tenido detrás y delante en distintas épocas de su vida.
—Como ves, Emilio, se puede recorrer la historia del arte pictórico europeo con echar un vistazo alrededor. El arte religioso es su debilidad profesional, pues es un gran copiador. Siempre me ha gustado más lo que haces en contemporáneo, Erik.
Durante más tiempo que aquel del que disponían, según había protestado Azpilcueta al salir del cuartel, Amaya asistió a un reencuentro de viejos amigos, con sus chistes privados, sus reproches y su anecdotario, más la puesta al día. Tuvo que asomarse Nuria desde lo alto de la escalera para que Erik retomara el hilo.
—Bueno. Pasemos a lo que te trae por aquí, Jabo.
—No esperaba menos de mi abuelo Erik. Y te agradezco la eficiencia. Así no traicionas mis expectativas. Vamos a ello.
Azpilcueta abrió la misma carpeta de la que había sacado la foto de la casa de Erik. Sacó, esta vez, dos fotografías grandes, de doce pulgadas. La de color mostraba la imagen de una talla. La otra foto era en blanco y negro y se veía un retablo, según alcanzó a ver Amaya de soslayo.
—San Virila. Madera. Una pieza hermosa, se la mire como se la mire. Fíjate, Jabo. Es la que sostiene el pajarillo, un ruiseñor, con la mano derecha.
—San Virila —observaba Azpilcueta mirando con un guiño prolongado a Amaya.
—¿Dónde habéis encontrado esto, Jabo?
—Pues sobre eso vamos después. Déjame que te haga unas preguntas antes. ¿Qué sabes tú de esa figura, Erik?
Se mordió el labio y sonrió algo incómodo, pues los dos sabían que sabían. Hubo un corto pero elocuente silencio, mientras el abuelo parecía buscar las palabras. Buen hábito de quien gusta de la comunicación clara y sin descuidos.
—Cuando yo estaba en la cárcel de Soria, lo robaron de su templo de Leyre, en Navarra. Es una pieza de madera, no muy grande como ves, quizá unos setenta centímetros. Está policromada y bastante bien conservada.
—Seguro que no anduviste lejos de ella, Erik.
—Claro que la vi. Pero solo la vi, Jabo.
—¿Dónde y cuándo la viste?
El abuelo hizo memoria en silencio. Uno de aquellos silencios que Azpilcueta le había conocido cuando se puso delante de él por primera vez a principios de los noventa, acabando el siglo viejo.
—Sería… a finales de 1998. Alguien que me conocía me llamó para que mediara en la compraventa. Yo hablaba con el comprador. Un italiano. Quería que le ayudara a saber si era bueno o no. Y a tasarlo.
—¿Y es bueno, Erik?
—Claro que es bueno. Lo único que no sabemos es su datación verdadera. Pero puede ser de finales del siglo diecisiete. Podría ser más antiguo…
—¿Y?
—Bueno, ya sabes. La desamortización, papeles falsos, copias admitidas como buenas hace cientos de años, copias de buenas piezas que la misma Iglesia vendía… La historia de siempre, Jabo.
—¿Y cuánto lleva desaparecido? ¿Lo sabes?
—En esa época yo ya estaba bastante fuera del gremio, Jabo. Además, tú sabes que empezó a llegar gente nueva y más… desaprensiva.
—¿Qué gente, Erik?
—Ya sabes, Jabo. Empezaron a venir los rusos, los tipos del Este, los serbios, los croatas. Esos no tenían, ni tienen, respeto por el arte ni por nada. Esos solamente saben de dinero y de pegar tiros.
Azpilcueta miró zumbón al abuelo cuando hablaba de tiros y de dinero, consciente de las líneas en el currículo del belga, que hablaban de sus días como mercenario en África, en el descongole general de los setenta. Nuria no tardó en escuchar la tos de su marido y decidió bajar las escaleras con una infusión. Traía bebidas para la visita también.
—¿Y llegaste a tasarlo entonces?
—Sí. Creo que sí.
Azpilcueta posó la segunda foto sobre la mesa. El retablo que aparecía en la foto en blanco y negro le resultaba más familiar.
—Una figura como esta se lleva y se mueve más fácilmente. Eso ayuda a que el precio mejore sustancialmente. Lo del retablo es más difícil.
No escapó a Amaya una corta y rápida mirada del belga a Azpilcueta cuando se refirió al retablo. El abuelo bebió un sorbo largo de su taza bajo la escrutadora mirada de Nuria. Hablaba la abogada penalista, más que la mujer de un tasador.
—Teniente, si nos cuenta por qué ha venido, quizá terminemos antes.
El sargento Amaya alcanzó en ese momento a entender lo profundo del mar en el que nadaban su superior y el belga de cabellos blancos. Unas aguas exigentes para los hechos a la navegación. Corrientes por abajo y vientos en la superficie. Mala cosa, de todas formas, para quienes se quisieran aventurar sin haber pasado el examen. Malas aguas aunque se fuera filibustero o pirata. Azpilcueta mascó un par de palabras antes de abrir la boca y dejarlas salir.
—Nosotros tenemos el San Virila.
Erik se ahogó con su último sorbo y volvió a toser, mojando la camisa con un pequeño derrame. Sosteniendo la taza ante su boca abierta, miraba con atención al teniente.
—¿Que tenéis el San Virila? —reía ya abiertamente—. Así que tenéis un rehén. ¿Entonces vosotros sois el GAL?
Aunque predispuesto al deporte, Azpilcueta no aceptó bien el chiste de Erik. Por respeto a su abuelo, no dijo nada.
—Lo encontramos hace unos días. Fue por pura casualidad, Erik.
—Venga, Jabo. No le cuentes historias al abuelo. La casualidad y la búsqueda son hermanas y viven en la misma casa…
—Gente nuestra lo encontró en un accidente de tráfico, Erik. Sin bromas.
El belga no daba por terminada la sesión de risotadas. Al cabo, y después de un pequeño aparte personal de los dos guardias civiles, el viejo se desató, más que nada para ilustrar al sargento.
Empezó por contarles la trascendencia del San Virila entre los presos de ETA de la cárcel de Soria.
—Cuando yo estaba con ellos, solían mantener verdaderos debates ideológicos sobre la figura, porque siendo propiedad del monasterio de Leyre, en Navarra, no se lo podía considerar un bien intocable. Otros rebatían que, si se habían de mostrar rigurosos, Nafarroa y cualquier bien económico, cultural o humano que algún día podría formar parte de Euskadi unida, grande y libre se debía respetar. Había quienes, sin embargo, no daban un duro por ninguna cosa que tuviera que ver con la Iglesia y otros mostraban una ortodoxia total.
Amaya ya no ocultaba una cierta fascinación por el personaje que tenía delante. El abuelo rara vez se hacía consciente de que sus narraciones causaban ese efecto cinematográfico.
—Las chicas, Jabo, por lo visto, eran las más duras al respecto. Dentro de la cárcel hice mucha amistad con gente de ETA. Allí llegaron a ser como ciento cincuenta los presos de la organización en aquellos años. En Barcelona, después, también conocí a gente dura. Eran como los talibanes.
Nuria suspiró, impaciente, y decidió recoger las tazas. Subía las escaleras con la bandeja, mientras Erik la miraba con amor y ella callaba, torciendo el gesto y meneando la cabeza. Una vez ella desapareció de su vista, se mostró más relajado, cruzó las piernas y colocó las manos en el regazo. Estaba dispuesto a escuchar, decía su actitud. Azpilcueta no se planteó otra manera más que la única que sabía. La petición del día era simple, clara y concisa.
—Erik, queremos que nos digas cómo volver a poner esto en el mercado.