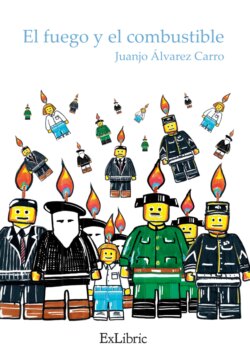Читать книгу El fuego y el combustible - Juan José Álvarez Carro - Страница 13
Málaga
ОглавлениеSiete días antes
11 de julio de 2003
Tener —o no— la suerte de que tu destino sea el que uno desea pende de ese hilo que los humanos hemos venido colgando en los dioses desde tiempos inmemoriales. Dioses más o menos crueles, más o menos benevolentes, instalados casi siempre en cielos lejanos y de muy difícil acceso. O tal vez no tanto. Pero hay quienes, como los que han decidido tener una vida picoleta, admiten por decisión propia un hilo más corto que el de los demás. El por qué es así es lo que nos queda por averiguar, pues así ha sido desde Ulises, pasando por Alatriste hasta Rubén Bevilacqua. Y en esa averiguación, en la de por qué algunos quieren y aceptan esa abnegación casi religiosa, hemos dado en llegar hasta este punto de la historia universal que nos ha tocado ocupar.
Jabo Azpilcueta se sentó en el vagón preferente del Talgo, todavía incrédulo ante lo que había sido claramente una equivocación. Miraba a un lado y a otro como quien busca una explicación. Bendita equivocación —pensaba— aquella que te permite enfocar la vida desde otro ángulo, el de la primera clase, aunque sea por un corto viaje de un par de horas largas con destino al sur. Por la ventana, la elegancia de la estación de Atocha le permitió prolongar un rato su buena suerte, la de sentarse en el lugar caro, de mayor espacio por asiento, menos plazas en vagón, acceso a sala club en estaciones y prensa diaria. Tres cuartos de hora más tarde, cuando el error parecía durar ya más de lo esperable, después de la parada en la estación de Puertollano, decidió dejar de preocuparse. Y mientras la pantallita marcara que el tren se movía a 260 kilómetros por hora, a esa velocidad se iba alejando del momento embarazoso de tener que cambiar de vagón en compañía de un emisario o emisaria de los dioses para regresar al purgatorio de clase turista.
Cuando las llanuras se le empezaron a llenar de olivos, naranjos y jazmines, Jabo pensaba en cuál era la postal con la que debía quedarse, y ya entendía que la hermosa visión que aquella pantalla lateral le dejaba ver valía más que el lujo dentro del vagón.
Lo que veía por la ventana no habría desmerecido ser una de aquellas postales que le mostraba su madre. Sentado a la falda, sus ojos de niño veían playas llenas de gente, colores de sombrilla y bañador. O las que años después enseñaban las revistas del corazón que él veía en el hogar donde lo habían abandonado, algo casposas ya, de baronesas alemanas con una morenez trasnochada. O aquellas otras, muy distintas, que ya vio de mayor y que sin duda él prefería: fotos en blanco y negro con Sinatra, Hemingway y Ava Gardner en un autobús de Torres, dejándose ver de paseo en la plaza de toros de Ronda. No podía evitar cierto recelo en el que, a decir verdad, verlos tan libres, tan afortunados, tan ricos le llevaba a maldecir lo llano y proletario de su quehacer diario en la picolicie. Pero no se resistía a volver a mirarlas. Porque, quizá, le producían el mismo efecto que aquel tren moderno y caro en el que ahora se sentaba, camino de ese mismo sur en el que su madre se había perdido.
Así y todo, cada vez que llegaba a Andalucía gustaba de mantener esa visión de ellos, la de los libres y los ricos, para hacer turismo interior, ese de postal costumbrista. Y cada vez que venía, todas y cada una de las veces que venía, buscaba la postal con una cerveza fresca tras una cortina de tiras y un cartel de chapa de Tío Pepe en la pared. Fuera, las moscas y el calor. Y, sentado en un rincón para mirar y entender lo más posible del local, se dedicaba a recorrer el paisaje, buscando pistas que lo pudieran conducir a ella, con ese punto de vista siempre de guardia para contemplar hilos cortos de verdad en los demás con el fin de olvidar en lo posible lo corto del suyo propio.
No conseguía entender por qué, pero desde niño había tenido la habilidad de, como quien se tira a una piscina, entrar en las fotos. Tenía la extraña capacidad de quedarse colgado en las postales que él mismo acababa buscando, como si en ellas le fuera el oxígeno. Y así, parecía que siempre hallaba en ellas alguna clase de felicidad. Nada efervescente; se trataba más bien de algo apacible, como una siesta veraniega. Y extraía de ellas un correr imparable de cuentos, de personajes cuyos asuntos cotidianos eran parte de esa felicidad. A veces se recriminaba que tal vez no era más que un liso y llano culo veo, culo deseo. Esa compulsión a dejarse llevar por la imagen, a veces una calle quieta por la que él se empeñaba en pasear; otras veces gente sentada, mirándole a él de soslayo; o quizá un coche blanco —quizá un deportivo descapotable— aparcado con alguien dentro a la sombra de una arboleda, en una carretera junto a una fuente, de esas que había siempre cuando eso todavía se podía hacer. Esa vida, contenida en las fotos, que le hablaba en un lenguaje silencioso —pero incontenible— desde un marco colgado en la pared; esa habilidad para sacar un jugo sabroso era lo que definitivamente había acabado conduciéndolo al arte. O eso decía, al menos, el diploma firmado por Su Majestad y el rector de la Universidad del País Vasco.
Con el tiempo, aquellas largas horas en solitario mirando las fotos de las paredes, primero en el orfanato de Treviño y de ahí al de Vitoria, pasaron a ser horas para la tarea escolar que, a falta de tutor, estaban desprovistas de toda proximidad humana. Las fotos fueron sus primeros diálogos con el mundo. Fotos, en su mayoría, desangeladas y medio borradas por el tiempo, que eran para él, sin embargo, ventanas a la libertad y al aire que le salvaban del encierro de la sala de estudio del hospicio o del vagón del tren en el que le solían llevar a Burgos. Tanto, que alguno de los adultos que lo cuidaban en el orfanato había diagnosticado en el niño, en aquellos largos silencios, una idiotez grave.
Los naranjales de Cártama le anunciaban Málaga ya a un par de carteles de distancia. Empezó a destrenzar dedo a dedo y a mirar hacia la maleta, que viajaba apenas a tres metros de su asiento. Calculando el movimiento necesario para alcanzar la maleta y su contenido sin estorbos, dado lo poco ocupado del vagón, y la distancia a la puerta de salida, la escapatoria estaba casi asegurada. Aunque ya eran pocas las probabilidades de que, a estas alturas del viaje, viniera alguien de la compañía ferroviaria a arruinarle las pocas horas que se disponía a pasar en la Costa del Sol y hacerle pasar un rato de vergüenza.
Al abrirse las puertas del tren, recibió el golpe de calor del andén con alivio, fuera ya de peligro. Pero un momento después le asaltó la idea de que, pensándolo mejor, aquel trayecto en la zona pija del Talgo bien se podría haber tratado de un regalo interesado de Maite, pues nada hacía ella por descuido, como eficaz agente de viajes que era. Si había sido así, entonces tendría que entrar a valorar el coste que afrontar después del regreso. Espantó modosamente la sonrisa que se le puso al imaginar la de ella, poco adecuada para ser un picoleto de la Sección Fiscal de la Ribera de Bilbao. Cuando entró en el gran salón principal de la estación de Málaga, pensaba que Maite bien valía una misa. O dos. No tardó en ver allí al que debía de ser el sargento Amaya, al pie de las escaleras mecánicas, con un ejemplar de El País y una carpeta de cartulina bajo el brazo. Vaqueros nuevos, sin romper ni desteñir, en contra de las modas más o menos idiotas, como todas las modas, y una camisa blanca, según había descrito escuetamente por teléfono. Vio pulcritud y profesionalidad. También juventud.
—El teniente Azpilcueta, supongo —recibiendo a su superior con la mano franca de Stanley al pie de los lagos africanos.
—En la foto no se le ve tan joven, sargento Amaya.
—Emilio, por favor.
—Prefiero que me llames Jabo, entonces. —Anotó Azpilcueta que el sargento había saludado sin errores en el apellido.
Salieron de la estación sin prisa, a pesar de las indicaciones del protocolo de seguridad, pues ninguno de los dos entendía —a saber por qué razones— que sus vidas pudieran correr el peligro de verse interrumpidas por el balazo mesiánico de un pistolero.
Andalucía tenía ese efecto sedante sobre Azpilcueta. Y si el picoleto vasco de cepa hecha al protocolo no lo seguía, el andaluz lo asumió con armonía y tacto. Una vez fuera, cuando Jabo buscaba las indicaciones de Amaya respecto hacia dónde dirigirse, el sargento lamentó informar de que tendrían que ir en transporte público hasta el acuartelamiento.
—Están revisando el coche que nos van a conceder y no les ha dado tiempo de acabarlo. Pero parecía poca cosa, así que me dijeron que pasara a recogerlo nada más llegaras.
—Como he venido en clase preferente en el tren, me temo que me he aburguesado dolorosamente. Así que con lo que no he pagado por ello te voy a invitar a ir en taxi, Amaya.
—Emilio, por favor.
—Emilio. Perdona. No me imagino en un autobús urbano con esta maleta.
La luz de las cinco de la tarde es intensa. Como el calor. Y el olor dentro del taxi. Pero hay que elegir entre el aire acondicionado del coche y aquella otra presencia persistente. No lo sometió a debate el conductor, pues arbitró en favor de la temperatura fresca. Los dos clientes imaginaron que había decidido a juzgar por el acento que tenía el viajero de más edad.
Llegaron al acuartelamiento de Málaga, en la avenida del Arroyo de los Ángeles, nombre más que adecuado para el lugar, pues vecino al cuartel se halla el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Amaya acompañó al teniente hasta pasada la garita principal, donde quedó en compañía del guardia de puertas. Mientras, avisó al comandante y desapareció para traer el coche. Apenas un minuto tardó en brotar desde detrás de los Nissan Patrol y algunas furgonetas. El Citroën C4 azul marino debía de ser la joya de la corona del acuartelamiento, pues era tan nuevo que compensó con su olor característico, de adquisición reciente, el que traían incrustado todavía en sus respectivos olfatos desde la estación.
Mientras olfateaba todavía el interior del coche nuevo, a punto de subirse, alguien apareció desde el edificio principal por detrás de Azpilcueta. Se disculpó por no haber podido ir personalmente a la estación.
—No era una avería, sino la revisión de los primeros tres mil, teniente Azpilicueta. Un placer —saludó el comandante Valeiras—. Te llevas un buen carro y a un buen compañero, Azpilicueta.
—A sus órdenes, mi comandante. Es Azpil, Azpilcueta. Pero puede llamarme Jabo, mi comandante.
—Sin formalismos, Jabo. Somos casi de la misma edad. Vamos a tutearnos, si no tienes inconveniente —con un fuerte acento gallego todavía—. Me dicen que vienes de la Sección Fiscal de Bilbao. Cuéntame algo, Jabo. Tengo que reconocerte que no es frecuente que recibamos a nadie de por allí, salvo por las cosas del Estrecho y eso.
—Bueno, efectivamente vengo de Fiscal, pero digamos que no es un asunto estrictamente ligado a cosas de Hacienda ni impositivo. Más bien se trata de mi especialidad. Obras de arte.
—¡Obras de arte! ¿Tu especialidad?
—Esa es la deformación profesional que padezco, mi comandante.
—Llámame Luis, por favor, Jabo. ¿Y qué te mandan a hacer por aquí? Llegan con décadas de retraso, Jabo. —Rio el gallego con estruendo.
—Sí. Me lo figuro. Como en muchas otras cosas. Ya sabes, Luis, aquello de las mangas verdes —señaló Azpilcueta mientras metía la maleta en el coche—. Pero creo que deberíamos ir yendo, porque si no hay novedades, esta noche debo tomar un avión de vuelta a Bilbao.
—¿Esta noche? Es corta la cosa, entonces.
—Espero que lo sea. Hay mucho trabajo por allá —se disculpó Azpilcueta.
—Tienes razón. Ya me contarás. Quedo a tu disposición. Amaya te puede dar mi correo electrónico y mi teléfono personal para lo que quieras, Jabo.
Con la leve esperanza de que el comandante hubiera entendido su educada mirada de ruego y respeto, Azpilcueta subió al coche, desde cuyo interior Amaya le había abierto la puerta y esperaba pacientemente. El coche era de gasolina, con esos andares suaves y silenciosos a los que los diésel nos han desacostumbrado. Raro que el Cuerpo hiciera esa compra, observó Azpilcueta.
—Es un decomiso, Jabo —explicó Amaya—. La novia de un traficante gallego, que formaba lote con un pisito muy mono aquí, en Rincón de la Victoria. Como un divorcio exprés, ya sabes. Pierdes mujer, coche y casa de una tacada.
—Así es, Emilio. Hay que ver la de cosas que podemos perder de una sola tacada.
Aunque no dijo nada, el puntito amargo de la observación que hizo el recién llegado atropelló a Amaya, que andaba distraído con las cosas del oficio.
—Creo que hacia allí vamos, precisamente. En Rincón de la Victoria buscamos la carretera de Benag… Benagla… —rebuscaba Azpilcueta en sus papeles.
—Benagalbón.
—Eso es. Correcto. Cuando la tomemos, buscamos este número. —Mientras, le enseñaba una foto grande, en la que se veía una casa baja, bonita, sin mucho oropel ni pretensiones.
Por la avenida, al pasar delante del hospital, el teniente vasco estaba ya en modo benemérito, observó el sargento Emilio Amaya mientras lo dejaba acomodar y revisar papeles. Y no quiso ir más allá de lo que su tacto le aconsejaba. El teniente vasco no había sido muy explícito con el comandante Valeiras y creyó oportuno dejar que fuera él quien decidiera poner —o no— a su subalterno al corriente como compañero de hechos. Pensó que tal vez no fuera más que una manera de postergar el momento en que había que iniciar la conversación. Mientras, Azpilcueta seguía confirmando piezas en su mapa mental. Iba comprobando la memoria que mantenía en su archivo personal: Alameda de Colón, plaza de la Marina, avenida larga hacia la Malagueta y después la cementera, por orden. Ah, es verdad, los Baños del Carmen. El Tintero, dice en voz alta.
—Para la cena, mi teniente, si no tiene otra orden.
—Hemos quedado… —dijo Azpilcueta sin terminar, mientras se iba girando para ver sitios, calles y nombres.
—¿Hemos quedado para la cena?
—Hemos quedado en que me llames Jabo, Emilio.
Sobre las seis y diez de la calurosa tarde malagueña, se pararon delante de la casa. Amaya la había encontrado más rápido de lo que Jabo esperaba. Cuando acusó recibo de la mirada sorprendida, Amaya repuso de inmediato:
—Es que me tocó a mí mismo tomar esa foto, Jabo. Hace dos días. Ni idea, por supuesto, de por qué.
Era, según rezaba la notilla que revisó en su propia carpeta de cartulina, el domicilio oficial de René Alphonse Van den Berghe y Nuria Gutiérrez de Madariaga.
—¿Te suena de algo el nombre, Emilio? —preguntó Azpilcueta al joven sargento mientras pulsaba el botoncillo del portero electrónico.
—Debo decir que no, mi teniente. ¿Tendría?
—¿Diga? —una voz femenina atendió al interfono.
—Buenas tardes. El señor Van den Berghe, por favor.
—¿De parte de quién, si es tan amable?
—Guardia Civil. Teniente Azpilcueta —dijo sonriendo, malévolo, al imaginar la posible impresión de la interlocutora.
La verja se abrió con un zumbido repentino e incómodamente alto, como el carraspeo de un viejo cascarrabias. Desde el recibidor de la casa, a unos quince metros, les atendió una mujer de cierta edad ya, el aire a fräulein Rottenmeier, pero sin las gafas en la punta de la nariz, idéntica a aquella que había aterrorizado a toda la generación que vio Heidi en versión japo. Les explicó que los señores no se encontraban en casa. Pero que, sin duda, les esperaba de vuelta en cualquier momento.
—El señor Van den Berghe me anunció que vendrían ustedes. Aunque lo cierto es que no estoy segura de lo que puedan tardar. El señor es diabético y de vez en cuando se encuentra mal. Al ser insulinodependiente, a veces tiene que ir a urgencias…
—Bueno. Esperamos fuera. Estaremos en el coche —explicó el teniente.
Mientras se acomodaban para esperar a su objetivo del día, Azpilcueta tocó a Amaya en el brazo. No habían tenido tiempo ni de cerrar las puertas del coche, donde Amaya, esperanzado, se disponía a entablar una rueda informativa.
—Ahí viene.
Un lustroso BMW 2002 TII de los sesenta, color Málaga, apareció por detrás de ellos y entró al jardín pisando por los dos caminitos de piedra laja que partían la cuidada manta de césped en tres.
Nuria detuvo el coche con suavidad sin entrar en la cochera, en atención a los dos hombres que les esperaban. Por la puerta de la derecha se bajó un hombre de largos cabellos blancos y un bigote muy normando, enseñoreando el lugar detrás de sus Ray-Ban Aviator. Con su paso lento, grave, portaba una vejez más ajada de la que Azpilcueta habría esperado. Cuando el oficial estiró la mano hacia él, se la rechazó de una palmada. El hombre mayor atrajo hacia sí al teniente y lo abrazó en silencio, con la falta de respeto de un abuelo a su nieto, durante un rato lo suficientemente largo para informar al joven sargento Amaya de que Erik el Belga y su teniente vasco no eran unos desconocidos.