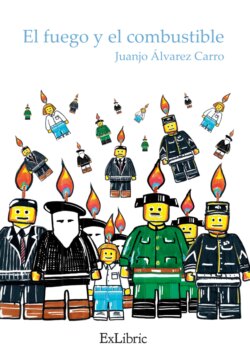Читать книгу El fuego y el combustible - Juan José Álvarez Carro - Страница 19
Málaga
Оглавление11 de julio de 2003
Azpilcueta había asumido que no volvería esa noche a Bilbao. Maite también lo sabía. Cuando Azpilcueta comprobó el sobre que le había dado ella con los billetes, vio que la vuelta era para el domingo. El Athletic jugaba ese sábado en La Rosaleda y, aunque Jabo no tenía devoción suficiente por el fútbol, había alguien de Fiscal de Bilbao, con la sede a pocos metros al otro lado de la ría, que pillaba entradas cada vez que quería. Y Maite, además del asiento en clase preferente en el Talgo, le había incluido dos entradas para el partido en el sobre.
Maite bien vale una misa, se dijo. Y por lo mismo pensaba que debía alejarse de ella. Pero para alejar de ella lo que él arrastraba consigo. Ella lo conocía ya lo suficientemente bien como para tomarse la prerrogativa de entender que a Azpilcueta bien le valía la pena intentar ver a sus viejos y únicos amigos, entre los que la propia Maite se hallaba, para aclarar, para averiguar lo que no era nada ambiguo. Y como sabía lo que sabía, entendía que la vida elegida por Azpilcueta les había supuesto a todos cambiar de dirección, tomar caminos separados que allí, en la Euskadi que les había tocado vivir, les habían pasado una factura con costes más allá de los usuales, que no todas las personas que crecen y se hacen adultas están dispuestas a pagar. Y una de las líneas de aquella factura, la del abanderamiento, contenía un muy alto precio a pagar.
La loca carrera de la vida, que siempre deja arrinconados en la cuneta, había generado otras víctimas. La cuadrilla de Jabo al completo no había sobrevivido a la muerte del sargento Oleiros. Después del atentado, uno más de los ciento treinta y tres de 1980, los niños habían dejado de venir a su casa. A pesar de estar en el casco viejo. Aun a pesar de los retratos de presos o fugados en las paredes del Txindoki, de los homenajes, de la hucha para la causa que su padre mantenía siempre llena sobre la barra.
Pocos meses después, el día que Jabo cumplía diez años, solamente se presentó en la casa uno de los amigos de siempre. Después de todo aquello, aún hubo una vez más: la última vez que pudo juntarlos fue el día que enterraron al viejo Jabo Azpilcueta Iribarren, dueño del café Txindoki, en Atxuri alto. La misma barra bajo la que se escondía Aingeru cuando su padre le pegaba sirvió de altar en el acto de despedida, conscientes de que aquella era la última vez.
Por eso Maite se había propuesto, como miembro femenino nunca admitido en el grupo, pero siempre presente, conseguir juntarlos. Hacía lo posible para que el encuentro tuviera lugar. Poco a poco, llegó a la conclusión de que ese reencuentro solo se podría producir en tierra de nadie. En medio, entre las trincheras. En ese lugar extranjero donde el abanderamiento baja de octanaje. Y para que se produjera en ese lugar, además, había que estar dispuesto a ir. Y él lo estaba, aun asumiendo que lo que uno hallará entre las trincheras enfrentadas serán solamente agujeros, obuses sin explotar y cuerpos de valientes que se levantaron y salieron por eso mismo, por valientes. Otros, tal vez, por puro y simple hartazgo.
Pocas eran las ocasiones que le quedaban ya de ver a sus amigos de Atxuri de la época del bar de su padre. Todos compañeros del colegio, hoy dos de ellos en la directiva del Athletic. Siempre amigos, pero jamás un txikito en el casco viejo ni una llamada. De ahí pasaron a evitar el saludo o a hacerlo en la distancia. Al volver de la academia, lo único que quedaba ya de aquello eran las fotos que guardaba en su álbum personal. Aparte de eso, quizá un adiós insinuado en las tascas del casco de una tarde de poteo o alguna vez mirándose de lejos paseando por Somorrostro. Ellos lo entendían. Azpilcueta no.
Ocho años después de que Oleiros muriera junto a la barra del Txindoki, con la mayoría de edad y el instituto terminado, Jabo descubrió que había estado agazapado durante demasiado tiempo ya como para no tomar un rumbo. Ya había escuchado a muchos gritar que la muerte de los txakurras hacía a su país un sitio mejor. El idiota, callado y observando las fotos de la taberna Txindoki, decidió una mañana prender fuego a su pasado y a su futuro. Ninguno de ellos estaba allí cuando su padre le daba aquellas palizas. A ninguno de ellos se había oído. El único que había levantado la voz ante los golpes de su padre había sido Oleiros, un guardia civil gallego. Si su país se había hecho un sitio mejor sin el sargento, era él quien ahora quería levantar la voz para que su país no se convirtiera en un lugar de supervivientes que no se saludaban. Y tomó partido.