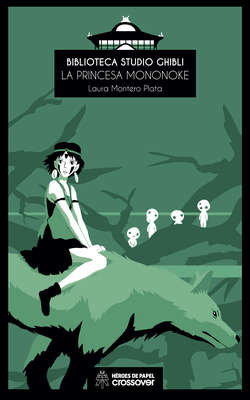Читать книгу Biblioteca Studio Ghibli: La princesa Mononoke - Laura Montero Plata - Страница 42
PERSONALIDADES JAPONESAS
ОглавлениеTakeshi Umehara, nacido en la prefectura de Miyagi en 1925, es conocido por su labor en la renovación del teatro Kabuki y Nō. Entre sus obras destaca Yamato Takeru en 1989, en torno al mítico guerrero japonés que venció a los emishi, y Gilgamesh17. Considerada ésta última por el conocido filósofo como su mejor trabajo, el estreno de la obra no alcanzó el éxito deseado pero sí llamó la atención de Osamu Tezuka, quien envió una entusiasta carta a Umehara pidiéndole permiso para hacer una versión animada. A pesar de la respuesta positiva del dramaturgo, la propuesta de Tezuka nunca vería la luz por el fallecimiento del mangaka en 1989. Con el ferviente anhelo de llevar esta empresa a buen puerto, Umehara se puso en contacto con Hayao Miyazaki para proponerle que él se hiciese cargo del proyecto pero éste declinó la oferta.
Una cierta polémica se desató cuando, en 1997, Takeshi Umehara recibió una petición por parte de Studio Ghibli para escribir un texto de apoyo para La princesa Mononoke. La sorpresa del escritor alcanzó cotas insospechadas cuando, al preguntar por qué se lo pedían a él, Ghibli contestó que se debía a que la película trata el tema del «asesinato del espíritu del bosque» (Miyazaki, 2014a: 96): el mismo asunto en torno al que giraba su adaptación Gilgamesh. En su pieza teatral, Umehara se interrogaba sobre el momento en el que el hombre se situó por encima de la Naturaleza, en oposición a ésta. Según él, esta relación comenzó con el inicio de la civilización occidental y, más concretamente, con Gilgamesh:
La primera nación (ciudad estado) fue creada por el rey sumerio Gilgamesh (Gilgamesh se considera como el histórico rey de la ciudad-estado sumeria de Uruk, el moderno Irak, entorno al año 2600 a.C). De acuerdo con El poema de Gilgamesh, el rey emprendió un viaje en busca de árboles de cedro que no se podían encontrar en Mesopotamia. El bosque de cedros, cuenta la leyenda, estaba protegido por el espíritu guardián Humbaba, pero volviendo la espalda a los dioses, Gilgamesh mató a Humbaba y volvió con árboles de cedro a Uruk. De este modo, después de la unificación de la ciudad-estado de Uruk, la primera empresa de Gilgamesh fue matar al espíritu del bosque Humbaba. Según Umehara, permitir el asesinato del espíritu guardián del bosque fue una línea de pensamiento fundada en la civilización sumeria –que vino a forjar la fundación de la civilización occidental– y una forma similar de pensamiento se reflejaría después en los trabajos, por ejemplo, de Platón y Descartes, convirtiéndose gradualmente en el principio básico de la civilización occidental (Ishida y Furukawa, 2013: 136).
Todo este planteamiento en torno a la figura del asesinato del espíritu del bosque deriva en cuestiones ulteriores sobre por qué la tecnología ha separado al hombre de la Naturaleza y ha provocado su progresiva degradación, una serie de interrogantes vinculada a la asunción de que el ser humano puede controlar la Naturaleza. Por lo tanto, con su versión de Gilgamesh, Umehara llegó a la conclusión de que la civilización europea acarrea con el pecado original de la destrucción de la Naturaleza (Piven y Goldberg, 2003: 245). La puesta en marcha de la civilización urbana pasa por talar bosques enteros, dejando detrás un espacio tragado por el desierto18. La civilización moderna no ha acabado solo con la foresta de sus propios países sino que también ha arrasado con la selva en parte de Asia y de la Amazonía. Según el filósofo japonés la tradición occidental ha jugado un rol determinante en la racionalización de los medios que han provocado esta catástrofe (Sleeboom, 2004: 52-53).
Este análisis, como bien apunta la investigadora Margaret Sleeboom, nos lleva a una encrucijada en la que hay que preguntarse por la causa y el efecto: ¿fue el asesinato de Humbaba la causa de esta deforestación o es más bien un efecto inevitable del desarrollo de la civilización urbana? ¿Fue este acto una elección o realmente Gilgamesh no tuvo otra opción? La estela de todas estas cuestiones queda patente en la trama de La princesa Mononoke, la cual aunque se desvía de la premisa inicial planteada por Takeshi Umehara, sí mantiene todo el trasunto filosófico pergeñado por el dramaturgo. Éste fue el motivo por el que Studio Ghibli le pidió que escribiera un texto para el libreto promocional de la película. Miyazaki le explicó a Umehara en una entrevista conjunta, recogida en Turning Point: 1997-2008, que le había comentado a Toshio Suzuki el influjo que Gilgamesh había tenido en el largometraje y que quería rendirle un homenaje (Miyazaki, 2014a: 97). El resultado no satisfizo a Takeshi Umehara, quien consideró, acertadamente que Hayao Miyazaki debía haberse puesto en contacto con él para explicarle la situación antes del estreno del filme.
Dentro de la relectura que Umehara hace sobre el mito de Gilgamesh, llama la atención su insistencia en señalar a la cultura occidental como la culpable de la ruptura de la relación entre hombre y Naturaleza. Es evidente que en Occidente, la visión del mundo se contempla desde una perspectiva antropocéntrica en la que el ser humano está por encima del ecosistema. Sin embargo, está posición planteada por el intelectual japonés parece remontarse a un periodo anterior, basándose en el tipo de actividad agrícola que las culturas occidental y oriental habían desarrollado a lo largo de los siglos. El investigador especializado en ciencias medioambientales, Yoshinori Yasuda, postuló una diferenciación clara al etiquetar a los pueblos surgidos de la cultura occidental como «labradores de campos y productores de lácteos» y a los de las civilizaciones orientales como «cultivadores de arrozales y pescadores». La gran diferencia entre ambos grupos, según Yasuda, era la cantidad de agua empleada en los trabajos de agricultura: para el cultivo de arrozales se requieren grandes cantidades de agua, por lo que la conservación de bosques que ayudaran a preservarla era vital para sostener el medio de vida de los granjeros. Por consiguiente, en el libro Nature Technology Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle se afirma que el asesinato del espíritu del bosque nunca hubiera ocurrido en Oriente (Ishida y Furukawa, 2013: 142), porque el hombre no se situó por encima de la Naturaleza como ocurriría en la tradición occidental. En el texto se añade que la introducción del budismo en Japón ayudó a reforzar esta idea. En el periodo Kamakura (1185-1333) ya se había producido una asimilación absoluta de esta religión importada de China, y las enseñanzas Tendai hacían hincapié en que todas las criaturas de la tierra (montañas, hombres, animales, etc.) estaban imbuidas por el espíritu de Buda; por lo tanto, todas las cosas son susceptibles de alcanzar la iluminación.
La lectura de Ishida y Furukawa sobre el asesinato del espíritu del bosque resulta sumamente problemática y cuestionable. En primer lugar porque en Japón sí se produjo una masiva destrucción del entorno a manos del hombre –como veremos en el siguiente capítulo–, pero también porque precisamente la gran cantidad de agua que se necesitaba para la plantación de arrozales obligó a alterar el paisaje de forma artificial. Por tanto, el asunto del asesinato del guardián del bosque retomado por Hayao Miyazaki no se puede estudiar desde una dicotomía Occidente-Oriente, sino como una tensión entre dos fuerzas –hombre y Naturaleza– en una era de cambio fundamental para la evolución y desarrollo de la civilización. De hecho, la conjetura postulada en Nature Technology Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle, por la que hombre y medio vivían en perfecta armonía, poco parece tener que ver con la realidad agrícola del periodo Jōmon según se explica en Historia de Japón: economía, política y sociedad:
[…] la mayor parte de la información disponible para este último tramo del periodo, aproximadamente entre 1000 y 300 a.C., corresponde al nordeste de Japón, al extremo septentrional de la isla de Honshū, lo que en japonés se conoce como la región de Tōhoku. Aquí, el registro arqueológico nos muestra la continuidad de una economía de subsistencia, basada en la caza, la pesca y en la recolección de marisco y de frutos secos. Aun así, la evidencia de zonas forestales destruidas alrededor de algunos asentamientos sugiere la existencia de prácticas agrarias primitivas como el denominado «barbecho de bosque». Es decir, el incendio controlado de zonas arboladas para aprovechar la ceniza en explotaciones intensivas durante unos pocos años, hasta que eran abandonadas y sustituidas por un nuevo espacio silvestre acabado de incendiar. En otras palabras, una rotación de cultivos, aprovechando los nutrientes de la ceniza, y con la posterior recuperación del bosque, al abandonarse la actividad agraria (VVAA, 2012: 57).
Desde un punto de vista teórico, el estudio sobre la Naturaleza –y su relación con Japón– que tendría una enorme repercusión en la filmografía de Miyazaki no se basaría en hipótesis que dividieran el mundo en términos opuestos, sino en el trabajo de un botánico japonés que propuso otro modo de releer la historia oficial japonesa.
Con el desarrollo de su obra sobre la cultura del bosque de hoja perenne latifoliada19, Sasuke Nakao marcó de forma irreversible el marco teórico del cineasta. En el libro titulado Saibai shokubutsu to nōkō no kigen [El cultivo de plantas y el origen de la agricultura], publicado en el año 1966, Nakao sostiene que una cuarta parte de la isla de Honshū estaba cubierta por bosques de hoja perenne latifoliada. Inspirándose en la teoría del arqueólogo Eiichi Fujimori, Nakao demostró que la agricultura se inició en el periodo Jōmon; y con su cultura del bosque de hoja perenne probó que la alta presencia de este tipo de árboles permitió la coexistencia entre plantas, animales y peces. Pero, sin duda, uno de los puntos clave que influyó a Hayao Miyazaki fue que esta cultura agrícola no era exclusiva de Japón. La cultura del bosque de hoja perenne latifoliada se inició en el país de Bután y, de allí, fue expandiéndose a diversos países asiáticos. Esto llevó a Miyazaki a preguntarse sobre el verdadero origen de Japón. ¿De dónde procedían realmente? (Mayumi, 2005: 3). En contra del discurso nacionalista que llevó a Japón a la Segunda Guerra Mundial, en el que se incidía en la descripción de un país único y homogéneo, Nakao y otra serie de intelectuales –como veremos seguidamente– iniciaron a partir de los años sesenta una revisión de la historia del país, en un intento de demostrar que el bagaje, y la mezcla cultural y racional que configuró Japón, son mucho más diversos de lo que afirmaba el discurso oficial. Por tanto, el hecho de que la cultura del bosque de hoja perenne latifoliada, postulada por Nakao, tuviera su origen en Bután, reforzó en la mente de Hayao Miyazaki esta idea de que Japón no es una cultura aislada sino que forma parte del conjunto panasiático.
Portada de Saibai shokubutsu to nōkō no kigen de Sasuke Nakao (1966).
Este corpus teórico ha impregnado la obra del animador japonés y, más concretamente, de La princesa Mononoke, donde a través de pequeños matices y alusiones Miyazaki ha incluido elementos que apoyan este discurso revisionista. El más claro y fundamental –que analizaremos a lo largo del libro– fue la inclusión tanto del pueblo emishi como de la Ciudad del Hierro en el filme. No obstante, es el pequeño reino de Ashitaka el que se pone en directa conexión con las teorías de Sasuke Nakao de una forma extremadamente sutil: las vestimentas de los emishi están basadas en un tipo de kimono tradicional butanés llamado gho (Saitani, 1997: 57). Algo parecido sucede con el bol rojo que Ashitaka usa para comer, y que Jigo alaba por su belleza mientras cenan juntos, también inspirado en la cerámica de Bután (Saitani, 1997: 60).
La influencia de El cultivo de plantas y el origen de la agricultura hizo también cuestionarse a Miyazaki cuándo desaparecieron estas amplias extensiones de bosques de hoja ancha y le llevó a la conclusión de que la deforestación se produjo en Muromachi, un periodo histórico en el que el hombre se situó como el centro del universo influido por las enseñanzas del budismo de Kamakura (Miyazaki, 2014a, 60-61); esta conjetura se opone diametralmente a la postulada en el libro Nature Technology Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle.
De acuerdo con el historiador Yoshihiko Amino fue durante Jōmon cuando comenzó a producirse una gran plantación de castaños por parte de la población del archipiélago. Se conservan registros en los que consta que se procedió a la reforestación desde la Antigüedad como una forma de conservación del medio ambiente. Sin embargo, este proceso desapareció en Muromachi, cuando entraron en circulación la moneda y los pagarés. Por tanto, las evidencias sobre el giro antropocéntrico que tuvo lugar en la mentalidad japonesa dan la razón a Miyazaki y no a Emile H. Ishida y Ryuzo Furukawa.
La cultura de la hoja perenne latifoliada se configura pues en el trabajo de Miyazaki como una fuerza opositora a las teorías del «país-isla» –al de una cultura aislada y sin contaminaciones externas– y a la del monocultivo de arroz –esta última analizada someramente al hablar del Gilgamesh de Takeshi Umehara–; dos discursos que, incluso después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, seguían insistiendo en que Japón era un pueblo con una raza muy homogénea: un país-isla.
Los «primeros japoneses», quienes son diferentes en carácter de sus pueblos vecinos y que han vivido en el archipiélago japonés desde el periodo Jōmon, son nuestros ancestros. La cultura y el modo de vida centrados en el cultivo de arroz se expandieron desde el oeste de Japón durante la era Yayoi y fueron extensamente adoptados por esos pueblos. De todo esto surgió el estado con el nombre de «Japón» (日本), encabezado por el emperador. A pesar de varias vicisitudes, este Japón (Nihonkoku) se ha prolongado hasta hoy y los japoneses (nihonjin) que lo comprenden han experimentado un desarrollo histórico distintivo sin sufrir grandes invasiones o conquistas de sus pueblos vecinos (Amino, 1992: 134).
A modo de contestación a esta construcción histórica surgieron una serie de intelectuales que dedicaron su producción literaria a aportar hallazgos y descubrimientos que exponían la falacia de la «identidad japonesa única». De todos ellos, uno de los que ha tenido mayor peso y visibilidad en la revisión histórica nipona ha sido sin duda Yoshihiko Amino. Especializado en el medievo prepatriarcal, este historiador afamado y figura pública centró su investigación en el concepto de identidad japonesa y en los asentamientos que hubo, tanto en las montañas como en la costa, durante el periodo medieval. Amino denunció la fabricación histórica que se había hecho sobre su país apelando a una unicidad y homogeneidad en la que se obviaba, en otros muchos, al pueblo de los ainu, situado en el norte de Tōhoku y en Hokkaido. Muy crítico con las nociones de «Japón» y «japonés», su investigación le llegó a postular que durante la era medieval en el archipiélago habitaban diversos grupos étnicos que no reconocían al emperador como figura de autoridad. Por ejemplo, existía una gran diferencia entre la apreciación del concepto de «Yamato»20, como gobierno de control, entre el Este y el Oeste. Yamato estaba asentado en el este y era reconocido como un estado en expansión con el emperador a la cabeza. Sin embargo, para los pueblos Tōgoku y, particularmente, para los Ezo21 y los Fushū22, situados en el noroeste, incluso el topónimo tenía una lectura diferente: Hayato (Amino, 1992: 129).
En su artículo «Deconstructing ‘Japan’», Amino reflexiona sobre el propio concepto de «Japón», haciendo énfasis en determinados aspectos inciertos sobre el nombre: ¿Cuándo se adaptó de forma generalizada?, ¿cómo se leían en la antigüedad los caracteres 日本 –Nihon– (Japón)?, ¿cómo y en qué circunstancias se usaba la palabra? Este enfoque se debió fundamentalmente al asombro de Amino ante el uso del término como una reivindicación de una cultura única ancestral y de la que, sin embargo, poco se conocía sobre sus orígenes. La incertidumbre llega hasta tal punto que se desconoce en qué momento el reino de Yamato, instaurado en Kinai, pasó a llamarse Japón; un debate que se ha producido desde la era Heian. Por más que la sociedad japonesa actual sí sea muy homogénea comparada con otros países modernos, la investigación de Yoshihiko Amino puso su centro de gravedad en la necesidad de deshacerse del constructo histórico creado con la palabra «Japón» y de todo el marco teórico postulado en torno a la asunción de que «originalmente había japoneses» (Amino, 1992: 132).
Con una infatigable labor investigadora y divulgadora que alberga más de veinte libros y un número de artículos originales que abarca entre los doscientos y los trecientos textos, las principales contribuciones al campo de la historia que marcaron la trayectoria de Amino han sido cinco, si seguimos las claves señaladas en el trabajo del historiador Kano Masanao (Johnston, 2005: 6-7)23. La primera fue su intento de sensibilizar a la población con relación al significado del concepto de «Japón» como estado, y su énfasis en dejar patente que los conceptos de «emperador» (tennō) y «Japón» (Nihon) se usaban en el oeste del país, no en el este. En segundo lugar, introdujo la incorporación de la categoría de personas no dedicadas a la agricultura (hinōgyōmin) para abordar el estudio de la historia medieval japonesa. Este rango incluía tanto a gente que no trabaja la tierra, como a aquellos que no tenían ni señor ni maestro (comerciantes, fundidores, herreros, madereros, mercaderes, mujeres que se dedicaban al mundo del entretenimiento como las shirabyōshi24 y las yūjo25, o los hinin26). El tercer aspecto en el que destacó su investigación fue la introducción de las categorías de raku, kugai y muen; términos virtualmente imposibles de traducir al castellano. Los tres conceptos hacen alusión a la idea de santuario, es decir a la noción de lugares a los que el poder político secular no tenía acceso. Raku, por ejemplo, hace referencia a los mercados libres; es decir, aquellos lugares de comercio que no estaban sometidos al control del monopolio de un gremio de mercaderes. Kugai podría traducirse como público por oposición a privado, como aquello que todos pueden ver. En un principio la palabra designaba exclusivamente a espacios públicos donde se practicaba el budismo; más tarde pasó a ser un término de uso general y se podía interpretar como perteneciente al mundo público: sin ir más lejos, las prostitutas o los actores de teatro Nō eran personas kugai. Por último, muen se entendería como «sin ataduras mundanas». En el periodo Edo el término pasó a designar a una clase social: la de los mendigos (Amino, 2007: 162-167). En cuarta posición, su obra se vio marcada por la persecución persistente de la figura del tennō, o sistema imperial. En último lugar, Masanao destaca la investigación de Amino de las diferencias políticas, culturales y económicas entre el este y el oeste de Japón. Sin embargo, yo añadiría una última contribución, centrada en el énfasis de su investigación por la gente corriente, por el pueblo llano (minzoku).
Lo que se desprende de todo este esfuerzo investigador de Amino es su empeño por mostrar la diversidad de un país obcecado en probar su homogeneidad. Su labor académica desafió el discurso establecido e influyó en el trabajo de otros investigadores e intelectuales que se unirían a su cruzada por demostrar sus teorías; una de estas personalidades del mundo de la cultura japonesa sería precisamente Hayao Miyazaki. Ambos intelectuales eran amigos y realizaron públicamente diversas intervenciones conjuntas antes de la muerte del historiador en 2004. De hecho las teorías marxistas habían ejercido una gran influencia en la carrera tanto de Amino como de Miyazaki, por lo que no era de extrañar que los dos hubieran decidido aproximarse al análisis de Japón basándose en el retrato de la población anónima.
El cineasta japonés se había quejado de que los jidaigeki centraban su atención en los granjeros y los samuráis, y mostraban un país muy alejado de la realidad histórica presentada en obras como las de Yoshihiko Amino o Sasuke Nakao. Por ello, y a pesar de la admiración que profesaba por el director Akira Kurosawa, Miyazaki también le incluyó entre el grupo de realizadores que estaban creando una falsa imagen del medievo japonés (Rougier, 1999: 45). Para preparar el guion de La princesa Mononoke, Miyazaki decidió pues estudiar diversos libros de Amino, los cuales le permitieron poner en conexión muchos de los temas que quería tratar en la película:
La imagen de los campesinos y los samuráis en esa película [Los siete samuráis] es muy distinta de la historia japonesa real, y parece que ha estado confundiendo a los historiadores. Leyendo los libros de Amino-san me topé con muchas explicaciones sobre historia que me parecen muy convincentes. La historia de nuestros antepasados es mucho más rica de lo que se puede explicar desde la perspectiva de una simple clase de Historia o desde el acercamiento que presenta a los samuráis como villanos y a los campesinos como virtuosos. Las partes que no hemos logrado ver incluidas en este constructo convencional contienen el verdadero atractivo y son aspectos que deberíamos conocer (Miyazaki, 2014a, 97).
A pesar del rechazo de los postulados del jidaigeki clásico, la influencia del cine de Akira Kurosawa tendría también resonancia en La princesa Mononoke: en el comienzo del largometraje, sin ir más lejos, se puede ver un homenaje al inicio de Ran (1985), donde los protagonistas están dando caza a un jabalí arco en mano. Con todo, sería el marco histórico dibujado por el historiador Yoshihiko Amino el que sentaría las bases del discurso teórico de su película de 1997, permitiendo a Miyazaki «descentralizar» la historia medieval japonesa en su guion. Para hacerlo, el veterano animador eligió a Ashitaka como protagonista, un joven príncipe de los emishi, un pueblo derrotado por el ejército del emperador cuatrocientos años atrás. Escondido de las miradas curiosas, el pueblo del guerrero se halla en el norte de Honshū, alejado del bullicio de los samuráis y las tendencias expansionistas del emperador. Al poner a Ashitaka en el centro de la trama, Miyazaki hace un ejercicio consciente de desafiar el discurso oficial histórico en un alegato antiYamato sobre el que nos detendremos al analizar pormenorizadamente el personaje del príncipe emishi. A él se sumarán los habitantes de la Ciudad del Hierro, un grupo de hinin –parias–, entre los que se pueden encontrar exprostitutas y leprosos. Por lo tanto, La princesa Mononoke ocurrirá en los márgenes de la historia oficial, y el emperador solo aparecerá de forma tangencial, como una tercera parte implicada en la narración pero ausente físicamente de ésta; dejando en evidencia que es la gente común la que hace que la historia evolucione y mute. En un diálogo entre Amino y Miyazaki con motivo del estreno y promoción de la película, el historiador señalaba esta intención: «Esta tribu vivió escondida en las espesuras del norte tras ser derrotados en la batalla contra el pueblo de Yamato, quien representaba el «estado japonés». Con un emishi como héroe, has descentrado el estado japonés. Esto coincide con mis propias teorías» (Miyazaki, 2012a: 61).
Movido por unos planteamientos similares a los que dieron forma a la producción académica de Yoshihiko Amino, se sitúa la última figura con un fuerte influjo en La princesa Mononoke: Ryōtarō Shiba. Novelista histórico y ensayista, Shiba gozó de una extremada popularidad en su país, llegando a vender más de veintiún millones de copias de alguna de sus obras. La premisa de su trabajo se centró en responder a dos complejas e intrincadas preguntas: ¿qué significa ser japonés? y ¿qué curso ha tomado Japón como país? Bajo el fuerte impacto de los acontecimientos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial –al igual que le ocurriría a Amino y al propio Miyazaki–, Ryōtarō Shiba dedicó su vida a pergeñar historias en las que sus personajes, enmarcados en periodos históricos japoneses, lograban a través de sus acciones individuales definir el curso de la historia. Desde una aproximación periodística, con un rigor y un cuidado minucioso por los hechos, la obra de Shiba emprendió una labor social en la que se busca encontrar la bondad del ser humano, en contraposición con la estupidez que había provocado la Segunda Guerra Mundial. Shiba se apoyó en los conceptos de civismo y decencia para representar mundos históricos en los que sus personajes ficticios dan origen a un tipo de japonés «atrayente»:
[Shiba] sustituyó la inevitabilidad de la historia por las posibilidades de la historia. Situó a sus personajes en momentos decisivos de la historia, revelando que el supuestamente inevitable flujo de los acontecimientos dependía de una serie de decisiones individuales. Él examinaría estos eventos a través de vívidos retratos humanos (Sabin, 2006).