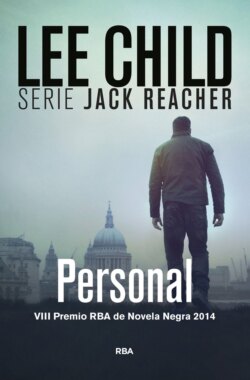Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеAterrizamos en Texarkana y encontramos los coches de alquiler al final de una larga fila de establecimientos relacionados con el negocio de la aviación. Casey Nice sacó un carné de conducir de Maryland y su fecha de nacimiento me saltó a los ojos: tenía veintiocho años. El carné lo acompañó con la Visa de un banco de Maryland. A cambio le dieron un montón de formularios para firmar y, después, la llave de una camioneta Ford F-150, con la trasera descubierta, que, por lo visto, era la que más demandaba la gente que tomaba tierra en aquel aeropuerto.
El vehículo era rojo y tenía un GPS que se conectaba al mechero. Casey Nice introdujo en él la dirección que nos habían facilitado. El aparato empezó a hacer cálculos como si estuviera repasando sus vastos conocimientos de geografía local y, al rato, nos comunicó que teníamos por delante un viaje de ochenta kilómetros. Miré el aeropuerto mientras salíamos. Allí se quedaba nuestro avión. Por delante teníamos carreteras estrechas llenas de curvas y follaje nuevo en los árboles que corrían a los lados.
—Deberíamos parar para comer —comenté.
—¿No deberíamos hacer primero el trabajo? —respondió.
—Come mientras puedas. Es la regla de oro.
—¿Dónde paro?
—En el primer sitio que veamos.
Que resultó no ser la típica cafetería de carretera, que era lo que me habría gustado. Por el contrario, llegamos a un pulcro pueblecito que había prosperado a partir de un cruce de caminos, donde encontramos un complejo comercial pequeño y nuevo con una gasolinera Shell en una punta y un restaurante familiar en la otra. Entre ambos había establecimientos de ofertas que vendían todo lo necesario para el día a día a precios bajos, incluidos una farmacia y una tienda de ropa. El restaurante tenía mesas de madera sencillas y platos disparejos, pero los menús estaban muy bien de precio. Pedí un desayuno, que incluía café, tortitas, huevos y bacón. Casey Nice pidió una ensalada y una botella de agua. Pagó ella, cargándolo al presupuesto de O’Day, lo más probable.
Cuando acabamos me acerqué a la tienda de ropa para ver qué encontraba de color más o menos caqui en la sección de prendas baratas y cogí unos calzoncillos y unos calcetines, unos pantalones, una camisa, y una chaqueta que parecía diseñada para jugar al golf bajo la lluvia. No encontré mejores zapatos que los que llevaba. Como siempre, me cambié en el probador y dejé la ropa vieja en la papelera. Como siempre, Casey Nice estaba interesada en lo que hacía.
—Esto nos lo explicaron en la reunión que tuvimos acerca de usted, pero no sabía si creérmelo —comentó.
—¿Tuvieron una reunión acerca de mí? —pregunté.
—El general O’Day le llama Sherlock Homeless. El sin techo.
—¡Mira tú!, el que debería comprarse otro jersey.
Volvimos a la camioneta y seguimos viaje, al norte y al oeste, rodeando la esquina de Texas, camino de la línea de Oklahoma. El GPS mostraba nuestro destino, que parecía que estuviera en medio de la nada, con una bandera a cuadros blancos y negros, de esas con las que se marca el final de una carrera de coches. Esperaba que aparecieran más carreteras en la pantalla a medida que fuésemos acercándonos.
Una hora después, en efecto, habían aparecido más carreteras, todas ellas estrechas, grises y serpenteantes. También había lagos, arroyos y ríos, orientados todos ellos de tal manera que te llevaba a pensar que nos encontrábamos en un paisaje recorrido por desfiladeros. Lo que quedó confirmado con una simple mirada hacia delante, al mundo real. Achaparradas colinas boscosas, una detrás de otra, a derecha e izquierda, como una tabla de lavar. Casey Nice aparcó a kilómetro y medio de la bandera a cuadros y sacó el móvil, pero no tenía suficiente cobertura para lo que fuera que pretendía. Una imagen por satélite, quizás. Así que no teníamos más que el GPS, que había plantado la bandera a cuadros ochocientos metros al norte de la carretera en la que estábamos, más sola que la una en un mar de color verde.
—Un camino de entrada un pelín largo —dije.
—Esperemos que no sea recto —comentó.
Reemprendió la marcha, más despacio, hasta que vimos el acceso al camino, a la derecha. No era más que un sendero rocoso entre los árboles, que empezaba entre dos montones de piedras apiladas a modo de mojones y que, tras una curva que llegaba enseguida, se perdía de vista tras el follaje nuevo y verde. Había un buzón en la cuneta, oxidado, sin nombre. Justo enfrente, en la parte izquierda de la carretera, bien a la vista, había una casa. El vecino más cercano de Kott, probablemente.
—Empecemos por ahí —dije.
La casa del vecino no era nada del otro mundo, pero tampoco estaba mal. Era larga y baja, hecha con tablones marrones. Tenía una zona de gravilla justo delante y había una camioneta aparcada en ella. Daba la impresión de que detrás encontrarías un jardincito. A un lado había una antena parabólica de televisión tan grande como un coche familiar, y al otro, una lavadora comida por el óxido y con los tubos por el barro, descoloridos y podridos.
Toqué el timbre con un nudillo y oí el sonido de unas campanillas provincianas en el interior. Nada. Al rato oímos pasos y un tipo salió de detrás de la casa, por el lado de la lavadora. De unos cuarenta años, con el pelo al rape y la barba igual, el cuello ancho y mirada de escepticismo. Su cara habría sido de lo más corriente de no ser porque le faltaba un diente, el incisivo lateral izquierdo superior. Nos preguntó con tono neutro:
—¿En qué puedo ayudarlos?
Lo que, por experiencia, sé que es una pregunta que puede preceder tanto a la colaboración más sincera y desinteresada como a un tiro en la jeta.
—Buscamos a John Kott —respondí.
—Pues yo no soy —contestó.
—¿Sabe dónde vive?
Señaló, a modo de evasiva, el otro lado de la carretera, el camino que se abría allí.
—¿Está en casa? —dije.
—¿Quién lo pregunta?
—Un colega.
—¿De qué?
—De la cárcel.
—¿Por qué no pilla el carro y lo comprueba usted mismo?
—Es de alquiler. Si se te pincha una rueda te hacen pagarla, y ese camino no tiene buena pinta.
—No sé si está.
—¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí?
—Un año, más o menos.
—¿Tiene trabajo?
—No creo.
—Entonces, ¿cómo paga el alquiler?
—Ni idea.
—¿Lo ve ir y venir?
—Si coincide que estoy mirando.
—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
—No sabría decirle.
—¿Hoy? ¿Ayer?
—No sabría decirle. No paso mucho tiempo mirando.
—¿Hace un mes? ¿Dos?
—No sabría decirle.
—¿Qué coche tiene? —le pregunté.
—Una vieja camioneta azul —respondió—. Una Ford del año de la polca.
—¿Ha oído alguna vez disparos por allí arriba?
—Allí arriba..., ¿dónde?
—En el bosque. En las colinas.
—Esto es Arkansas —dijo.
—¿Suele recibir visitas el señor Kott?
—No sabría decirle.
—¿Suelen venir extraños por aquí?
—¿A qué se refiere con extraños?
—Pues a gente de fuera, por ejemplo.
—Son ustedes los primeros en mucho tiempo.
—Nosotros no somos ni extraños ni de fuera. Ni lo uno ni lo otro —le aseguré.
—¿Dónde nació usted? —me preguntó.
Para lo que no tenía una buena respuesta. Por mi acento, le quedaba claro que no era del Sur. Y si le decía en Nueva York, Chicago o Los Ángeles se quedaría igual. Así que le dije la verdad.
—En Berlín Oeste.
No dijo nada.
—Familia de marines —comenté.
—Yo estuve en las Fuerzas Aéreas. Los marines no me caen bien. Una panda de fanfarrones que solo persiguen medallas, eso es lo que pienso.
—No me he ofendido —le dije.
El tipo se giró y miró a Casey Nice de arriba abajo y de abajo arriba, despacio, luego le dijo:
—Seguro que usted nunca ha estado en la trena.
—Porque soy más lista y nunca han conseguido pillarme.
El tipo sonrió y se pasó la lengua por el hueco del diente.
—¿Haciendo qué, señorita?
—Debería ir al dentista —le soltó—. Le quedaría una bonita sonrisa. Y retirar la lavadora del terreno de la entrada. Va contra la ley que la tenga ahí.
—¿Me está tomando el pelo?
Dio un paso adelante y se la quedó mirando. Luego me miró a mí. Le devolví una mirada inexpresiva, como si en veinte centésimas de segundo fuera a decidir si dejarlo cojeando durante una semana o en silla de ruedas de por vida. Vaciló y dijo:
—Espero que lo pasen bien con su colega. —Y desapareció por detrás de la casa, esta vez por el lado de la antena parabólica.
Nos quedamos allí un segundo, bajo el débil sol de primavera, después volvimos a la camioneta alquilada y cruzamos la carretera como si fuera un badén de dos carriles, directos hacia la entrada del sendero pedregoso de John Kott.