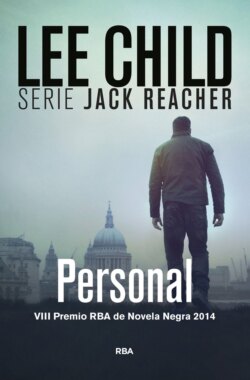Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеEra una fotografía, qué duda cabe. En blanco y negro. De mi jeta. Ampliada a tamaño real. En una fotocopistería, lo más seguro. En tamaño folio, ocupaba casi hasta los bordes. Clavada con chinchetas en la pared. A metro noventa y cinco del suelo. Debajo, había varios folios más, como azulejos, solapándose aquí y allí, dando forma a un cuello, unos hombros, un torso, unos brazos y unas piernas, y en ellos había bosquejado a mano el resto de mí con un rotulador indeleble de color negro, como si pretendiera mantener ese tono como de hollín que la Xerox le había dado a mi rostro. Un humano de tamaño natural, allí mismo, de pie, alerta, con los pulgares hacia delante, plantado firmemente y con unos zapatos dibujados con todo lujo de detalles, incluidas las lazadas de los cordones.
En general, estaba bastante bien hecho. A mi madre no la habría engañado, pero se me parecía bastante.
Tenía un cuchillo clavado en el pecho. Más o menos por donde tengo el corazón. Uno de esos grandes de cocina, de unos veinticinco centímetros, doce de los cuales se hundían en la madera.
—Y hay más —dijo Casey Nice.
Ella estaba de pie en un cuarto, pensado quizá para alojar una cama. Pasé y vi que la pared del fondo estaba cubierta de recortes de periódico. Artículos acerca de mí. En lo más alto, la misma fotografía que en el dormitorio, también a tamaño real. Debajo, allí de donde provenía: la página de mi biografía de mi expediente del Ejército, con mi foto de carné pegada en la esquina superior derecha, fotocopiada con nitidez. Debajo de la biografía había decenas de folios más, todos ellos fotocopiados, todos clavados con chinchetas, unos con otros, ordenados de alguna manera.
Seleccionados de alguna manera.
Mis errores. Informes de actuación, en su mayoría, en los que se admitía la pérdida de pruebas y conexiones, los riesgos corridos que habían salido mal. Treinta páginas enteras dedicadas a Dominique Kohl.
Mis errores.
—¿Quién era? —me preguntó Casey Nice.
—Trabajaba para mí. La envié a que arrestara a un fulano. La capturó, la mutiló y la mató. Debería haber ido yo.
—Lo siento.
—Y yo.
Estudió las páginas durante un minuto y comentó:
—Cómo iba a saber usted que le pasaría eso...
—Tenía la misma edad que usted —le dije.
—Me temo que hay más —comentó.
Me llevó a otro de los dormitorios, en el que, sobre una mesa, vi lo que me pareció un soporte casero, excelente para clavar objetivos de papel en él, excelente para apoyarlo en una balda de piedra a mil trescientos metros del fusil. Un trabajo admirable, de no ser porque los objetivos de papel que utilizaba eran mi fotografía. Igual que antes, a tamaño natural. Había dos montones. En uno, los usados. En el otro, los sin usar. Estos últimos eran como el que ya había visto. Mi cara, borrosamente fotocopiada casi hasta los bordes del papel. Los que estaban usados eran todavía peor. Había muchos destrozados casi por completo, ya fuera por los daños causados por una bala del calibre 50, ya por las lascas que habían saltado del cráter producido por el disparo, o por ambos. Aunque algunas copias habían encajado mejor el impacto. Una de ellas no tenía ningún tipo de marca excepto por un agujero limpio de algo más de un centímetro justo debajo del pómulo derecho. Otra tenía un agujero en la comisura derecha de los labios.
A mil trescientos metros. A la izquierda y un poco bajo, pero un buen disparo, sin duda.
E iba mejorando.
Según ibas bajando, muchos seguían estando destruidos, pero los buenos eran la hostia de buenos, incluidos tres con el agujero justo entre los ojos: uno un poco caído a la izquierda, otro un poco caído a la derecha, y el tercero en el mismísimo centro.
A mil trescientos metros.
Casi un kilómetro y medio.
—¿De cuándo es la fotografía? —preguntó Casey Nice.
—Podría tener veinte años como mínimo —respondí.
—Podría haber conseguido el expediente antes de que lo enviara a la cárcel.
Negué con la cabeza.
—Algunos de esos errores sucedieron después de que estuviera encerrado. Lo consiguió cuando salió.
—Parece que está muy cabreado con usted.
—¿Eso le parece?
—Está en Londres.
—No estoy tan seguro. ¿Por qué razón iba a viajar hasta allí? Si tan cabreado está conmigo, ¿por qué iba a cruzar el charco?
—Por muchas razones. La principal, el dinero. Porque este trabajo le va a reportar una paga de lo más suculenta, créame. Pero otra bien podría ser que es incapaz de dar con usted. Es muy difícil localizarlo. Podría tirarse toda la vida buscando. Seguro que no lo tuvo en cuenta.
—Puede ser. Sin embargo, ya no hace falta que siga buscándome. Soy yo quien ha llamado a su puerta. Y hay tres probabilidades sobre cuatro de que esté aquí.
—A estas alturas podría habernos disparado mil veces. Pero no lo ha hecho. Porque no está aquí.
—¿Y alguna vez lo ha estado? ¿Dónde están sus cosas?
—Yo diría que no tiene nada. Puede que solo un saco de dormir y una mochila. Que lleve una vida monacal, o como sea que se llame a eso de dedicarse a la meditación. Lo recogió todo y se lo llevó a París. Y después, a Londres.
Lo cual tenía sentido. Asentí. John Kott no había tenido nada durante quince años. Quizá se hubiera acostumbrado. Miré largo y tendido el objetivo con el impacto entre los ojos, en el mismísimo centro, y dije:
—Vámonos.
La vuelta a nuestra camioneta fue mejor de lo que había esperado. Gracias a los árboles. La geometría hace que sea imposible acertar a larga distancia a un objetivo que camina por un bosque. Siempre habría un tronco de por medio, ya fuera para detener la bala, ya para desviarla de forma impredecible. Era bastante seguro.
El sendero no era tan ancho como para dar la vuelta y no queríamos tener que ir marcha atrás hasta la carretera, así que condujimos hasta la casa, viramos en redondo sobre la zona de tierra y gravilla, y bajamos de cara. No vimos nada ni a nadie en el camino, y la carretera de dos carriles estaba vacía. Le pedimos al GPS que nos llevara de vuelta al aeropuerto y enseguida se puso a hacer sus cálculos. Los mismos ochenta kilómetros, pero en sentido contrario.
—Le pido disculpas —dije.
—¿Por qué? —preguntó.
—Porque he cometido un error de bulto. Supuse que era usted la típica del Departamento de Estado cedida a la CIA para que obtenga reconocimiento y experiencia. Y que eso podría hacer que la situación la superara un poco. Pero es al revés, ¿me equivoco? Es agente de la CIA y está cedida al Departamento de Estado. Para obtener reconocimiento y experiencia. Sobre pasaportes, visados y todo tipo de papeles. Vamos, que la situación no la supera en absoluto.
—¿Qué me ha delatado?
—Un par de detalles. La señal de infantería que le he hecho con la mano. La conocía.
Asintió.
—He pasado mucho tiempo en Fort Benning.
—Y que es usted muy resolutiva.
—¿No me comentó que Shoemaker le había dicho que soy más dura de lo que parezco?
—Pensé que intentaba justificar el gran riesgo que suponía que la enviase conmigo.
—Y, por cierto, el Departamento de Estado no solo se dedica a hacer pasaportes y visados. Hace de todo. Incluso supervisar operaciones como esta.
—¿Y cómo lo hace? Esta operación la llevan O’Day y dos de la CIA: Scarangello y usted. El Departamento de Estado no está involucrado.
—Yo represento al Departamento de Estado. Como bien acaba de decir. Durante un tiempo. Y en teoría.
—¿Y está manteniendo al tanto a su jefe temporal y teórico?
—No del todo.
—¿Por qué?
—Porque este asunto es importantísimo para el Departamento de Estado. Si el culpable es el británico, el ruso o el israelí, tenga por seguro que dejaremos que sea el Departamento de Estado quien se ponga la medalla, pero hasta que estemos seguros este seguirá siendo un proyecto que controlaremos muy de cerca.
—¿Es así como lo denominan ahora?
—Lo de «alto secreto» ya estaba cogido.
—Ha salido en los titulares de todo el planeta, ¿cómo de secreto pretenden que sea?
—Mañana, la noticia empezará a perder interés. Los franceses van a efectuar una detención. Eso calmará los ánimos.
—¿A quién van a arrestar?
—A un cabeza de turco. Seguro que encuentran a algún pobre hombre ansioso por hacerse pasar durante tres semanas por un terrorista con ojos de loco. A cambio de favores en algún otro lado, claro. Seguro que ya han empezado con el proceso de selección. Lo que nos da tiempo y espacio para trabajar.
—Son mil trescientos metros —dije—. Eso es lo importante. No quién dispara. Necesitan un perímetro. De al menos mil seiscientos metros.
—O podrían esconderse en conejeras. Cosa que quizá tengan que hacer de verdad antes o después. Hasta entonces, preferimos tomar acciones preventivas. Tenemos que arrestar a John Kott. No queremos ser los únicos que no detienen al suyo.
—¿Qué tal lo llevan los demás?
—Ya ha oído lo que ha dicho O’Day esta mañana. Tienen nombres, fotografías e historiales.
—¿Nada más?
—Tienen lo mismo que nosotros. En estos momentos estamos en igualdad de condiciones.
Llegamos al aeropuerto, devolvimos la camioneta y caminamos hasta una puerta de alambre que había en una verja también de alambre. Allí nos recogió un carrito de golf y nos llevó al avión. Dos horas después estábamos de vuelta en Pope Field, donde descubrimos que habíamos dejado de estar en igualdad de condiciones.