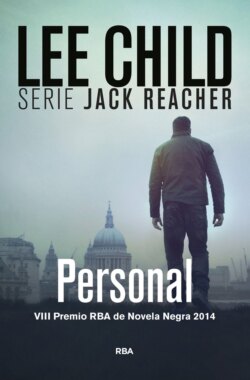Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеEl avión era el mismo, pero la tripulación no. Piloto y copiloto nuevos, y otro auxiliar de vuelo, una mujer esta vez, todos ellos con uniforme de las Fuerzas Aéreas. Subí a bordo nada más darme una ducha, con la ropa nueva de Arkansas. Scarangello llegó cinco minutos después, también duchada y con otro traje negro de falda y chaqueta. Llevaba una pequeña maleta con ruedas y un bolso. Teníamos por delante un viaje que duraría toda la noche, siete horas volando y seis husos horarios, por lo que llegaríamos a Francia a las nueve de la mañana, hora local. Mi butaca de siempre estaba estirada y pegada a la de al lado, también estirada, para dar forma a un diván. Las dos butacas que había al otro lado de la cabina estaban dispuestas de igual manera. Ambos divanes estaban preparados con una almohada, sábanas y una manta. Dos camas largas y estrechas separadas por un pasillito. A mí me pareció bien. Scarangello no lo tenía tan claro. Era una mujer de cierta edad y cierta clase. Estoy seguro de que habría agradecido un poco más de intimidad.
No obstante, para el despegue tuvimos que sentarnos a una mesa, en asientos normales y corrientes, y permanecer allí un rato, porque la auxiliar de vuelo nos comunicó que iba a servirnos la cena. Que no estuvo a la altura del entorno. No era el equivalente culinario del cuero de color toffee y el revestimiento de nogal. Aunque tampoco era rancho del Ejército. Ni de las Fuerzas Aéreas. Simples hamburguesas en caja de cartón, recalentadas en el microondas de a bordo y de padre y madre desconocidos, compradas, lo más probable, en el restaurantucho que más cerca quedase de la entrada de Pope Field. Puede que incluso en uno que estuviera puerta con puerta con el Dunkin’ Donuts.
Me comí la mía, y media de la de Scarangello en cuanto dijo que no quería más. Acto seguido, la mujer empezó a rumiar cómo acostarse sin pasar vergüenza. Vi que miraba en todas las direcciones, comprobando todas las esquinas, fijándose en la iluminación, intentando determinar dónde estaría yo y qué es lo que iba a ver.
—Iré yo primero al baño —le dije.
El lavabo estaba al otro lado de la cocina, atrás del todo, frente al compartimento para el equipaje, donde la auxiliar de vuelo había guardado la maleta de Scarangello. Usé el baño, me cepillé los dientes, volví a la zona de dormir y elegí la cama de estribor. Me quité los zapatos y los calcetines porque dormía mejor así, me tumbé sobre la manta y me di la vuelta, de cara a la pared.
La mujer se dio por enterada. El siseo de la lana y el nailon me dejaron claro que se ponía en marcha, y un poco después oí que volvía, haciendo menos ruido, vestida, probablemente, ahora de algodón. Se metió en la cama y se acomodó entre las sábanas. Emitió un ruidito, algo a caballo entre un murmullo somnoliento y una tos, que interpreté como un «muchas gracias, ya estoy», así que me puse boca arriba y me quedé mirando el revestimiento de nogal.
—¿Siempre duerme encima de la manta y las sábanas? —me preguntó.
—Cuando hace buena temperatura —le respondí.
—¿Siempre duerme con ropa?
—No me queda otra, dada mi situación.
—Porque no tiene pijama. No tiene casa, no tiene maletas, no tiene posesiones. Tuvimos una reunión acerca de usted.
—Ya me lo contó la señorita Nice —le dije.
Me giré un poco hacia la pared para ponerme cómodo y algo se me clavó en la cadera. Algo que llevaba en el bolsillo. El cepillo de dientes no era, porque lo llevaba en el otro. Me incorporé y lo comprobé.
Era el botecito de pastillas de Casey Nice. Ahuequé la mano para sujetarlo y leí la etiqueta, a media luz, por puro interés. Supongo que esperaba que se tratase de un medicamento para la alergia, puede que para prevenirse del polen primaveral de los bosques de Arkansas, o analgésicos para un dolor de muelas o un tirón muscular. Sin embargo, en la etiqueta ponía Zoloft y estaba bastante seguro de que aquel no era un medicamento ni para alergias ni para dolores. De hecho, estaba bastante seguro de que el Zoloft servía para combatir el estrés. O la ansiedad. O depresiones, ataques de pánico, trastornos por estrés postraumático u obsesivo-compulsivos. Muy fuerte y expendido solo con receta médica.
Sin embargo, no eran de Casey Nice. No era su nombre el que aparecía en la etiqueta, sino el de un hombre: «Antonio Luna».
—¿Qué piensa de nuestra señorita Nice? —me preguntó Scarangello.
Guardé el bote en el bolsillo.
—Es agradable, tanto por el significado de su apellido como por su forma de ser —le respondí.
—¿Demasiado?
—¿Le preocupa?
—Quizás en el futuro.
—Lo hizo bien en Arkansas. El vecino de Kott no consiguió ponerla nerviosa.
—¿Qué tal lo habría hecho si no hubiera estado usted?
—Igual, lo más probable. Una dinámica diferente, pero un resultado similar.
—Me alegro.
—¿Es su protegida?
—Ni siquiera la conocía —me dijo—. Y no tengo claro que la hubiera elegido. Pero no teníamos a nadie más en el Departamento de Estado, así que se adecuaba al perfil.
—Los dirigentes mundiales se arriesgan a diario a que les disparen. Es el precio por hacer negocios. Y hoy en día la seguridad es mejor que nunca. No sé a qué viene tanto miedo.
—En el informe que nos dieron ponía que es usted un hábil matemático.
—Entonces el informe está mal. Solo di hasta la aritmética del instituto.
—¿Cuál es el área de un círculo con un radio de mil trescientos metros?
Sonreí en la oscuridad. Pi por el radio al cuadrado.
—Algo más de cinco kilómetros cuadrados —le respondí.
—¿Densidad de población media de las capitales occidentales?
Lo que no tenía nada que ver ni con las matemáticas ni con la aritmética, sino con la cultura general.
—¿Quince mil por kilómetro cuadrado? —le contesté.
—Se ha quedado usted desfasado. Está algo por encima de los diecinueve mil. Hay zonas de Londres o de París en las que llega a veintisiete mil. Como poco, tendrían que acordonar decenas de miles de tejados y ventanas, y tener controladas a cien mil personas. No es factible. Un tirador de larga distancia con talento es su peor pesadilla.
—No para el cristal antibalas.
Scarangello asintió en la oscuridad. Oí cómo movía la cabeza sobre la almohada.
—Solo protege los flancos —empezó diciendo—, ni la parte posterior ni la frontal. Además, a los políticos no les gusta. Hace que parezca que tienen miedo. Que lo tienen. La cuestión es que no quieren que la gente se dé cuenta.
«No será lo mismo ahora que hay un francotirador buscándole».
—¿Sabía alguien que el cristal aguantaría? —le pregunté.
—El fabricante lo aseguraba —me informó Scarangello—. Algunos expertos tenían dudas.
Ahora me tocaba a mí asentir en la oscuridad. Yo también las habría tenido. Los proyectiles del calibre 50 son muy potentes. Los crearon para la ametralladora Browning, que es capaz de abatir árboles.
—Que duerma bien —le deseé.
—Lo dudo mucho —me dijo.
Aterrizamos en Le Bourget con un resplandeciente sol primaveral. La auxiliar de vuelo nos contó que era el aeropuerto privado con más tráfico de toda Europa. El avión se dirigió hacia dos coches negros aparcados en mitad de la nada. Citroën. No es que fueran limusinas, pero eran largos, bajos y brillantes. Había cinco hombres junto a ellos, todos sacudidos por el viento, apiñados entre sí y encogidos por el ruido. Saltaba a la vista que dos eran conductores, había dos gendarmes de uniforme y el último era un caballero de pelo entrecano con un buen traje. El avión se detuvo junto a los coches y, un minuto después, los motores se apagaron y los cinco se irguieron y avanzaron a la expectativa. La auxiliar de vuelo empezó a abrir la puerta y Scarangello se levantó, se quedó en el pasillo y me tendió un teléfono móvil.
—Llámeme si me necesita —me dijo.
—¿A qué número? —le pregunté.
—Está grabado.
—¿Nos separamos?
—Por supuesto. Usted va a analizar un escenario del crimen y yo voy a la DGSE.
Asentí. La Direction Générale de la Sécurité Extérieure. La versión francesa de la CIA. Ni mejor ni peor, a la par. Una organización competente. Una visita de cortesía por parte de Scarangello y, presumible y probablemente, un intercambio de información entre gente muy importante. O de la falta de ella.
—Y, además, soy el cebo —comenté.
—Por mera casualidad —me dijo.
—Casey Nice me acompañó en Arkansas.
—A dos metros de distancia.
Asentí de nuevo.
—Eso resulta más complicado en la puerta de un apartamento.
—Está en Londres —dijo Scarangello—. Se trate de quien se trate.
Se abrió la puerta y el aire de la mañana entró por ella, fresco, con un ligero aroma a combustible para reactores. La auxiliar de vuelo se quitó de en medio y Scarangello se adelantó e hizo una pausa en el escalón superior antes de bajar, tal como haría un dignatario extranjero. Cuando empezó a descender, la seguí. El del pelo entrecano y el traje bueno la saludó. No cabía duda de que se conocían. Puede que fuera su homólogo. Puede que ya hubieran trabajado juntos. Subieron a los asientos traseros del primer Citroën, uno de los conductores se puso al volante y se marcharon.
Entonces, los dos gendarmes uniformados se situaron frente a mí y se mantuvieron a la espera, educados y expectantes. Busqué mi nuevo pasaporte en el bolsillo, lo saqué y se lo tendí. Uno de ellos lo cogió, lo abrió y ambos consultaron el nombre que había impreso, la fotografía y mi cara. Acto seguido me lo devolvió con ambas manos, como si se tratase de una ofrenda ceremonial. Aunque, en realidad, ninguno de los dos llegó a hacerme una reverencia o a entrechocar los talones; cualquiera que estuviera observando la situación a cierta distancia habría jurado que lo hacían. Tal era la autoridad de O’Day.
El segundo chófer me abrió la puerta y me senté en la parte de atrás del segundo Citroën. Emprendimos la marcha, cruzamos unas verjas de malla metálica, dejamos atrás el edificio de la terminal y salimos a la carretera.
Le Bourget está más cerca del centro, pero el gigantesco aeropuerto civil Charles de Gaulle sigue la misma carretera, por el noroeste de la ciudad, así que el tráfico era muy denso. Había una larguísima retención de coches y taxis en dirección a la urbe. La mayoría de los taxistas tenían cara de vietnamita y había muchas mujeres entre ellos. Unos llevaban pasajeros solitarios en los asientos traseros. Otros, grupos felices que acababan de reencontrarse en las puertas de llegada. Por encima de la carretera había carteles electrónicos que advertían de la congestión y recomendaban Attention aux violentes rafales de vent, que significaba que había que tener cuidado con un tipo de viento en concreto, pero no fui capaz de recordar qué quería decir rafales hasta que vi coches que recibían sacudidas inesperadas y banderas que ondeaban de repente en los edificios, y entonces recordé que quería decir «ráfagas».
—Señor, ¿necesita alguna cosa? —me preguntó el chófer.
Si nos poníamos filosóficos, aquella era la gran pregunta. Ahora bien, como no tenía ninguna necesidad inmediata, negué con la cabeza mirando por el retrovisor y permanecí en silencio. Lo cierto es que estaba hambriento y el cuerpo empezaba a pedirme un café, pero supuse que ambos problemas se resolverían a corto plazo. Supuse también que los vuelos matutinos de Londres llegarían poco después que el nuestro; los de Moscú, un poco más tarde aún, y que la policía de París no querría organizar tres pantomimas en el escenario del crimen y que, por lo tanto, nos llevaría a los tres juntos, lo que significaba que tenía tiempo para tomar un desayuno decente antes de que mis homólogos llegaran. Seguro que íbamos camino de un hotel para que esperara allí, un alojamiento adecuado al presupuesto del Departamento de Policía, y que cerca habría cafés, todos ellos de lo más gratos. París era una ciudad grata en mi opinión. Estaba deseando que arrancara el día.
Y arrancó.