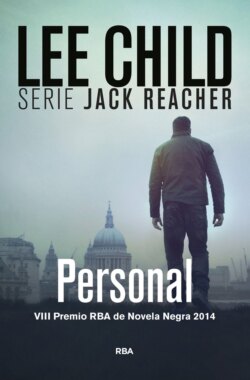Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеHace ocho días mi vida estaba llena de altibajos. A veces me iba bien. Otras no tanto. Sin incidentes la mayor parte del tiempo. Largos y pesados periodos de poca cosa aderezados con estallidos esporádicos de alguna que otra. Como en el Ejército. Que es por lo que dieron conmigo. Tú puedes abandonar el Ejército, pero él a ti no te abandona. Ni para siempre. Ni del todo.
Empezaron a buscarme dos días después del atentado contra el presidente de Francia. Lo había leído en el periódico. Un intento a larga distancia con un fusil. En París. No tuve nada que ver. Me encontraba a más de nueve mil quinientos kilómetros, en California, con una chica que había conocido en el autobús. Quería ser actriz. Yo no. Así que, después de cuarenta y ocho horas en Los Ángeles, ella se fue por su lado y yo por el mío. Volví a coger el autobús, primero para pasar un par de días en San Francisco; luego, tres más en Portland, Oregón, y después puse rumbo a Seattle. Lo que me llevó cerca de Fort Lewis, donde se apearon del autobús dos mujeres de uniforme. Se dejaron el Army Times de la semana en el asiento que quedaba al otro lado del pasillo.
El Army Times es una revista curiosa y anticuada. Empezó a imprimirse antes de la Segunda Guerra Mundial y todavía tiene tirón. Es un semanario lleno de noticias de ayer y de siempre, y artículos diversos e instructivos, como el del titular que me miraba a los ojos en aquel momento: «¡Nueva normativa! ¡Cambios en distintivos e insignias! ¡Y cuatro de los cambios que están por venir en los uniformes!». Las malas lenguas dicen que las noticias son viejas porque están copiadas con poca gracia de los antiguos resúmenes de la Asociación de Prensa pero, si lees entre líneas, a veces captas un tono de lo más sarcástico. En ocasiones, los editoriales son valientes. En ocasiones, las esquelas son interesantes.
Esa es la única razón por la que lo cogí. A veces, la gente muere y te alegras. O no. En cualquier caso, quieres estar al tanto. Pero no lo conseguí porque de camino a las esquelas me topé con la sección de anuncios por palabras. Que, como es habitual, los habían puesto en su mayoría veteranos que buscaban a otros veteranos. Decenas de anuncios, todos iguales. Incluido uno en el que salía mi nombre.
Allí mismo, en el centro de la página, un recuadro con seis palabras en negrita: «Jack Reacher, llama a Rick Shoemaker».
Lo que tenía que ser cosa de Tom O’Day. Razón por la cual, más adelante, me sentí un poco tonto. No es que O’Day no fuera listo. Tenía que serlo. Había sobrevivido mucho tiempo. Muchísimo. Llevaba en el negocio toda la vida. Veinte años atrás ya parecía que tuviera cien. Era un hombre alto, delgado, demacrado, cadavérico, que se movía como si fuera a derrumbarse en cualquier momento, como una escalera de mano rota. Al verlo, nadie imaginaba que fuera un general. Se parecía más a un profesor. O a un antropólogo. Desde luego, su manera de pensar le había dado resultado: «Reacher, permanece por debajo del radar, lo que significa autobuses y trenes, salas de espera y cafeterías, que, aunque sea por mera coincidencia, es el hábitat económico natural de los soldados, que compran el Army Times antes que cualquier otra publicación del economato militar y que, sin lugar a dudas, hacen que el semanario llegue a todas partes, como hacen los pájaros con las semillas».
Por esa regla de tres, O’Day sabía que acabaría haciéndome con un ejemplar. En alguna parte. Antes o después. Con el tiempo. Porque quieres estar al tanto. Tú puedes abandonar el ejército, pero él a ti no te abandona. No del todo. Como método de comunicación, para establecer contacto, por lo que sabía y por lo que suponía, seguro que había pensado que diez o doce semanas consecutivas de anuncios por palabras le proporcionarían una posibilidad de éxito pequeña pero real.
La cuestión es que había funcionado a la primera. Al día siguiente de que se imprimiera la revista. Razón por la cual, más adelante, me sentí un poco tonto. Por ser un tío predecible.
Rick Shoemaker era el chico de los recados de Tom O’Day. Lo más probable era que a aquellas alturas fuera su lugarteniente. Habría sido sencillo ignorar el anuncio. Pero le debía un favor a Shoemaker. Algo de lo que O’Day estaba al tanto, es evidente. Por eso había puesto el nombre de Shoemaker en el anuncio. Y por eso iba a tener que responder a él.
Un tío predecible.
El clima era seco cuando bajé del autobús. Y hacía calor. Seattle me parece la cara y la cruz de una misma moneda. La cara porque se consume café en cantidades tan prodigiosas que la convierte en el tipo de ciudad que me encanta. Y la cruz porque hay puntos de conexión wifi y dispositivos portátiles por todos los lados, lo que la convierte en el tipo de ciudad que odio y en cuyas calles es muy difícil encontrar las anticuadas cabinas telefónicas. Ahora bien, había una junto a la lonja de pescado, a la que me acerqué y desde la que marqué un número gratuito del Pentágono mientras notaba la brisa salada y el olor a mar. Un número que no encontrarías en el listín. Un número que había aprendido de memoria mucho tiempo atrás. Una línea especial, para emergencias. No siempre llevas una moneda en el bolsillo.
Un operador respondió al teléfono y pregunté por Shoemaker. Transfirió mi llamada vete tú a saber si a otra parte del edificio, del país o del mundo, y después de un montón de clics y siseos y de unos minutos que se me hicieron eternos, Shoemaker se puso al aparato.
—¿Sí?
—Soy Jack Reacher.
—¿Dónde está?
—¿No tiene un montón de máquinas automáticas que se lo digan?
—Sí. Está en Seattle, en la cabina telefónica que hay junto a la lonja de pescado, pero preferimos que la gente nos dé la información de forma voluntaria. Los estudios dicen que facilita que la conversación tome un buen derrotero. Así la gente ya está cooperando. Se involucra.
—¿En qué?
—En la conversación.
—¿Así que esto es una conversación?
—En realidad no. ¿Qué tiene delante?
Miré.
—Una calle.
—¿Y a la izquierda?
—La lonja de pescado.
—¿Y a la derecha?
—Una cafetería, cruzando la calle.
—¿Cómo se llama?
Se lo dije.
—Entre en ella y espere.
—¿A qué?
—A que pase una media hora. —Y colgó.
Nadie sabe por qué en Seattle está tan bueno el café y les gusta tanto. Se trata de un puerto, así que, en su momento, quizá les pareciera sensato tostar el grano cerca de donde llegaba a tierra y, después, venderlo cerca de donde se tostaba, lo que debió de dar paso a un mercado que atrajo a otros sectores, de igual manera que todos los fabricantes de coches acabaron en Detroit. O quizás el agua sea buena. O la altitud, o la temperatura, o el índice de humedad. Sea por lo que sea, hay una cafetería en cada esquina, y cada año, para el verdadero entusiasta, se publica un directorio de cafeterías, gordo como un listín de teléfonos. La cafetería que había cruzando la calle era representativa de las de la zona. Pintada de granate, ladrillo visto, madera en la que se apreciaba el paso del tiempo y una pizarra con un menú lleno de platos que no pegaban ni con cola con el café, como productos frescos de varios tipos, tanto fríos como calientes, extraños sabores con la nuez como protagonista y muchos otros contaminantes del sabor. Pedí una mezcla de la casa, solo, sin azúcar, en una taza para llevar de tamaño mediano, no el enorme cubo que le gusta a algunas personas, y un pedazo de bizcocho de limón con el que acompañarlo, y me senté solo en una de las duras sillas de madera de una mesa para dos.
El bizcocho me duró cinco minutos y el café, cinco más. Dieciocho minutos después apareció el mandado de Shoemaker. Seguro que era de la Marina, porque llegar en veintiocho minutos era llegar muy rápido y, en Seattle, la Marina está ahí mismo. Además, su coche era de color azul oscuro, un cinco puertas de fabricación nacional, poco atractivo pero brillante como una patena. El tipo estaba más cerca de los cuarenta que de los veinte y tenía pinta de duro. Iba de civil. Americana azul sobre polo azul y unos pantalones chinos de color caqui. La chaqueta estaba raída y el polo y los pantalones se habían lavado una y mil veces. Suboficial de Marina, probablemente. Fuerzas Especiales, casi seguro. Sin duda, un SEAL que formaba parte de alguna turbia operación conjunta supervisada por Tom O’Day.
Entró en la cafetería y la escaneó con aire inexpresivo, como si tuviera una décima de segundo para diferenciar a amigos de enemigos antes de empezar a disparar. Evidentemente, la descripción que le habían dado tenía que ser general y verbal, extraída a toda prisa de algún viejo archivo de personal, pero no tardó en reconocerme. Casi todos los demás clientes eran asiáticos, y la mayoría, mujeres menudas. Vino directo a mí y me preguntó:
—¿El comandante Reacher?
—Ya no —le contesté.
—Entonces, ¿el señor Reacher? —me preguntó esta vez.
—Sí —le respondí.
—Señor, el general Shoemaker solicita que me acompañe.
—¿Adónde?
—Aquí al lado.
—¿Cuántas estrellas...?
—No le entiendo, señor.
—¿Cuántas estrellas tiene el general Shoemaker?
—Una, señor. El general Richard Shoemaker es un general de brigada, señor.
—¿Cuándo?
—¿Cuándo qué, señor?
—Lo ascendieron.
—Hace dos años.
—¿Y no le parece tan insólito como a mí?
Se quedó callado un instante.
—Señor, no tengo opinión al respecto.
—¿Qué tal está el general O’Day?
Volvió a quedarse callado un instante y luego dijo:
—Señor, no conozco a nadie que se llame así.
El coche azul oscuro era un Chevrolet Impala con tapacubos de la policía y asientos de tela. El abrillantado era, de largo, lo más nuevo que tenía. El de la americana me llevó por las calles del centro hasta que tomó la I-5, por donde había entrado el autobús. Esta vez la recorrí en dirección sur. Pasé de nuevo por el aeropuerto de Boeing Field. Volví a dejar atrás el aeropuerto Sea-Tac y seguimos hacia Tacoma. El de la americana no hablaba. Yo tampoco. Íbamos mudos, como si se tratase de un concurso para ver quién aguantaba más tiempo sin decir esta boca es mía y ambos estuviéramos ansiosos por ganar. Yo miraba por la ventanilla. Todo era verde: las colinas, el mar, los árboles. Todo.
Dejamos atrás Tacoma y aminoramos la velocidad a la altura de donde las dos uniformadas se habían apeado del autobús y habían dejado el Army Times. Tomamos la misma salida. Las señales indicaban que delante de nosotros no había sino tres pueblecitos y una enorme base militar. Por lo tanto, había muchas probabilidades de que estuviéramos dirigiéndonos a Fort Lewis. Pero resultó que no era así. O sí, técnicamente hablando. La cuestión es que, años atrás, el sitio hacia el que avanzábamos no formaba parte de Fort Lewis. Íbamos hacia lo que antes era la base McChord, de las Fuerzas Aéreas, que era ahora la mitad del aluminio de la Base Conjunta Lewis-McChord. Recortes. Los políticos hacen lo que sea por ahorrar.
Esperaba alguna que otra tirantez en la verja, puesto que la base pertenecía conjuntamente al Ejército y a las Fuerzas Aéreas, el coche y su conductor eran ambos de la Marina y yo era todo un don nadie. Solo faltaban el Cuerpo de Marines y las Naciones Unidas. Ahora bien, la autoridad de O’Day era tal que el de la americana apenas tuvo que reducir. Entramos, giramos a la derecha y luego a la izquierda, e incluso nos saludaron al cruzar una segunda verja. De pronto el coche estaba en la pista, enano al lado de un enorme avión de transporte C-17, como un ratoncillo en un bosque. Pasamos por debajo de una gigantesca ala de color gris y seguimos por el asfalto hasta un pequeño avión blanco que estaba solo. Tenía un aire corporativo. Parecía el avión privado de una empresa. Un Lear, o un Gulfstream, o lo que sea que compran hoy en día los ricos. La pintura resplandecía al sol. No había nada escrito en él, excepto la matrícula de la cola. Ni nombre ni logotipo. Solo pintura blanca. Los motores empezaban a girar, despacio, y la escalerilla estaba bajada.
El de la americana describió un semicírculo bien calculado y se detuvo dejando mi puerta a un metro de la escalerilla. Lo entendí como una invitación. Bajé del vehículo y me quedé unos momentos al sol. La primavera ya había llegado y la temperatura era agradable. El coche arrancó y se fue. Un auxiliar de vuelo apareció en la pequeña entrada ovalada de la cabina. Iba uniformado.
—Por favor, señor, suba.
La escalerilla se hundió un poco bajo mi peso. Me agaché para entrar. El auxiliar se apartó hacia mi derecha, y a mi izquierda otro hombre de uniforme salió como pudo por la abertura de la cabina de mando.
—Bienvenido a bordo, señor —me saludó—. Toda la tripulación de hoy pertenece a las Fuerzas Aéreas y le aseguro que llegaremos enseguida.
—¿Adónde?
—A su destino.
Volvió a embutirse en su asiento, junto al copiloto, y ambos se pusieron a comprobar diales. Seguí al auxiliar de vuelo hasta una cabina llena de cuero de color toffee y revestida de nogal. Era el único pasajero. Elegí una butaca cualquiera. El auxiliar de vuelo subió la escalerilla, selló la puerta y se sentó en un asiento para la tripulación que había respaldo con respaldo con el del piloto. Treinta segundos después estábamos en el aire, ascendiendo a toda prisa.