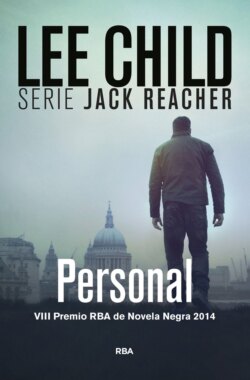Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеEl sendero era poco mejor que el lecho de un río seco pero, al menos, no era recto. Al principio. De la carretera salía describiendo una curva suave, y luego giraba bruscamente a la derecha, después subía una ladera antes de volver a la izquierda y alinearse con el desfiladero que reseguía. Luego había una curva cerrada a la derecha y no veíamos nada más allá. Casey Nice iba inclinada hacia delante, luchando con el volante, que corcoveaba en sus manos.
—Es mejor que vaya apoyada en el respaldo. De hecho, debería echar el asiento hacia atrás —le dije.
—¿Por?
—Porque debería poder tirarse al suelo con facilidad en cuanto comience el tiroteo. No sé si el motor de este cacharro será de hierro o de aluminio, pero cualquiera de los dos le proporcionará una buena protección. Siempre que no la mate a las primeras de cambio.
—Está en Londres.
—Uno de ellos. Los otros tres no.
—Es el mejor de los cuatro.
—Ha pasado quince años en prisión.
—Con un plan. Que puede haber funcionado o no. Si lo ha hecho, si ha funcionado, es tan bueno como antes. Lo que sería más que suficiente para que fuera quien disparó en París. O podría, incluso, ser mejor que antes. ¿Ha pensado en eso? Aunque eso, como quien dice, equivaldría a ser sobrehumano.
—¿Es ese el análisis oficial del Departamento de Estado? Deberían dedicarse ustedes a los pasaportes y a los visados.
Seguimos subiendo hacia la curva cerrada y sin visibilidad. No vimos nada de vigilancia. Nadie monitorizaba nuestro avance. Aquel desfiladero tenía que resultar poca cosa desde el aire, como un arañazo en la espalda de un amante, pero cara a cara, a escala humana, era de lo más impresionante. No tendría más de nueve metros de profundidad, como si fuera un gran tajo, y el fondo estaba lleno de rocas rotas y cantos rodados, por lo que no crecía nada en él a excepción de malas hierbas y arbustos resistentes. No volvía a haber árboles hasta el borde superior de la ladera, árboles a los que les estaban saliendo hojas nuevas que, a pesar de estar aún rizadas y no haber alcanzado todo su tamaño, eran tan numerosas que estorbaban la vista.
—Quizá sería mejor que siguiéramos a pie —sugerí.
—¿A más de dos metros de distancia el uno del otro?
—Por lo menos.
Redujo la velocidad hasta que la camioneta se detuvo con un rebote. No había por dónde salir. El sendero tenía la anchura justa para que cupiese una camioneta. Lo que estaba bien.
—Si ha ido al supermercado, lo oiremos volver. Tocará el claxon cuando vea el vehículo en medio.
—Está en Londres.
—Quédese en la camioneta si quiere.
—No quiero.
—Entonces, vaya usted primero. Como si vendiese enciclopedias. No le disparará.
—¿Está seguro?
—Aún no le ha desafiado.
—¿Ve como sabe algo de él?
—Yo la seguiré a unos veinte metros. Grite si hay algún problema.
Observé cómo se adelantaba. Avanzaba pisando las piedras del centro del camino con tiento, con cuidado, como si aquella especie de lecho de río llevara agua y fuera importante que no se mojase los pies. La seguí cuando llevaba recorridos cerca de veinte metros, dando pasos más largos pero más lentos, pisando como si estuviera escalando una colina, aunque la pendiente era gradual. Casey Nice se detuvo antes de la curva cerrada y miró hacia atrás. Me encogí de hombros y ella siguió adelante y la perdí de vista. Me quedé quieto un momento y escuché con gran atención, pero no oía nada más que el ruido de las piedras bajo sus pies, así que reemprendí la marcha, un poco más rápido, con la intención de que volviera a separarnos la misma distancia del principio.
Después de la curva venía un largo trecho recto que ascendía pegado al desfiladero, y al final del cual parecía haber un claro entre los árboles, y una casa construida con los mismos tablones marrones que la del vecino. Y un punto de pintura azul apagada, a la izquierda, entre las hojas distantes. Quizá también una camioneta aparcada, una del año de la polca. Unos noventa metros me separaban de todo aquello.
Casey Nice se había apartado hasta el borde del sendero y ascendía por él. Eso la obligaba a ir más despacio, pero supuse que ahí se sentía más segura. Como yo. Avancé de lado hasta el borde opuesto. Era mejor no presentar un único blanco lineal. Como lo era que la muchacha no muriera por un disparo fallido contra mí, y que no lo hiciera yo por uno fallido contra ella.
Continuamos adelante, con paso sincronizado y en diagonal, hasta que llegó al borde del claro, donde se detuvo y miró hacia atrás. Le hice la vieja señal de infantería para «esperar», pero la entendió. Retrocedió un paso hacia los árboles. Crucé el sendero en tres zancadas y me uní a ella.
—¿Quiere que llame a la puerta? —me preguntó.
—Me temo que no queda más remedio.
—¿Tendrá perro?
—Ya habría ladrado.
Asintió, respiró hondo y salió de entre los árboles. El sonido de sus pisadas cambió: de caminar sobre piedras a hacerlo sobre gravilla. Llamó a la puerta. No había timbre. Tan solo el sonoro «toc, toc, toc» de sus nudillos sobre la madera, que podría haber parecido apremiante en la ciudad, pero que resultaba apropiado en el campo, donde la gente puede estar atareada fuera de casa.
No respondió nadie. No se oyeron pisadas ni chirridos en el interior, ni movimientos apresurados o crujidos alrededor de la casa.
Nada.
Volvió a llamar.
«Toc, toc, toc».
Silencio. No respondió nadie. No había nadie en casa, nadie nos observaba, nadie nos vigilaba.
Abandoné los árboles y me uní a ella. La mayor parte de las ventanas tenían las cortinas corridas, y lo poco que alcanzamos a ver del interior fueron habitaciones normales y corrientes amuebladas por poco dinero años atrás. La casa era una finca larga de una sola planta, de estilo muy parecido a la del vecino de abajo. Puede que incluso la hubiera levantado la misma gente, en la misma época. Era robusta. El claro en el que se alzaba era de tierra compactada con algo de gravilla esparcida con poco entusiasmo. Las malas hierbas del año anterior volvían a salir, más pobres alrededor de la entrada principal por tratarse de un sitio de paso, y lo mismo pasaba en la trasera y en los caminos curvados que llevaban desde ambas puertas hasta donde estaba aparcada la camioneta azul.
En efecto, era una Ford del año de la polca. Cien pavos en metálico, lo más probable. Perfecta para alguien que acabara de salir de Leavenworth. Estaba fría como el hielo y parecía que no se hubiera movido en un tiempo, pero ¿cómo asegurarlo en el caso de un vehículo tan viejo?
Casey Nice buscaba escondites en los que se pudiera guardar una copia de la llave, pero su ausencia era notable. No había macetas junto a la entrada, ni estatuas, ni leones de piedra.
—¿Forzamos la puerta? —me preguntó.
Vi un tercer camino. Era poco más que una depresión larga y poco profunda, con malas hierbas aquí y allí, de menor tamaño aún y con las hojas oscuras y pisoteadas. Dejaba atrás la vieja camioneta y subía hasta el siguiente desfiladero.
—Vamos a investigar eso primero —le respondí.
Me siguió en fila india hasta el bosque, a derecha e izquierda, y llegamos a la cara oriental de un desfiladero. Era muy similar al otro por el que habíamos venido, una herida en el terreno, también este de unos nueve metros de profundidad, como una larguísima bañera. Un antiguo suceso geológico. Efecto de la glaciación, lo más probable, hace millones de años, rocas gigantescas incrustadas en incontables toneladas de hielo, moliendo el paisaje, lentas pero seguras, como un arado en un campo. Al igual que su gemelo, el fondo estaba lleno de piedras y apenas crecía nada en él. A cada uno de sus lados los árboles eran altos, lo que acentuaba la profundidad de la trinchera y exageraba su largura.
Había tres árboles caídos. Allí mismo, en la parte oriental. Tres pinos hechos y derechos. Dos de ellos yacían en paralelo, a unos tres metros el uno del otro, y cruzaban el desfiladero como si fueran los pilares de un puente. El tercero lo habían cortado con una motosierra en trozos de unos tres metros, que habían amarrado después a lo largo del hueco que había entre los otros dos troncos para conformar una plataforma sólida sobre la cual había, muy bien claveteado, un tablero de contrachapado para exterior de dos metros y medio por uno veinticinco.
—¿Para qué será? —preguntó Casey Nice.
Subimos al puente y avanzamos por él muy poco a poco, valiéndonos de las ramas que teníamos a mano para no perder el equilibrio, inestable por momentos, hasta que llegamos al tablero y miramos en derredor. A derecha e izquierda solo había árboles. Frente a nosotros, el desfiladero corría en dirección oeste, larguísimo, recto y estrecho. Lo poco que crecía en él quedaba muy por debajo de nosotros. Casi no alcanzábamos a ver la parte más alejada. Había allí como una mancha grisácea, una interrupción, como si la trinchera acabara antes de lo esperado, quizá debido a un desprendimiento de rocas de eones de antigüedad.
Bajé la mirada y vi dos formas vagas en el contrachapado, ovaladas, cada una de ellas del tamaño de un huevo de avestruz o un poco más pequeñas que un balón de fútbol americano, una al lado de la otra, como las huellas de una persona que hubiera permanecido allí de pie. Las formas eran grises, o un tanto plateadas, de ese color del que queda el contrachapado cuando lo rozas con metal, y también había grafito, grasa de lubricante y las habituales porquerías del aire que se adhieren a este último, porque el aceite jamás deja de estar pegajoso.
Me acuclillé y recorrí las formas con el dedo.
—Un fusil de ese tamaño necesita un bípode en el antebrazo. Las patas se pueden asegurar hacia delante o hacia atrás. Engrasó un poco las bisagras, para protegerlas, como haría una persona cuidadosa, y limpió el exceso con un trapo, que luego pasó por las patas para evitar la corrosión, en especial la de los pies que, al fin y al cabo, son la única parte que llega a tocar el suelo, y vino a practicar tantas veces y en tantas posturas diferentes que dejó marcas de este tamaño.
—Sherlock Homeless —dijo.
Me quedé mirando la parte más alejada del desfiladero.
—Suponga que aquellas piedras de allí le servían de balda o mesa. Suponga que era allí donde ponía los objetivos.
—¿Qué piedras? —preguntó.
Medimos la distancia con pasos, caminando en paralelo por el bosque, sin desviarnos, compensando los obstáculos que suponían los árboles que teníamos que esquivar, dando cómodos pasos de un metro en mi caso, contando ella en silencio al principio, hasta que llegó a mil ciento cincuenta. Entonces empezó a musitarlos, por rutina, y a decirlos en alto después, con más claridad y emoción, al tiempo que la cantidad de metros seguía aumentando, y hasta acabar en voz baja, perpleja, cuando me puse justo al lado de la última de las rocas grises caídas y dijo:
—Mil trescientos.