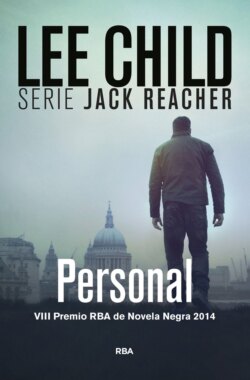Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEntonces empezó a hablar Shoemaker, como si la toma de contacto hubiera acabado y fuera hora de ahondar en detalles. Era mucho lo que había en juego dependiendo del motivo del ataque. Ciertas facciones terroristas jamás contratarían a un israelí, lo que reducía las probabilidades a tres. Pero, por lo visto, el israelí parecía irlandés y tenía un nombre en clave de lo más neutro. Quizá las facciones no lo supieran. Lo que añadía confusión al asunto. Al final se había abandonado la idea de desentrañar el motivo. La lista de personas cabreadas con los franceses que había confeccionado el Departamento de Estado era larga. Por lo tanto, se decidió tratar a los cuatro sospechosos por igual. Nada de perfiles criminológicos.
Me volví hacia Casey Nice y le dije:
—Todo esto siguen siendo chorradas.
—¿Qué parte en concreto? —volvió a preguntar.
—La misma. Se están implicando ustedes demasiado cuando, si los franceses estuvieran quemándose, ni siquiera mearían sobre ellos para sofocar las llamas. Pero aquí están. Se comportan como si se tratara de Pearl Harbor. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer los franceses? ¿Dejar de enviarnos queso?
—No se nos puede ver perdidos.
—Por no poder, no pueden ni dejarse ver. Van ustedes de acá para allá escondiéndose detrás de carteles falsos. Lo que está bien. Nadie en las embajadas va a darse cuenta de quiénes son o de qué están haciendo. Ni siquiera los de la francesa. Que, de hecho, serán incapaces de determinar si los están ayudando o no. Entonces, ¿a qué viene tanta preocupación?
—Es por nuestra reputación.
—Hay una probabilidad entre cuatro de que un convicto estadounidense esté ofreciendo sus servicios por todo el mundo. No es el primero y no será el último. Nuestra reputación podría encajar un golpe tan diminuto. En especial porque el francés sigue vivo. El que nada hace, nada teme.
O’Day se revolvió en la silla y comentó:
—No somos nosotros los que marcamos las reglas de la política.
—La última vez que le hicieron ustedes caso al Congreso, Abraham Lincoln aún llevaba pantalones cortos.
—Pero ¿a quién hago yo caso?
—Al presidente.
—Todo el mundo tiene algo contra los franceses. En consecuencia, es como si nadie lo tuviera. Nadie tenía una razón concreta para disparar. Al menos en lo que va de año. No más de lo habitual. Por lo tanto, ahora mismo la lógica dice que el chico estaba dejando su carta de presentación a la espera de una propuesta más importante. Y, ¿cuál será?, ¿de quién se tratará? Nadie lo sabe, pero todo dirigente mundial apuesta porque será él. Y, ¿por qué no? Todos son la persona más importante del mundo. Se acerca una reunión de la Unión Europea, con todos sus presidentes y primeros ministros; y dos más, la del G8 y la del G20. Veinte mandatarios mundiales, incluido el nuestro, en un mismo sitio. Todos posando para la fotografía de grupo. Quietecitos y sonrientes. En la escalinata de algún edificio público, lo más probable. No quieren que haya suelto alguien capaz de dispararles a mil trescientos metros de distancia.
—¿Así que todo esto se debe a que los políticos tienen miedo a que les vuelen la tapa de los sesos?
—Literalmente. Los de todo el mundo.
—¿Incluido el nuestro?
—Da igual lo que piense el nuestro, el servicio secreto ya está perdiendo los papeles por ambos.
—De ahí que me pongan un avión privado.
—El dinero no es problema.
—Pero no cuentan solo conmigo, ¿verdad? Por favor, díganme que no están confiando en una sola persona.
—Tenemos toda la ayuda que necesitamos —contestó O’Day.
—Lo más probable es que no fuera John Kott.
—Lo único seguro es que tres de ellos no fueron. ¿Quiere jugar a los dados o ponerse manos a la obra?
No respondí. Shoemaker me explicó que me alojaría en un acuartelamiento cercano y que mi presencia quedaba restringida a la parte de la base en la que nos encontrábamos. Si alguien me lo preguntaba, ya fuera oficialmente o por curiosidad, tenía que decir que era un contratista civil experto en cargas. Si pretendían sacarme más información debía decir que estaba trabajando con el 47.º de Logística en un problema que había en Turquía. Lo que era una buena argucia, porque en cuanto dijera «Turquía» el interrogador supondría que se trataba de misiles, y si era de los buenos dejaría de molestarme, y si era de los malos lo estaría desinformando. En opinión de O’Day, era lo más aconsejable.
—¿Quién se está encargando de buscar a los otros tres?
—Su gente, en su país —respondió O’Day.
—Y los franceses en Francia, ¿no?
—Suponen que el francotirador ha vuelto a su casa a esperar.
—Podría tratarse de un expatriado. Un ruso que vive en Francia. O un israelí, o un británico. En una vieja granja, o en una villa junto al mar.
—Puede que no lo hayan tenido en cuenta.
—¿Se fue Kott a vivir a Francia?
O’Day negó con la cabeza.
—Volvió a Arkansas.
—¿Y?
—Sobrevolamos su casa con un dron de vigilancia en un par de ocasiones durante el primer mes. No vimos nada por lo que tuviéramos que preocuparnos. Después necesitaban el dron en otro lado y Kott pasó a un segundo plano.
—¿Y ahora?
—Volvemos a tener el dron. Su casa está vacía. No hay señales de vida.
Casey Nice me acompañó al acuartelamiento al que había hecho mención Shoemaker, que resultó ser una especie de pueblecito improvisado compuesto por viviendas unifamiliares prefabricadas y transportables adaptadas a contenedores de transporte de acero. Algo menos de dos metros y medio de alto por dos metros y medio de ancho, con puertas y ventanas, aire acondicionado, agua corriente y electricidad. La mía estaba pintada de amarillo arena, llegada por barco de Irak, probablemente. En casas peores había vivido.
Hacía una buena noche. Primavera en Carolina del Norte. Era pronto para que hiciera calor, pero habían pasado los meses de frío. Las estrellas relucían en el cielo a pesar de las fantasmales nubes alargadas. Nos detuvimos frente a mi puerta.
—¿Usted también está en una de estas?
Señaló la siguiente fila.
—En la blanca.
La suya era la calle Uno, así que la mía era la Dos.
—¿Es para esto para lo que se alistó?
—Es donde más acción hay. Estoy bastante contenta.
—Lo más probable es que no fuera John Kott —insistí—. Por estadística, y, además, son los rusos los que dan más y mejores francotiradores. Y a los israelíes les chiflan las balas del calibre 50. Va a ser el uno o el otro.
—Lo que nos preocupa es lo del yoga. Está claro que Kott se había fijado un objetivo. Su idea era salir y retomarlo donde lo había dejado.
Asintió para sí, como si hubiera cumplido con su cometido, y se marchó. Abrí la puerta y entré.
El interior tenía, exactamente, el aspecto de un contenedor de transporte. Acero ondulado, pintado de blanco brillante, con una sala de estar, una cocina, un cuarto de baño y un dormitorio, en línea uno detrás del otro. Como aquellos apartamentos antiguos en los que se entraba de una habitación a la siguiente. Las ventanas tenían paneles antiexplosión que se convertían en superficies de trabajo cuando los bajabas. El suelo era de contrachapado. Deshice las maletas, lo que, en mi caso, consistía en sacar del bolsillo el cepillo de dientes de viaje, unir sus dos mitades y dejarlo en el vaso del cuarto de baño. Pensé en darme una ducha, pero no llegué a hacerlo porque alguien llamó a la puerta. Desanduve el camino por el estrecho rectángulo y abrí.
Era otra mujer con traje negro de falda y chaqueta, medias oscuras y buenos zapatos. Esta estaba más cerca de mi edad. Por su manera de comportarse daba la impresión de que tuviese cierto rango y mucha experiencia. Tenía el pelo negro, pero con algunas canas, y era evidente que hacía poco que había ido a la peluquería, aunque no lo llevaba ni teñido ni con ningún corte en particular. Había tenido una cara bonita en su momento y ahora era atractiva.
—Señor Reacher, soy Joan Scarangello.
Me tendió la mano. Se la estreché. Era fina pero parecía fuerte. Las uñas sin pintar, cortas y rectas. Esmalte transparente. Sin anillos.
—¿De la CIA? —le solté.
Sonrió.
—Se supone que no debería resultar tan obvio.
—Ya me he reunido con el Departamento de Estado y con las Fuerzas Especiales. Imaginaba que el tercero en discordia aparecería de un momento a otro.
—¿Puedo pasar?
La sala de estar era de casi dos metros y medio de altura, y otro tanto de ancho por unos cuatro de largo. Adecuada para dos, pero no le pidieras más. El mobiliario estaba atornillado al suelo: un sofá y dos sillas pequeñas dispuestos muy juntos. Como en una caravana, o puede que como el diseño de la cabina del siguiente modelo de avión a reacción de Gulfstream. Me senté en el sofá y Joan Scarangello en una de las sillas. Adaptamos nuestra postura para quedar cara a cara.
—Le agradecemos su ayuda —dijo.
—Todavía no he hecho nada —le contesté.
—Pero seguro que lo hará, si es necesario.
—¿Ha cerrado el FBI? ¿No son ellos quienes se dedican a buscar a ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos?
—Puede que Kott no esté en el país. Al menos, ahora.
—Entonces es cosa suya.
—Y nos estamos encargando de ello. Lo que implica conseguir la mejor ayuda que podamos. No hacerlo sería negligente. Usted conoce al sujeto.
—Lo arresté hace dieciséis años. Aparte de eso, no lo conozco de nada.
—La Unión Europea primero, el G8 luego y el G20 después. La Unión Europea, las ocho mayores economías del mundo y las veinte mayores. Jefes de Estado, todos en el mismo sitio y al mismo tiempo. Todos menos uno juegan en campo contrario, por decirlo así. Si cae uno, será un desastre. Si caen más, será una catástrofe. Y como bien ha señalado usted, el tirador de París estaba preparado para disparar en dos ocasiones. Ahora bien, ¿por qué iba a detenerse después de la segunda? Imagine que abatiera a tres o cuatro. Todo se paralizaría. Los mercados se hundirían y volveríamos a la recesión. La gente se moriría de hambre. Se declararían guerras. El mundo podría romperse en pedazos.
—Quizá deberían cancelar las reuniones.
—El resultado sería el mismo. Hay que gobernar el planeta. No se puede hacer todo por teléfono.
—Durante uno o dos meses sí.
—Y eso, ¿quién lo va a proponer? ¿Quién va a ser el primero en parpadear? ¿Estados Unidos ante los rusos? ¿Ellos ante nosotros? ¿Los chinos ante alguien?
—Así que es una cuestión de testosterona.
—¿Y qué no lo es? —preguntó Scarangello.
—Ya que hablamos de gobernar el planeta, no tengo ni móvil —le dije.
—¿Quiere uno?
—Lo que quiero decir es que John Kott es una persona a la que solo he visto una vez, hace dieciséis años. No tengo recursos, ni medios para comunicarme, ni bases de datos, ni sistemas. No tengo nada.
—Todo eso lo tenemos nosotros. Le pondremos al día de todas las pistas que seguimos.
—Y después, ¿me enviarán a darle caza?
No respondió.
—La cuestión es la siguiente, señora Scarangello. Sé que acabo de llegar, pero no nací ayer. No me he caído de un guindo. Si Kott es el francotirador de París, lo que quieren ustedes es que salga ahí fuera y yo asome la cabeza porque, así, quienquiera que le esté pagando querrá quitárseme de en medio. Sea la facción terrorista que sea, como diría O’Day. Se supone que he de sacarlos de la madriguera. Nada más. Soy un cebo.
No dijo nada.
—O quizá pretendan que sea el propio Kott quien venga a por mí —continué—. Al fin y al cabo, tiene que estar cabreado conmigo. Soy el responsable de que haya estado encerrado quince años. Seguro que eso le supuso un revés en su plan de vida, fuera cual fuese. Seguro que alberga cierto grado de resentimiento hacia mí. Puede que tanto yoga fuera por mí, no porque quisiera ser mejor en lo suyo.
—Nadie pretende que sea usted un cebo.
—Sí, claro. Tom O’Day piensa en todo y siempre se decanta por lo más sencillo y efectivo.
—¿Tiene miedo?
—¿Conoce usted a algún soldado de infantería?
—Esta base está llena.
—Hable con alguno. Tienen que comer un montón de mierda. Viven en conejeras frías, húmedas y embarradas; pasan hambre; a su alrededor caen morteros, cañonazos y cohetes, bombas y gases, asaltos aéreos y misiles, y frente a ellos solo hay alambre de espino y nidos de ametralladoras. Ahora bien, ¿sabe qué es lo que menos les gusta?
—Los francotiradores.
—En efecto. Porque eligen los objetivos al azar, aparecen en cualquier lado, en cualquier momento, sin que se los vea, sin avisar. A todas horas, todos los días. No ofrecen descanso. El estrés llega a ser insoportable. Algunos se vuelven locos, como lo oye. Y lo entiendo. Solo llevo unos minutos dentro de esta cajita metálica y empiezo a sentirme más cómodo de lo que me gustaría.
—Conocí a su hermano —dijo Scarangello.
—¿En serio?
Asintió.
—Joe Reacher. Por aquel entonces, él pertenecía a la inteligencia militar y yo era una joven agente encargada de casos especiales. Trabajamos juntos en uno de ellos.
—Y ahora me va a contar lo bien que hablaba de mí y que decía que era el tipo más duro sobre la faz de la Tierra. Pretende usar la influencia de un muerto.
—Siento mucho que muriera, pero es cierto que me habló bien de usted.
—Si Joe estuviera vivo me aconsejaría que saliera cagando leches de aquí. Recuerde a qué ha dicho que se dedicaba: inteligencia militar. Él también conocía a Tom O’Day.
—No le cae bien, ¿verdad?
—Creo que alguien debería concederle una medalla, meterle un tiro en la cabeza y ponerle su nombre a un puente.
—Quizá no sea buena idea.
—Me sorprende que siga en el negocio.
—Son este tipo de asuntos los que le hacen seguir en el negocio. Ahora más que nunca. Está delante de todos.
No dije nada y Scarangello prosiguió:
—No podemos obligarle a que se quede.
Me encogí de hombros.
—Le debo un favor a Rick Shoemaker. Voy a devolvérselo.
Un tío predecible.