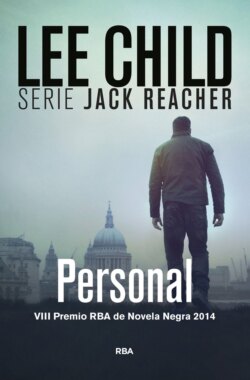Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеEn efecto, y por lo que podía deducir, aquellas rocas habían caído por causa de un antiguo desprendimiento. Y, en efecto, servían a la perfección de balda o mesa. Solo treinta centímetros de profundidad y algo más de un metro de largo en la parte más plana. Más que suficiente para poner montones de latas y botellas. Había esquirlas de metal y vidrio pulverizado por doquier. Tiras blancas también, como si hubiera dispuesto dianas de papel de vez en cuando. Había multitud de lascas y las rocas estaban llenas de agujeros que parecían cráteres. Estaban muy dañadas. Habían recibido cientos y cientos de disparos. Puede que miles.
—Necesitamos un recipiente —dije.
—¿De qué tipo? —preguntó.
—Con algo pequeño nos vale. —Señalé las lascas, las esquirlas y los demás restos—. Deberíamos llevarnos algunos de estos restos. Para la cromatografía de gases. Tenemos que descubrir si se trata de las mismas balas.
Casey Nice se dio unas palmaditas en los bolsillos y vi cómo le venía una idea a la cabeza y la descartaba, y cómo volvía a sopesarla cuando se había quedado sin alternativas. Me miró un poco avergonzada.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
—Tengo un pequeño bote de pastillas —comentó.
—Con eso nos vale.
Metió la mano en el bolsillo y sacó un botecito naranja con una etiqueta. Abrió la tapa, que hizo ¡plop!, y vació el contenido en la palma de la mano. Se metió las pastillas en el bolsillo, volvió a ponerle la tapa y me lo tendió.
—Gracias.
Fui amontonando polvo, arenilla y restos, y metiéndolo todo en el bote a pellizcos, con el índice y el pulgar, una y otra vez. No sabía lo que era una cromatografía de gases, pero tenía claro que se trataba de algo muy sofisticado capaz de analizar hasta la muestra más diminuta. Pero necesitábamos fragmentos del metal, porque quería que nuestras probabilidades aumentaran, así que seguí pellizcando e introduciendo restos hasta que el botecito estuvo lleno un poco por encima de la mitad. Le puse la tapa y me lo guardé en el bolsillo.
—Vale, ahora sí que vamos a forzar la puerta.
Cosa que hicimos reventándola de una patada. No fue complicado. Cuestión de fuerza, qué duda cabe, que es el producto de multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado. Y es ese cuadrado lo que te indica que la clave es la velocidad, no el peso. Ganar nueve kilos de músculo en el gimnasio está bien porque añade nueve kilos a la fórmula, pero mover los pies un veinte por ciento más rápido es mejor. Te hace un favor un cuatrocientos por ciento mayor. Porque es la velocidad lo que se eleva al cuadrado. Es decir, que la multiplicas por sí misma. Dinero fácil. Como en el béisbol. Puedes golpear despacio con un bate pesado o rápido con uno ligero. Con la primera opción mandarás la pelota hasta la valla del fondo, pero con la segunda la enviarás a las gradas. Un principio que muchos olvidan. La gente trata las puertas con demasiado respeto. Las mira con cautela, se acerca y, después, hace poco más que presionar la suela contra la madera.
Yo no. Elegí la puerta de atrás en vez de la principal porque parecía de categoría inferior en varios aspectos: el grosor, los goznes y la cerradura, y porque allí detrás la carrerilla podía ser mayor. Necesitaba tres pasos grandes. Que di como si pasease. No son necesarios aspavientos. Mientras estuviera en movimiento, el muslo se movería más rápido; la pierna, todavía más; y el pie, más si cabe. De este modo el talón reventaría la cerradura como si fuera de cristal.
Que es lo que sucedió. Cogí la puerta cuando rebotó y Casey Nice entró delante de mí. A una cocina. Pasé tras ella y vi encimeras y armarios, un fregadero de metal, un refrigerador del color del aguacate y una campana extractora de metal prensado, con esas curvas abombadas como las de los automóviles de los años cincuenta. Las encimeras estaban mates y los armarios los habían pintado de un color lamentable que bien podría haber sido verde, marrón o cualquier tono intermedio entre ambos.
El aire, que no se movía, olía a seco, y tampoco había los habituales olores de una cocina. Ni cebollas ni basura. Solo una nada neutral e inorgánica.
El aire olía a viejo.
Casey Nice avanzó hacia la puerta que daba al pasillo.
—¿Preparado?
—Espere —le respondí.
Me paré a escuchar esas ligeras vibraciones que emite todo ser vivo. Pero no oí nada. La casa estaba en silencio y vacía. Abandonada incluso, como si llevase mucho tiempo vacía.
—Yo miraré en la sala de estar —le dije—. Mire usted en los dormitorios.
Fue la primera en salir al pasillo, recubierto de paneles de contrachapado con manchas marrones. Miró a su alrededor y se dirigió a la izquierda, por lo que yo fui a la derecha, donde encontré una sala de estar a la que había adosado un comedor que le daba forma de «L» al espacio. Era una sala espaciosa y de proporciones elegantes, pero casi todas las paredes estaban revestidas de madera oscura, lo que le daba aspecto de cueva, y las que no, tenían un insulso papel pintado, de esos que ponen en los hoteles de dos estrellas. Había un sofá, una otomana y dos sillones, todo ello tapizado con pana marrón, ya raída. También había dos mesitas auxiliares y no se veía ninguna televisión. Tampoco había periódicos ni revistas. Ni libros. No había teléfono. No había un jersey viejo sobre el brazo de uno de los sillones, ni un vaso con restos secos de cerveza, ni un cenicero usado. Nada personal. Nada. No había señales de vida, excepto la tela raída y las depresiones del sofá.
—¡Reacher! —gritó Casey Nice desde la otra punta de la casa.
—¿Qué?
—Venga a ver esto.
Había algo en el tono de su voz.
—¿De qué se trata? —le pregunté.
—Tiene que verlo.
Así que fui hacia la habitación de la que provenía su voz y, al entrar, me encontré frente a frente conmigo mismo.