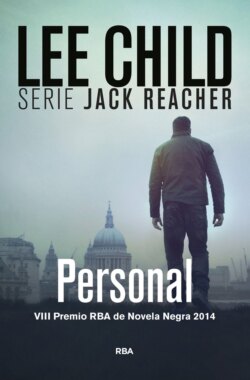Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеJohn Kott era el primogénito de dos emigrantes checos que habían escapado del viejo régimen comunista y se habían establecido en Arkansas. Tenía ese aire enjuto típico de quienes habían vivido a la sombra del Telón de Acero y que tanto se parecía al de la miserable juventud local, por lo que creció como uno más. De no ser por su apellido y sus pómulos pensarías que se trataba de un pariente de esos chicos muy muy lejano. A los dieciséis años era capaz de abatir ardillas entre las ramas de los árboles a distancias a las que la mayoría de las personas ni siquiera las verían. A los diecisiete mató a sus padres. O, por lo menos, es lo que pensaba el sheriff del condado. No había pruebas, pero las sospechas que se cernían sobre él eran legión. Ninguna de ellas, no obstante, pareció importarle mucho al reclutador militar que lo alistó un año después.
A diferencia de la mayoría de la gente huesuda y pequeña, era de lo más calmado y tranquilo. Capaz de hacer descender su ritmo cardiaco a treinta y pocos y de yacer inerte horas y horas. Tenía una vista sobrehumana. En otras palabras: era un francotirador nato. Hasta el Ejército se había dado cuenta. Lo adiestraron en una sucesión de academias especializadas, y tras eso lo enviaron directo a los Delta. Allí se esforzó día y noche por poner sus demás talentos a la altura y acabó convirtiéndose en una estrella en la sombra entre los comandos de operaciones secretas.
Sin embargo, por asombroso que parezca en un soldado de las Fuerzas Especiales, el mecanismo que tenía en la cabeza para separar los periodos de servicio de los de tiempo libre no era hermético. Abatir a alguien a novecientos metros de distancia requiere algo más que talento y habilidades atléticas. Se necesita permiso de esa ancestral y recóndita parte de la cabeza en la que las inhibiciones esenciales están o bien reguladas o bien distendidas. Es imprescindible que el tirador crea a pies juntillas: «Esto está bien. Se trata del enemigo. Eres mejor que él. Eres el mejor del mundo. Todo el que te desafía merece morir». La mayoría tiene un interruptor de apagado. El problema es que el de John Kott seguía haciendo contacto.
Lo conocí tres semanas después de que descubrieran a un fulano con el cuello rebanado en la parte de atrás de un bar remoto de Colombia. El fiambre era un sargento de los Rangers. El barucho era adonde una unidad de las Fuerzas Especiales dirigida por la CIA acudía con asiduidad cada vez que no estaba en la jungla abatiendo a miembros de cárteles. Lo que hacía que el grupo de sospechosos fuera muy reducido y de lo más discreto. En aquel tiempo me encontraba en el 99.º de la PM y fue a mí a quien le asignaron el caso. Porque el asesinado era un militar estadounidense. De haberse tratado de un civil local, el Pentágono se habría ahorrado el vuelo.
Aunque nadie lo señaló, lo que declararon me sirvió de mucho. Sabía quiénes habían estado en el bar aquella noche y les pedí que me lo describieran. De ese modo cada uno me dijo alguna que otra cosilla. Me hice una idea general. Uno de ellos estaba haciendo esto. Otro, aquello. Este se fue a las once; el que estaba a su izquierda, a medianoche. El otro estaba sentado al lado del primero, que bebía ron, no cerveza. Y todo así. Tenía la coreografía en la cabeza y la repasé una y otra vez hasta que todo estuvo hilado y resultó coherente.
Excepto John Kott, que era como un vacío en medio de lo demás.
Ninguno de ellos había dicho gran cosa de él. Ni dónde estaba sentado, ni lo que hacía, ni con quién estaba hablando. Nadie describió ni sus actos ni a él. Lo que podía deberse a varias razones. Como, por ejemplo, que, aunque los miembros de su unidad no fueran a delatarlo, tampoco quisieran inventar nada por él. Llámalo ética. O falta de imaginación. En cualquier caso, una decisión prudente. Las mentiras acaban quedando al descubierto. Es mejor no decir nada. De esa manera, quizá, con un poco de suerte, una larga y violenta discusión con el asesinado podría quedarse en... nada. Un vacío en medio de lo demás.
Era un caso cogido con pinzas, pues implicaba muchas teorías basadas en suposiciones, un jugador estrella y una operación clandestina. Ahora bien, he de reconocer que las Fuerzas Armadas decidieron coger el toro por los cuernos. Sabían que no íbamos a ningún lado sin una confesión pero, aun así, me permitieron encausar a Kott.
Lo más importante de hacer preguntas es escuchar las respuestas, y lo escuché largo y tendido antes de concluir que, en el fondo, su arrogancia era tan grande como su cabeza. E igual de dura. Y era incapaz de distinguir. Eso de «todo el que te desafía merece morir» son memeces del campo de batalla, no una forma de vida.
Había conocido a muchas personas así. De hecho, yo era producto de esas ideas. Te hablan del tema. Quieren que lo entiendas. Quieren que lo apruebes. Sí, vale, saben que cabe la posibilidad de que alguna regulación estúpida y pasajera esté, técnicamente, en su contra en algún momento dado, pero ellos están por encima del bien y del mal. ¿Verdad?
Dejé que hablara, y después lo acorralé y conseguí que acabara admitiendo que, en efecto, aquella noche había estado conversando con la víctima. Después de eso fue coser y cantar. Aunque quizá sea mejor usar otra metáfora. Fue como poner una tetera al fuego, como hinchar la rueda de una bicicleta.
Dos horas después firmaba una declaración larga y detallada. En resumidas cuentas, que el muerto lo había llamado «nenaza». Eso fue lo que pasó. La situación se le había ido de las manos por una simple provocación. Las Fuerzas Armadas exigieron medidas. Hay cosas que no pueden excusarse. ¿Verdad?
Dado que se trataba de una estrella de las operaciones clandestinas, le permitieron hacer un trato. Una de esas variantes de asesinato a cambio de quince años. A mí me pareció bien. Como no tuvo que llegar a celebrarse el consejo de guerra, pude pasar una semana más en las Fiji y conocí a una australiana de la que todavía me acuerdo. No iba a quejarme.
—No deberíamos dar nada por supuesto —dijo O’Day—. Ni siquiera tenemos pruebas de que haya vuelto a tocar un arma.
—¿Y lo han incluido en la lista?
—No queda más remedio.
—¿Qué probabilidades hay?
—Una entre cuatro, como es obvio.
—¿Pondría la mano en el fuego?
—No estoy diciendo que sea el culpable. Digo que hay que afrontar el hecho de que existe un veinticinco por ciento de probabilidades de que lo sea.
—¿Quién más está en la lista?
—Un ruso, un israelí y un británico.
—John Kott ha pasado quince años en prisión —dije.
O’Day asintió y añadió:
—Empecemos por la factura que eso podría haberle pasado.
Aquella era una buena cuestión. ¿Cómo le afectaban quince años de cárcel a un francotirador? Disparar bien se basa en muchas cualidades. El control muscular puede sufrir. Tienes que ser tranquilo y fuerte a un tiempo. Tranquilo como para ser capaz de dejar a un lado el canguelo, y fuerte como para controlar una explosión violenta. La condición atlética puede sufrir, lo que también es importante, porque tener las pulsaciones bajas y una buena respiración es imprescindible. Pero, al final, solté:
—La vista.
—¿Por qué? —preguntó O’Day.
—Todo lo que ha tenido al alcance de la vista durante quince años estaba bastante cerca. Paredes, en su mayoría. El patio de ejercicios. Sus ojos no han enfocado a larga distancia desde que era joven.
Aquel razonamiento me parecía de lo más adecuado. Me gustaba la imagen mental que me hacía de él: sumiso, quizás un poco tembloroso, con gafas, encorvado a pesar de que fuera bajito. Pero, entonces, O’Day me leyó el informe de puesta en libertad.
Las raíces de John Kott estaban en Checoslovaquia, o en Arkansas, o quizás en ambas, que era lo más probable, pero se había tirado los quince años que había pasado en prisión comportándose como un místico oriental. Se había dedicado a practicar yoga y meditación. No había hecho mucho ejercicio, una sola vez al día, para mantener la fuerza y la flexibilidad fundamentales del cuerpo, y había pasado sin moverse muchísimas horas, apenas respirando, con la mirada en blanco y fija en un punto alejado casi un kilómetro, que es lo que decía que necesitaba para practicar.
—He hecho unas cuantas indagaciones —dijo O’Day—. Entre las chicas que trabajan aquí, más que nada. Me explicaron que el tipo de yoga que practicaba Kott tiene mucho que ver con la quietud y el poder de la relajación. Te vas desvaneciendo poco a poco, cada vez más y, de pronto, ¡zas!, llegas al siguiente nivel. Y lo mismo pasa con la meditación. Dejas la mente en blanco. Visualizas el éxito.
—¿Insinúa que salió de la cárcel siendo mejor de lo que era?
—Ha trabajado duro estos quince años. Ha estado muy centrado en su objetivo. Al fin y al cabo, un arma es una mera herramienta de metal. El éxito tiene que ver con la mente y el cuerpo.
—¿Cómo llegó a París? ¿Acaso tiene pasaporte?
—Piense en todas las facciones terroristas que hay. Piense en su poder adquisitivo. Conseguir un pasaporte no es problema para ellos.
—La última vez que lo vi estaba firmando su declaración. Hace dieciséis años, visto lo visto. No sé en qué puedo ayudarlos en esta ocasión.
—No podemos dejar ningún cabo suelto.
—¿Y qué cabo me toca a mí?
—Ya lo atrapó en una ocasión —insistió O’Day—, y si es necesario volverá a hacerlo.