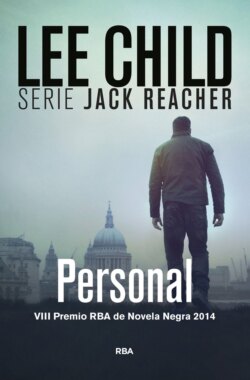Читать книгу Personal - Lee Child - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеCruzamos el Périphérique, que es la versión parisina del cinturón de D. C., donde la ciudad pasa de ser una eurobasura caótica a convertirse en un vasto museo viviente lleno de calles arboladas, edificios majestuosos bien conservados y ornamentadas construcciones de metal. Bajamos por la rue de Flandre y seguimos adelante, en dirección a la zona que queda entre las estaciones ferroviarias de la gare du Nord y la gare de l’Est. Una vez allí, el conductor se puso en «modo urbano» y empezó a esquivar coches a diestro y siniestro por callecitas estrechas hasta que se detuvo junto a una puerta verde en un callejón que daba a la rue Monsigny, que me pareció que se encontraba, más o menos, a medio camino entre la parte de atrás del Louvre y el frontal de la Opéra. A un lado de la puerta verde había una pequeña placa de latón en la que ponía «Pensión Pelletier». Una pensión, un hotel modesto a caballo entre una casa de huéspedes y un hostal con alojamiento y desayuno. Adecuado al presupuesto del Departamento de Policía.
—Están esperándolo, monsieur —me informó el conductor.
—Gracias —le dije.
Abrí la puerta y bajé del coche. El sol apenas calentaba y el aire no era ni fresco ni cálido. El conductor arrancó y se fue. Ignoré la puerta verde por el momento y me encaminé a la rue Monsigny. Justo enfrente había otra callejuela que giraba en ángulo cerrado, con lo que se formaba un pequeño triángulo adicional de acera que, al igual que todos los rincones de París que no se consideraban de relevancia, había sido colonizado por un café de esos con mesas dispuestas bajo sombrillas, un tercio de las cuales, como pasaba en todos los cafés de la ciudad a aquella hora de la mañana, estaban ocupadas por clientes habituales, la mayoría de ellos inertes tras periódicos, tazas vacías y platos con migas de cruasanes. Me acerqué y me senté a una mesa, y un minuto después un camarero de edad avanzada con camisa blanca, pajarita negra y un largo mandil blanco me tomó nota. Pedí una taza enorme de café, para ir afianzándome en el día, acompañada de una croque madame, que era una tostada con jamón y queso, y un huevo frito encima, y dos pains au chocolat, es decir, napolitanas rellenas de una barrita de chocolate amargo. Una tarea extenuante, pero alguien tenía que hacerla.
Dos mesas más allá, un tipo leía un periódico matutino con la portada encarada hacia mí y vi que el titular aseguraba que el pánico causado por el intento de asesinato había pasado, tal como Casey Nice me había asegurado. «Mañana, la noticia empezará a perder interés». La policía había llevado a cabo un arresto y el culpable estaba bajo custodia, el asunto se había resuelto y el mundo podía recuperar la calma. El periódico estaba demasiado lejos para leer la letra pequeña, pero no me cabía duda de que la noticia hablaría de un fanático solitario con un complicado nombre norteafricano, un aficionado, un pirado sin contactos y del que, por lo tanto, no había que preocuparse. «Eso calmará los ánimos. Lo que nos da tiempo y espacio para trabajar».
Me lo comí todo, apuré el café y observé la boca del callejón. Aún había, de vez en cuando, rafales de vent que sacudían la sombrilla de mi mesa durante un segundo y se aquietaban. Pasaba mucha gente caminando, ya fuera en dirección al trabajo o de vuelta de él, con una barra de pan en la mano, paseando a perros diminutos o entregando cartas y paquetes. El camarero se llevó los platos y le pedí más café. Poco después, un Citroën negro similar al que me había traído entró en el callejón y se detuvo junto a la puerta verde. El pasajero tardó un rato en bajar del coche porque lo más probable es que también estuvieran diciéndole lo de «Están esperándolo, monsieur». Era de estatura mediana, de unos cincuenta años, recién afeitado, con el pelo corto, entrecano y bien peinado; con una bufanda de cuadros y una gabardina tostada Burberry bajo la que llevaba unos pantalones grises de buena calidad, parte de un traje comprado probablemente en Savile Row, y unos zapatos ingleses de color marrón tan limpios que resplandecían.
Lo que, a mi entender, lo convertía en el ruso. Ningún agente británico vestiría así a menos que pretendiera conseguir un papel en una peli de James Bond. Además, el nuevo Moscú contaba con cantidad de tiendas de ropa de lujo. Los apparatchiks, los funcionarios comunistas, nunca lo habían tenido tan bien. El coche que lo había traído dio marcha atrás y desapareció. El hombre miró la puerta verde unos momentos. A continuación, como yo había hecho, la ignoró y vino hacia el café, observando a los clientes, mirando a derecha e izquierda, fijándose en cada persona solo un instante. Valoraciones hechas casi de inmediato, pero sin duda acertadas, porque vino directo hasta donde me encontraba y me preguntó en inglés:
—¿Es usted el americano?
Asentí y comenté:
—Pensaba que el británico llegaría antes que usted.
—No ha sido así porque me han hecho salir en mitad de la puta noche. —Tras lo cual me tendió la mano y dijo—: Eugeni Khenkin. Encantado de conocerlo. Puede llamarme Eugene, que sería su traducción. Gene, si prefiere el diminutivo.
Se la estreché.
—Jack Reacher.
Se sentó a mi izquierda y dijo:
—Bueno, ¿qué opina de este montón de mierda?
Su dicción era buena y el acento, neutro. Ni británico ni estadounidense. Una especie de acento internacional multiusos. Y hablaba con gran fluidez.
—Opino que uno de los tres tiene un serio problema.
—¿Es usted de la CIA?
Negué con la cabeza.
—Militar retirado. Arresté al nuestro una vez. ¿Es usted del FSB o del SVR?
—Del SVR. —Que eran las siglas de Sluzhba Vneshnei Razvedki, su servicio de inteligencia extranjero, como la CIA, la DGSE o el MI6. Y añadió—: Aunque, en realidad, seguimos siendo el KGB. El mismo perro con diferente collar.
—¿Conoce al suyo, al tal Datsev?
—Podría decirse que sí.
—¿Cómo de bien?
—Fui su adiestrador.
—¿Era del KGB? Me habían dicho que era del Ejército. Del Rojo primero y del ruso después.
—Sí, bueno, en teoría sí. Puede que fuera lo que ponía en su nómina. Las pocas veces que había dinero para pagarlas, claro. Alguien que dispara tan bien es mejor emplearlo en otra cosa.
—¿En qué?
—En disparar a la gente a la que queríamos disparar.
—¿Y ya no lo hace?
—¿Es aficionado al fútbol? —me preguntó Khenkin.
—Un poco —le dije.
—Los mejores jugadores reciben estupendas ofertas. Un día son pobres de pedir en un pueblucho de mala muerte y al siguiente, millonarios en Barcelona, Madrid, Londres o Manchester.
—¿Y a Datsev le hicieron una oferta así?
—Decía que tenía varias. Se puso de mala hostia conmigo cuando le dije que no pensaba igualarlas. Entonces desapareció. Y aquí estamos.
—¿Qué tal es?
—Sobrenatural.
—¿Le gustan los proyectiles del calibre 50?
—Cada trabajo tiene su munición. A esa distancia, seguro.
No dije nada y añadió:
—Pero no creo que fuera él.
—¿Por qué?
—No accedería a participar en una prueba. No tiene que demostrarle nada a nadie.
—Entonces, ¿quién cree que fue?
—Creo que fue el suyo. Él sí que tiene algo que demostrar. Estuvo quince años en la cárcel.
Oí el timbre de un teléfono móvil y aguardé a que Khenkin lo buscara en alguno de sus bolsillos y respondiera, pero al ver que no lo hacía me di cuenta de que era el mío el que sonaba. El que me había dado Scarangello. Lo saqué y consulté la pantalla. «Número oculto», ponía. Pulsé el botón verde y respondí:
—¿Sí?
—¿Está solo? —Era Scarangello.
—No.
—¿Nos oyen?
—Tres gobiernos diferentes, probablemente.
—En este teléfono no —aseguró ella—. No se preocupe por eso.
—¿En qué puedo ayudarla?
—Acaba de llamarme O’Day. Ya tenemos los resultados de la cromatografía de gases de los fragmentos que recogió en Arkansas.
—¿Y?
—No son la misma bala. No son perforantes. Son de competición. Fabricadas para aumentar su precisión.
—¿Estadounidenses?
—Por desgracia.
—Esos bichos cuestan seis pavos cada uno. ¿Está O’Day siguiendo el dinero?
—El FBI. Pero esto es bueno, ¿no? En términos generales.
—Podría ser peor —le dije.
Colgó y guardé el móvil.
—¿Qué es estadounidense y cuesta seis pavos cada uno? —me preguntó Khenkin.
—Parece el comienzo de un chiste —le contesté.
—¿Y cómo acaba?
No respondí y, enseguida, el mismo camarero de edad avanzada vino a la mesa y Khenkin pidió café y bollitos con mantequilla y mermelada de albaricoque. Lo pidió en francés, de nuevo fluido pero sin arraigo en ninguna parte del mundo. Cuando el camarero se fue, Khenkin me miró y me preguntó:
—¿Y qué tal está el general O’Day?
—¿Lo conoce?
—Por lo que me han contado. Lo analizamos en detalle. De hecho, lo estudiábamos en clase. Para el KGB era un modelo a seguir.
—No me sorprende. Le va bien. Sigue siendo el mismo de siempre.
—Me alegro de que esté de nuevo al pie del cañón. Seguro que usted también.
—¿Es que alguna vez ha dejado de estarlo?
Khenkin puso una cara que no era ni de «sí» ni de «no».
—Tuvimos la sensación de que su estrella se apagaba. Los periodos de estabilidad relativa son malos para los viejos caballos de guerra como él. Una cosa como esta desentierra a las personas. Todo tiene su lado bueno.
En ese momento, otro Citroën negro apareció entre el caos peatonal y entró en el callejón. El conductor, delante. El pasajero, detrás. Se detuvo junto a la puerta verde y no sucedió nada durante un instante. «Están esperándolo, monsieur». El pasajero bajó. Un tipo fornido de entre cuarenta y cuarenta y cinco años, un poco quemado por el sol, con el pelo rubio y cortado al rape, y la cara cuadrada. Vestía unos vaqueros, un jersey, una cazadora de tela y botas de ante marrón. Puede que fuera el atuendo informal del Ejército británico para el desierto. El coche que lo había traído se fue y el hombre miró la puerta de color verde, la ignoró, se giró, analizó lo que tenía delante, a derecha e izquierda y cruzó la rue Monsigny, directo hacia nosotros.
—Reacher y Khenkin, ¿verdad? —dijo.
—Está bien informado —respondió el ruso—. Me refiero a que sepa ya nuestros nombres.
—Intentamos hacerlo lo mejor posible.
Me pareció que tenía acento galés, de toda la vida. Un poco cantarín. Nos tendió la mano y añadió:
—Bennett. Encantado de conocerlos. No tiene sentido que les diga mi nombre de pila, serían incapaces de pronunciarlo.
—¿Cuál es? —pregunté.
Soltó un sonido gutural, como si fuera un minero del carbón con enfisema pulmonar.
—Vale, dejémoslo en Bennett —dije—. ¿Es usted del MI6?
—Si usted quiere, sí. Son los que han pagado el billete. De momento, todo va fluido.
—¿Conoce al suyo, a Carson?
—Hemos coincidido varias veces.
—¿Dónde?
—Aquí y allí. Ya se lo he dicho, todo va fluido.
—¿Cree que es él?
—No, no lo creo.
—¿Por qué?
—Porque el franchute sigue vivo. Creo que es el suyo.
Se sentó a mi derecha, frente a Khenkin. El camarero llegó con lo que había pedido el ruso y Bennett pidió lo mismo. Yo pedí más café. El anciano parecía contento. La cuenta iba subiendo. Esperaba que, o bien Khenkin o bien Bennett tuvieran euros. Porque yo, desde luego, no los tenía.
El ruso se dirigió al británico:
—¿Conoce la mansión donde se celebra el G8?
Asintió.
—De acuerdo con los estándares convencionales, es bastante segura. Aunque quizá no tanto con John Kott campando a sus anchas.
—Podría no tratarse de Kott —comenté—. Han de tener una mentalidad más abierta. Las ideas preconcebidas juegan en nuestra contra.
—Mi mentalidad está tan abierta que podría caérseme el cerebro. Sigo pensando que Carson no fue. Datsev, quizás.
—Entonces no fue una prueba y estamos perdiendo el tiempo con tanta teoría de mierda —puntualizó Khenkin—. Datsev jamás se prestaría a una prueba. Es demasiado arrogante. Si fue él quien disparó, entonces no hay más que hablar, el asunto consistía en meterle un tiro al francés. Tiro que falló por el cristal. En cuyo caso sigo pensando que estamos perdiendo el tiempo, porque el rastro se enfrió hace días.
El camarero volvió con el café, el pan, la mantequilla y la mermelada de Bennett y con una tercera taza enorme de café para mí. Al otro lado de la calle, una furgoneta pintada con los colores del Departamento de Policía entró en el callejón y se detuvo junto a la puerta verde. De ella salió un policía con uniforme azul y quepis que llamó a la puerta y esperó. Un minuto después, una mujer vestida con ropa de trabajo la abrió y tuvo lugar una conversación corta y embarullada. «Vengo a recoger a esos tres», supuse. «Todavía no se han registrado», lo más probable. El policía dio un paso atrás y miró a su alrededor: callejón arriba y callejón abajo, al otro lado de la rue Monsigny, se levantó un poco la gorra y se rascó la nuca, después su mirada volvió a nosotros, sorprendida, como a cámara lenta. Le dio las gracias a la mujer y vino directo hacia nosotros. Noté que intentaba convencerse de que no se confundía al apostar porque fuéramos quienes creía que éramos. Llegó hasta nuestra mesa y dijo:
—Tenemos que ir a la comisaría.
Lo dijo en francés, con acento de parisino paleto, el equivalente al de Brooklyn en la buena de Nueva York o al cockney en Londres, pero carente de encanto, un mero gañido forzoso y taciturno, como si el peso de un mundo injusto descansase sobre sus hombros.
—Dice que tenemos que ir a la comisaría —comentó Bennett.
—Lo sé —respondió Khenkin.
Yo no dije nada.
Fue el ruso el que pagó la cuenta, con un rollo de billetes novísimos que tanto podían haber sido auténticos como falsos. Nos levantamos de la mesa, nos estiramos, nos sacudimos las migas y, después, seguimos al policía hasta la furgoneta. El sol iba escalando el cielo de la mañana, tan azul como el huevo de un petirrojo, y sentí cierta calidez, hasta que volvió a soplar una ráfaga de viento, momento en que noté como si una mano fría se me hubiera posado en el hombro. La cara gabardina de Khenkin ondeó alrededor de sus rodillas y la ráfaga remitió tan de repente como había aparecido, entonces la calidez volvió hasta que entramos en el callejón en sombra.
Subimos a la furgoneta: Bennett primero, Khenkin después y yo el último, animados, como cuando subes a un transporte de tropas cuyo destino es un bar, un club o cualquier otro sitio en el que haya chicas esperándote.