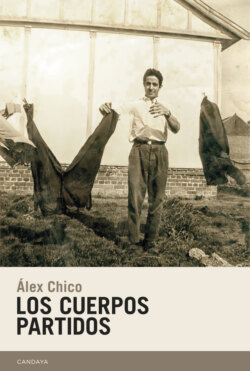Читать книгу Los cuerpos partidos - Álex Chico - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеUn invierno sin hombres, ese es el paisaje que hubiera imaginado si me hubiese atrevido a preguntar. Un tiempo remoto en el que solo quedaban por las calles mujeres, viejos y niños. Así aparecen en casi todas las fotografías que guardo de aquella época, tomadas en una tienda que desapareció hace bastantes años. Se llamaba Foto Rápida Granada y se encontraba en Puerta Real, uno de los lugares que siempre asocio con el inicio de la ciudad, a pocos pasos de la parada del autobús que nos acercaba desde el pueblo.
Solo madre e hijos, sin ningún padre en la imagen. La instantánea era la de un pueblo partido en dos mitades: uno permanecía en el mismo sitio y el otro se ramificaba en algunos lugares del norte. De Francia, Alemania, Suiza y Bélgica, o en unas pocas ciudades españolas. Un territorio encerrado en sí mismo y, en el otro extremo del planeta, un espacio mítico que se abría a otras comarcas. La mitad que mejor podría reconstruir era la que tenía delante, la del pueblo que permanecía sin moverse y se replegaba sin parar, como si trazara círculos en la tierra. Un paisaje de niños sin padres y madres sin marido, con viejos en unos pocos bares o sentados a la puerta de sus casas. Me pregunto qué hubiera hecho yo viviendo en un lugar así, qué juegos me inventaría para suavizar una ausencia mientras tratara de recomponer pieza a pieza un espacio fraccionado. ¿Dónde quedaría exactamente mi lugar, si el único lugar que conocía era un pueblo que se había ido vaciando?
Imagino que no haría más que esto: esperar. Como todo el mundo. Trataría de convencerme de que la vida se encontraba en otra parte y que, con suerte, también a mí me tocaría disfrutarla tarde o temprano.
Esperar, sí, y especular, como hago ahora, con un juego de hipótesis que me conducen a dos conjeturas casi laberínticas: intento imaginarme lo que hubiera imaginado yo mismo, tiempo atrás. Como si, de pronto, se hubiera abierto un museo que pensaba cerrado para siempre y me dejaran visitarlo por unas pocas horas.
Por eso, cuando vuelvo a Granada y me acerco a los pueblos de la Vega, tengo la sensación de que no regresa una sola persona. Regresa también quien fui hace treinta años y regresan quienes se fueron un día y nunca volvieron. Cuando camino con esa multitud de ausentes, las casas y chalets de las afueras dejan de existir, las avenidas nuevas para institutos nuevos desaparecen, igual que las rotondas y las aceras recién construidas. El centro vuelve a un par de plazas, a una iglesia humilde y remota, a las cuatro o cinco calles con nombres de oficios artesanales. Ese es el pueblo que recuerda mi abuela. No porque me explique cómo era, sino porque me habla de algún vecino que vivió por aquella época. Reconoce el lugar porque conserva una mínima memoria de las personas que lo habitaron hace mucho tiempo.
Aunque no lo nombre, puede que entre toda esa gente que menciona, pronunciando mal sus apellidos o confundiéndolos, entre esos pocos familiares que por un extraño motivo aún recuerda, entre toda esa gente, digo, tal vez piense también en mi abuelo. Y esa evocación tan minúscula me permite retroceder hacia un pasado que desconozco, me invita a transitar por un estrecho pasillo y me asegura que después de tanto camino a oscuras alguien me estará esperando al otro lado.