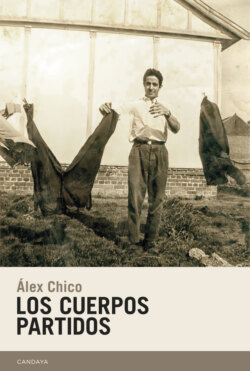Читать книгу Los cuerpos partidos - Álex Chico - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеPuedo imaginar la necesidad de la partida, pero no los motivos que nos conducen a abandonarlo todo. Sé que existen, que hay razones de peso lo suficientemente grandes como para tomar una decisión de esa importancia. Las guerras, la pobreza, la falta de trabajo, el hambre… Pienso en Extremadura, en los pueblos que vivían del campo y a los que les era imposible aguantar más de un año de sequía. Lugares sin luz ni agua, paseando candiles como exploradores que no esperan encontrar nada.
Eso sucedió poco antes de que yo naciera, no muy lejos de Plasencia. Sin embargo, a pesar de la cercanía, me resulta muy complicado pensar en ello, como si se tratara de un mundo en el que creo solo a medias, con un aire de sospecha.
En realidad, lo que no sé es qué significa perderlo todo. Y quizás por no saberlo, o por no saberlo todavía, nunca podré entender completamente qué implicaron aquellos viajes. O qué implican hoy. Cada tránsito es una reproducción de un tránsito anterior, aunque los separe el tiempo y la distancia. Al fin y al cabo, todo desplazamiento carga con una experiencia antigua, una experiencia de siglos, remota.
Cuando escuchas sus relatos, mientras tratan de ordenar en alto sus propios recuerdos, algunos te explican cómo el año de su partida quedó marcado para siempre en su memoria. Un año que coincide con otros muchos años. Sin embargo, ese tiempo se convierte en algo que los hace excepcionales, porque allí se encuentra la clausura de una vida o el inicio de una nueva historia.
Yo también puedo identificar fechas cruciales en mi propio calendario, pero nunca alcanzarán ese grado de importancia. No sé hasta qué punto la llegada a una estación significa adentrarte en un espacio irreal, fantasmagórico, con gente tumbada cerca de los andenes o sorteando perchas humanas. Hablamos de personas que jamás habían salido de su pueblo y que, de repente, se encontraban emigrando a ciudades enormes de Alemania o de Francia. Con reconocimientos médicos en Hendaya, en busca de otitis o de tuberculosis hasta en los dientes. Con la vergüenza que suponía desnudarse frente a un encargado de aduanas. O la incertidumbre al llegar a un destino extranjero que, de pronto, te recibe en tu propio idioma, amenazándote en tu propio idioma. Desde los altavoces de la estación, se informaba de que si arrojaban vasos o comida, se les descontaría del sueldo de su próximo trabajo. Más que una multa, era una advertencia, o una constatación. Igual que los carteles que les colocaban al llegar a Alemania, en la espalda y en el pecho, o las indicaciones en español que les obligaba a lavarse las manos. Todo eso los convertía en personas distintas al resto, en seres aún por urbanizar. En bárbaros recién llegados al paraíso.
Cuando pienso en los trenes, en los viajes interminables, en la llegada a estaciones remotas, en las amenazas que provenían de los altavoces, me viene a la mente algo terriblemente complejo. En el fondo sé en qué consiste la tristeza, pero me resulta muy difícil concebir toda una vida luchando contra ella.