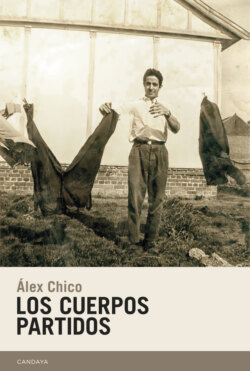Читать книгу Los cuerpos partidos - Álex Chico - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеSe me acumulan las preguntas cuando imagino la llegada de mi abuelo a Bousbecque. Por dónde viajó, qué pueblos fue dejando a un lado, quién lo recibió en la estación o en la parada del autobús, cuándo se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre.
Una de las cuestiones que suelo hacerme con más frecuencia es si se arrepintió de haber iniciado ese viaje. Si la promesa de prosperidad era real o se trataba de un simple espejismo. Me pregunto si mereció la pena, aunque el precio que tuviera que pagar fuera demasiado alto.
Ese precio se reduce, para mí, en un hecho muy concreto. Mientras trabajaba en Bousbecque, mi abuelo se perdió buena parte de la infancia de su hijo. O dicho de otra forma: mi padre vivió sin padre durante cuatro años.
No creo que haya algo que compense esa carencia. Sin embargo, puedo imaginar distintas razones que hagan más llevaderos ciertos traumas, como si la consecución de un objetivo fuera suficiente para justificar cualquier cosa.
Pienso en lo que sucedió y pudo suceder, en el precio que debemos pagar para conseguir algo. Pienso en la renuncia y en la obligación. Pienso en la soledad. Y me viene a la mente una imagen de Rocco y sus hermanos, la escena en la que Ciro le dice a Rocco que no pensara en la vida que hubiese llevado quedándose en el lugar de origen. Rocco le responde de una forma tan simple que resulta apabullante: «Pero hubiéramos estado todos juntos».
En el fondo, todo consiste en si somos capaces de renunciar a algo por un bien de mayor alcance. Si estamos dispuestos a declinar un poco de alegría por una felicidad más duradera. Si un breve seísmo puede dar paso a una estabilidad mucho más sólida.
Sin embargo, sé que esas son hipótesis vagas, difusas. El tipo de conjeturas que se plantea alguien que aún no se ha visto forzado a renunciar a nada. Vuelvo a las historias ajenas y me pregunto qué han dicho otros. Recupero por inercia una nueva escena, un momento cualquiera de otra película, porque sin esa ayuda no soy capaz de comprender lo que sucedió. Dudo que en algún momento logre entenderlo completamente, pero sigo esforzándome en ir construyendo un edificio inestable, como esos castillos de naipes que se desploman con una simple ráfaga de viento. Una carta que añado justo en la cima y me lleva a otra historia, a una escena de Y yo entonces me llevé un tapón, el documental que filmaron Alicia Alted, María Luisa Capella y Dolores Fernández. Cuando la madre y las hijas deben salir precipitadamente de su pueblo, les advierten de que apenas pueden llevarse nada, solo lo justo. Algo que quepa en una mano.
Con eso afrontarán una parte de su vida, sin saber exactamente por cuánto tiempo. Construirán un nuevo hogar con unas pocas pertenencias. Lo minúsculo se convierte, entonces, en algo único, porque supondrá un vestigio, una traza de lo que fueron en otro tiempo. Supondrá un mecanismo de supervivencia. Por eso había que saber elegir lo que uno deseaba cargar a su lado. Esa elección resulta la más compleja y triste, como nos explica una de las voces que interviene en Aguaviva, el documental de Ariadna Pujol: «Lo más duro es dejar tu casa para meter tu vida en tres maletas».
Echo mano de otra carta y la sitúo en un extremo de ese edificio efímero que voy construyendo. Tiene un nombre concreto y un consejo: Blaise Pascal dijo que solo debemos creer a aquellos testigos que se dejen matar. Repito la frase y me digo que no debemos confiar solo en ellos, sino también en otros testigos que sean capaces de dejarlo todo, absolutamente todo.