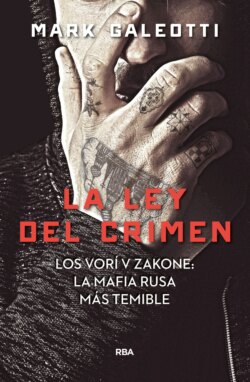Читать книгу La ley del crimen - Mark Galeotti - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеMe encontraba en Moscú en 1988, durante los últimos años de la Unión Soviética, a medida que el sistema caía en el abandono más mezquino, aunque en aquel momento nadie sabía lo poco que faltaba para que llegara a su fin. Durante la labor de investigación para mi doctorado sobre el impacto que había tenido la guerra soviética en Afganistán, me entrevisté con rusos que habían combatido en ese brutal conflicto. Siempre que tenía la oportunidad, me reunía con aquellos afgantsi cuando retornaban a casa y después volvía a visitarlos al cabo de un año para comprobar cómo se estaban adaptando a la vida civil. La mayoría regresaba en un estado vulnerable, conmocionados, enfurecidos, y los que podían contener las historias de terror y barbarie se mostraban irascibles o completamente abstraídos. No obstante, al año siguiente, casi todos habían cumplido con lo que hace el ser humano en tales circunstancias: adaptarse, sobrellevarlo. Las pesadillas eran menos frecuentes, los recuerdos menos reales, tenían empleos y novias, ahorraban para comprar un coche o un piso, o para tomarse unas vacaciones. Pero también estaban los que no podían seguir con sus vidas o decidían no hacerlo. Algunos de estos jóvenes, por los daños colaterales de la guerra, se habían enganchado a la adrenalina, o simplemente no soportaban las convenciones y restricciones de la vida diaria.
Vadim, por ejemplo, entró en la policía, pero no en un cuerpo policial cualquiera, sino que era un OMON, un miembro de los «boinas negras», la temida policía antidisturbios, quienes se convertirían en las tropas de asalto reaccionarias en los últimos intentos por evitar la disgregación del sistema soviético. Sasha se hizo bombero, lo más cercano a su vida de combatiente como soldado de las tropas de desembarco y asalto en la caballería aeromóvil. Su función era la de permanecer a la espera hasta que se diera la alarma para embarcarse en uno de los helicópteros de ataque Mi-24 al que los soldados llamaban «jorobados», repletos de contenedores de armamento y cohetes, ya fuera para interceptar a una caravana rebelde o, con la misma frecuencia, para rescatar a soldados soviéticos que habían quedado atrapados en emboscadas. La camaradería del parque de bomberos, la alarma repentina, el intenso fragor de la acción que pone en riesgo tu vida al mismo tiempo que la dota de sentido, la sensación de ser una figura mítica separada de la gris realidad diaria soviética, todo ello contribuía a recrear los viejos tiempos en Afganistán.
Y después estaba Volodia, también conocido como «Chainik» («Tetera») por razones que nunca supe (aunque es un término que se usa en la cárcel para referirse a los matones). Nervudo, intenso, sombrío, tenía una indefinible disposición a la crispación y al peligro de las que te hacen cambiar de acera para intentar evitarlo. Había sido tirador de élite durante la guerra, y prácticamente lo único que podía transformarlo en un ser humano relajado, abierto e incluso animado era tener la oportunidad de embelesarse hablando de su rifle de francotirador Dragunov y sus habilidades para usarlo. Los otros afgantsi toleraban a Volodia, pero nunca parecían estar cómodos en su presencia, y tampoco hablando sobre él. Siempre tenía dinero para derrochar en un tiempo en que la mayoría subsistían a duras penas en sus vidas marginales, a menudo junto a sus padres o simultaneando varios trabajos. Todo cobró sentido cuando supe que se había convertido en lo que en los círculos criminales rusos llaman un «torpedo», un sicario. Mientras los valores y las estructuras de la vida soviética se desmoronaban y caían, el crimen organizado emergía entre las ruinas, una vez liberado de su subordinación a los dirigentes corruptos del Partido Comunista y a los millonarios del mercado negro. A medida que surgía, congregaba a una nueva generación de reclutas, entre los que se incluían los excombatientes desilusionados y damnificados de la última guerra de la URSS. Algunos ejercían como guardaespaldas, recaderos o matones, y después había otros, como Volodia y su amado rifle, que eran asesinos.
Nunca supe qué pasó con Volodia. Tampoco es que nos enviáramos felicitaciones por Navidad. Probablemente acabó siendo víctima de las guerras entre clanes de la década de 1990 que se libraron con coches bomba, tiroteos motorizados y cuchillazos nocturnos. Aquella década fue testigo del inicio de una tradición de monumentos funerarios en la que los gánsteres caídos eran enterrados con toda la pompa de El padrino, limusinas negras que atravesaban senderos flanqueados con claveles blancos y tumbas distinguidas mediante enormes lápidas mortuorias que mostraban representaciones idealizadas del difunto. Extraordinariamente caras (las más grandes costaban 250.000 dólares en una época en la que el sueldo medio rondaba el dólar diario) y estupendamente horteras, estas tumbas eran monumentos que mostraban a los muertos en posesión de los botines obtenidos gracias a sus vidas como delincuentes: el Mercedes, el traje de diseñador, las gruesas cadenas de oro. Todavía me pregunto si algún día me hallaré caminando por alguno de los cementerios favoritos de los gánsteres de Moscú, tal vez en Vvedenskoye al sureste de la ciudad, o en Vagánkovo al oeste, y daré con la tumba de Volodia. No me cabe duda de que ese rifle estaría representado en ella.
No obstante, fueron Volodia y aquellos como él quienes me convirtieron en uno de los primeros académicos occidentales en dar la voz de alarma sobre el auge y las consecuencias del crimen organizado en Rusia, cuya presencia había sido ignorada previamente, salvo en honrosas excepciones (normalmente, gracias a investigadores emigrados).1 Pero, dado que los seres humanos somos esclavos de la ley de la compensación, tal vez fuera inevitable que esa ignorancia sobre el crimen organizado ruso se convirtiera en alarmismo. La alegría de Occidente por haber vencido en la Guerra Fría no tardó en convertirse en consternación: los tanques soviéticos nunca supusieron una verdadera amenaza para Europa, pero los gánsteres postsoviéticos parecían presentar un peligro más real y presente. Antes de que nos diéramos cuenta, los jefes de policía del Reino Unido predecían que en el año 2000 los mafiosos rusos estarían pegando tiros en los frondosos barrios residenciales de Surrey, y los académicos hablaban de una «Pax mafiosa» global en la que las organizaciones criminales se repartían el mundo entre ellos. Obviamente, nada de esto sucedió, y los clanes de la mafia rusa tampoco vendieron bombas nucleares a los terroristas, compraron países del Tercer Mundo, tomaron el poder del Kremlin ni cumplieron ninguna otra de las extravagantes ambiciones que les habían adjudicado.
La década de 1990 fue la época de gloria de los mafiosos rusos y desde entonces, con el Gobierno de Putin, las actividades de los gánsteres en las calles dieron paso a la cleptocracia del Estado. Las guerras de la mafia quedaron zanjadas, la economía se asentó, y a pesar del régimen de sanciones vigente durante la guerra fría posterior a Crimea, Moscú está ahora tan repleta de cafeterías Starbucks y de otros iconos de la globalización de ese tipo como cualquier otra capital europea. Los estudiantes rusos continúan acudiendo en masa a las universidades extranjeras, las empresas rusas lanzan sus ofertas públicas de venta en Londres y los rusos ricos que no sufren las sanciones se codean con sus homólogos globales en el Foro Económico Mundial de Davos, la Bienal de Venecia y las pistas de esquí de Aspen.
En los años que han transcurrido desde que conocí a Volodia, he tenido la oportunidad de estudiar el hampa rusa local y del extranjero como académico, como asesor del Gobierno (incluyendo un período en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británico), como asesor empresarial y, en ocasiones, también para la policía. He presenciado su ascenso, tal vez no su caída, pero sí su transformación, cada vez más asimilada por una élite política mucho más despiadada a su modo que los viejos capos criminales. En cualquier caso, todavía tengo viva la imagen de ese francotirador maltratado por la guerra, una metáfora de una sociedad que estaba a punto de quedar engullida por una espiral prácticamente incontenible de corrupción, violencia y criminalidad.