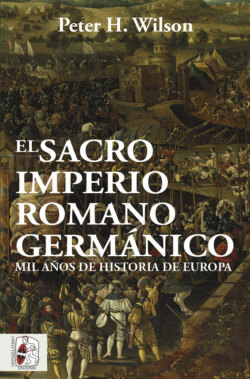Читать книгу El Sacro Imperio Romano Germánico - Peter H. Wilson - Страница 31
El imperio y la reforma eclesiástica
ОглавлениеA partir de 1044, los conflictos internos en Roma provocaron un nuevo cisma, con tres papas rivales, entre los cuales figuraba el pío pero ingenuo Gregorio VI, que había comprado su título. Enrique III, temeroso de que esto supusiera una mancha para su reinado, los depuso a los tres en el sínodo de Sutri de diciembre de 1046 y nombró papa a Suitger, obispo de Bamberg, con el nombre de Clemente II. Este nombramiento inició una sucesión de cuatro pontífices elegidos entre cuatro leales obispos germanos que se prolongó hasta 1057, es probable que con intención de volver a hacer del papado un aliado fiable, más que subordinarlo de forma directa a la Iglesia del imperio.89
La intervención imperial llegó en el preciso momento en que el papado se enfrentaba a los nuevos desafíos provocados por la inquietud ocasionada por el crecimiento poblacional acelerado y los cambios económicos.90 Eran muchos los que creían que el nuevo materialismo estaba llevando a la Iglesia por mal camino y reclamaban un amplio programa de reformas que se resumía en el eslogan «libertad de la Iglesia» (libertas ecclesiae). Se exigía a la Iglesia estándares más elevados. Hacia mediados del siglo XI, los consejeros clave del papa aumentaron sus críticas de ciertos problemas presentes desde hacía tiempo. La destitución de Gregorio VI puso de relieve el problema de la simonía, o compra de cargos eclesiásticos, que recibe su nombre de Simón el Mago, que trató de comprar su salvación a los apóstoles. Esto llevó a una condena generalizada de la venta de cargos y de favores espirituales. El nicolaísmo o amancebamiento clerical constituía una segunda plaga. Debía su nombre a Nicolás, miembro de la Iglesia cristiana primitiva que había defendido prácticas paganas. Ambos elementos eran parte de una renuncia general a la vida terrenal que requería a todos los clérigos vivir como monjes y abandonar la vida mundana. Alrededor de 1100, los reformadores también exigían al clero que se hiciera una tonsura en el cabello para diferenciarse de los legos. Tales exigencias, eran, de hecho, parte de una reconceptualización general del orden social de acuerdo con aspectos funcionales, que daban a cada grupo una misión que cumplir en beneficio de todos.
Al mismo tiempo, la exigencia de mayor espiritualidad seglar planteó un elemento contradictorio. Esta exigencia tenía sus raíces en la aspiración de algunos individuos de una vida más sencilla, libre de cargas mundanas. La manifestación más obvia fue una nueva oleada monástica asociada en particular con Gorze, en Lorena, y con Cluny, en la Borgoña francesa. Durante el siglo XI se multiplicó por cinco la cifra de monasterios cluniacenses. Un elemento clave de la nueva oleada monástica fue el cese del control local y el emplazamiento de todos los centros religiosos bajo el control –eso sí, nominal– del papa. El movimiento se extendió a Italia, donde se conoció como Fruttuaria, y a Alemania donde, gracias a la influyente abadía de Hirsau, lo adoptaron más de doscientos monasterios.91 La reforma monástica respondía, sobre todo, a los intereses de la élite y su conexión con una piedad más generalizada era compleja y no siempre amigable. No obstante, la coincidencia con un amplio anhelo generalizado de una vida más simple y más cristiana se sumó a la sensación general de cambio.92
El que la reforma surgiera en Lorena y Borgoña, lugares donde el gobierno real era relativamente débil, no fue una coincidencia. Tanto Gorze como Cluny se beneficiaron de un fuerte patronazgo señorial, factor que pone de relieve una de las principales contradicciones de la reforma. El nuevo ascetismo aumentó el prestigio social del clero e incrementó el atractivo de los monasterios, que eran ahora lugares adecuados donde la nobleza podía dar acomodo a sus hijos solteros. La fundación y patronazgo de iglesias era una forma útil de extender la influencia local y ganar prestigio espiritual. Para escapar a la jurisdicción de los obispos locales, los señores no tenían ningún inconveniente en colocar a los monjes bajo la autoridad del papa, pues este solía confiarles, en tanto que principales donantes, derechos de protección y supervisión.93 El ascetismo también atraía a la población urbana en crecimiento, la mayor parte de la cual seguía bajo la jurisdicción de los obispos, señores de las villas catedralicias. El ataque contra la simonía y el amancebamiento confirió fuerza moral a las peticiones de autonomía política de las ciudades. Los movimientos populares denominados patarinos, surgidos en Milán y Cremona en la década de 1030, exigían la formación de congregaciones pías que proporcionasen un gobierno más moral y autónomo.
Las exigencias de los reformadores no eran necesariamente antiimperiales. En 1024, Enrique II celebró un sínodo en Pavía que convirtió la mayor parte del programa moral en ley imperial, que incluía la prohibición del matrimonio clerical, el amancebamiento y ciertos tipos de simonía. Enrique en persona impuso la regla de Gorze a la abadía de Fulda y otros miembros de la familia imperial fomentaron el nuevo monasticismo durante la década de 1070. No cabe duda de que el apoyo imperial se debió, en gran medida, a la convicción personal y a la misión general de fomentar el cristianismo. Pero también buscaba objetivos políticos concretos: la mayor disciplina del clero mejoró la gestión de las inmensas propiedades que los emperadores habían donado a la Iglesia, lo cual permitió a abades y obispos sostener el patrimonio imperial y sus campañas militares.94 De igual modo, la libertas ecclesiae permitía al emperador mayor acceso a tales recursos, al liberarlos del control de los señores locales.
Hubo dos hechos que conspiraron para enfrentar a papas y emperadores por la cuestión del programa de reformas. Primero, los salios fueron víctimas de su propio éxito, pues su rehabilitación del papado, entre 1046 y 1056, convirtió a este último en agente, no en objeto de la reforma. Entre 1049 y 1053, León IX celebró no menos de doce sínodos por propia iniciativa en Italia, Francia y Alemania. Con sus decretos contra la simonía y el nicolaísmo, dio muestra de un liderazgo activo y creíble. La acción papal fue apoyada por el desarrollo simultáneo del derecho canónico, que buscaba la creación de una normativa para la gestión de la Iglesia basada en las Escrituras, los escritos de los padres de la Iglesia y los archivos papales. La codificación parcial del canon (esto es, las decisiones canónicas) y otros decretos papales permitió eliminar algunas de sus ambigüedades y otorgaron mayor credibilidad a la aspiración papal de dirigir la Iglesia.95 El papa se estableció a sí mismo como el juez último de doctrina y ritos y exigía que todos los cristianos verdaderos compartieran sus dictámenes. La búsqueda de claridad y uniformidad abrió una brecha con Bizancio, la cual se fue ensanchando hasta provocar, hacia 1054, la separación de las Iglesias latina y ortodoxa. En el oeste, el latín desplazó de forma definitiva a las lenguas vernáculas en la comunicación del cristianismo y la posición de los sacerdotes ganó importancia, al convertirse estos en el único intercesor oficial entre Dios y el laicado. A principios del siglo XII, el papado había logrado arrancar a obispos y sínodos locales el control de la canonización; menos de un siglo más tarde, tenía la iniciativa de escoger y aprobar los aspirantes a la santidad.96
Tales medidas se pudieron ejecutar gracias a la sofisticada burocracia papal surgida durante la segunda mitad del siglo XI, combinada con un tesoro cuyos recursos crecieron de forma exponencial gracias a los nuevos tributos impuestos a partir de 1095 para el sostenimiento de las cruzadas. La biblioteca y los archivos papales garantizaron que el pontífice fuera menos olvidadizo que otros monarcas y le solían permitir basar sus demandas en pruebas documentales. Al mismo tiempo, el grupo de consejeros de León IX asumió mayor coherencia y se constituyó en curia romana. Formada en un principio por loreneses profundamente implicados en la reforma monástica, la curia incrementó la capacidad del papa de actuar de forma constante y restringió la influencia perniciosa de los clanes romanos. En diciembre de 1058 llegó el momento de los reformadores: consiguieron que uno de ellos fuera elegido papa. El nuevo pontífice, Nicolás II, convocó un sínodo reformista que revisó el reglamento para la elección papal y restringió la elección a los cardenales existentes en la época (siete) o a los obispos auxiliares de Roma. Aunque la normativa hacía una vaga referencia a notificar al emperador, la posibilidad de manipulación externa había quedado severamente restringida.97 Los reformadores, después de hacerse con el control del papado, tenían menos necesidad de respetar los intereses imperiales.
El contexto político general supuso un segundo factor en el deterioro de las relaciones entre papado e imperio. En la década de 1040, los salios se enfrentaron al duque de Lorena. Este se casó con la familia que dominaba la Toscana, provincia que había demostrado gran lealtad al emperador y que ocupaba una posición estratégica entre Roma y los principales centros imperiales de Pavía y Rávena. Aunque el problema de Lorena fue neutralizado, la heredera toscana, Matilde de Canosa, se mantuvo firme en su postura antiimperial.98 La subsiguiente defección de Toscana fue relevante debido a que coincidió con un cambio aún más decisivo en el sur. En 1059, Nicolás II abandonó dos siglos de apoyo al inexistente control imperial sobre el mediodía italiano y se alió con los normandos. Estos, llegados en torno al año 1000, eran despiadados corsarios que, tras eliminar las últimas avanzadas bizantinas y los restos de los principados lombardos, asumieron el control de todo el sur. En 1080, cuando la alianza fue renovada por Gregorio VII, la conquista normanda de Sicilia estaba muy avanzada. Por primera vez, el papa tenía una alternativa creíble a la protección imperial, pues los normandos no solo estaban cerca y tenían un ejército efectivo, sino que, al ser recién llegados, ansiaban que se les reconociese. Esto hizo que aceptasen la soberanía papal sobre sus posesiones a cambio de ser aceptados como sus gobernantes legítimos.99
La muerte de Enrique III en 1056 frustró una respuesta imperial efectiva. Su hijo, Enrique IV, aunque fue reconocido rey de Alemania, solo tenía seis años y no podría ser coronado emperador hasta que llegase a la edad adulta. El gobierno del imperio quedó en manos de un consejo regente hasta 1065, pero tenía asuntos más importantes de que ocuparse y no supo ver los peligros que le esperaban. La intervención en la elección papal de 1061 a favor de Alejandro II fue particularmente desafortunada, pues hizo que la corte imperial fuera criticada por dividir la Iglesia en lugar de defenderla. El prestigio imperial quedó en entredicho y la identificación del pontífice con las reformas salió reforzada.100
El siguiente papa, Gregorio VII, siguió considerando al emperador un socio valioso, pero secundario. Oriundo de Toscana y considerado, a menudo, de orígenes humildes, en realidad procedía de una familia bien conectada con el papado. Ascendió con rapidez en su administración y, tras abrazar la reforma, a partir de la década de 1050 se convirtió en uno de los protagonistas principales de las elecciones papales, hasta, al fin, ser elegido papa en 1073. Controvertido ya en vida, en 1075 sobrevivió a un intento de asesinato. Dio a la reforma el nombre con el que se conoció en la posteridad: «gregoriana».101 Aunque Gregorio no la inició, es indudable que la radicalizó con su inquebrantable convicción de que sus adversarios debían ser agentes del anticristo. Su pensamiento político se condensa en su Dictatus Papae de 1027, un conjunto de 27 máximas que fue publicado más tarde. La Iglesia, en tanto que alma inmortal, era superior al cuerpo mortal del Estado. El papa reinaba supremo sobre ambos y tenía derecho a rechazar a obispos y reyes no aptos para el cargo. El pensamiento gregoriano, no obstante, se mantuvo moral, no constitucional. Ni Gregorio ni sus partidarios sistematizaron nunca tales ideas o resolvieron lo que estas implicaban.
Gregorio, aunque en un principio bien dispuesto hacia Enrique IV, subestimó la necesidad del joven rey de mostrar firmeza ante los múltiples desafíos a su autoridad a que se enfrentaba en Alemania. Enrique, no menos obstinado, entre 1073 y 1076 contribuyó a alimentar una serie de malentendidos y oportunidades perdidas que llevaron a ambos personajes a considerarse rivales, no aliados. El choque fue in crescendo a medida que uno y otro reforzaban sus posturas con argumentos ideológicos y atraían el apoyo de otros, que, con frecuencia, tenían motivaciones propias. La complejidad y multiplicidad de los problemas quebró los antiguos vínculos y produjo una situación explosiva que no podía resolverse por medios convencionales.102