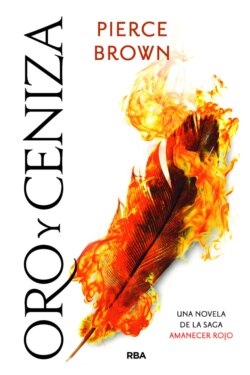Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 DARROW Padre
ОглавлениеLa mansión Silene, el tradicional lugar de retiro campestre de la soberana en la Luna, está situada a quinientos kilómetros al norte de Hiperión, a los pies de la cordillera Atlas, junto a un pequeño lago. El hemisferio septentrional de la luna, formado por montañas y mares, está menos poblado que el cinturón de ciudades que rodean el ecuador. A pesar de que Mustang gobierna desde el Palacio de la Luz en la Ciudadela, Silene es el verdadero hogar de mi familia, por lo menos hasta que regresemos a Marte. La casa de piedra, construida a imagen de una de las villas papales del lago Como terrestre, se erige en lo alto de una cala rocosa y baja hacia el lago por medio de unas escaleras zigzagueantes excavadas en la roca.
Aquí, las delgadas coníferas susurran a alturas cuatro veces superiores a las posibles en la Tierra. Se mecen casi doscientos metros por encima de la elevada plataforma de aterrizaje de hormigón en la que el mayordomo de la Casa de Augusto, Cedric cu Platuu, espera, junto a la Guardia del León de mi mujer, mientras nuestra lanzadera desciende. El mayordomo es un cobre menudo que nos saluda a Sevro y a mí con gran entusiasmo, realizando una profunda reverencia y un ademán ostentoso con la mano. Thraxa pasa corriendo a su lado sin decirle ni hola, ansiosa por reunirse con su madre.
—Archiemperador —dice con las mejillas rollizas ruborizadas de placer. Es un hombre bajo y rechoncho, con una complexión similar a la de una ciruela a la que, a última hora, le hubiesen añadido unos brazos y unas piernas protuberantes. La sombra de un bigote, casi tan ralo como el pelo de cobre grisáceo que tiene en la cabeza, tiembla al viento—. ¡Qué felicidad volver a verlo!
—Cedric —digo, y saludo al hombrecillo con cariño—. Me han dicho que acaba de cumplir años.
—Sí, mi señor. Setenta y uno. Aunque mantengo que deberíamos dejar de contar a los sesenta.
—Un trabajo excelente —comenta Sevro—. Está exactamente igual que un adolescente.
—¡Gracias, mi señor!
Pocas personas conocen tan bien como Cedric los secretos de la Ciudadela; era una de las joyas de la corte de la soberana. Mustang, que se formó muy buena opinión de él durante su época con Octavia, no veía necesidad alguna de deshacerse de un hombre con tantos conocimientos y tan entregado a su deber.
—¿Dónde está la comitiva de bienvenida? —pregunta Sevro, que está buscando a su esposa, Victra.
Mustang y Daxo se han quedado en Hiperión para lidiar con su alborotado Senado, pero han prometido estar de vuelta para la hora de la cena.
—Bueno, los niños acaban de regresar de una aventura de tres días —contesta Cedric—. La señora Telemanus los ha llevado a ver las ruinas de la nave USS Davy Crocket en la cordillera Atlas. ¡La del mismísimo Merrywater! Tengo entendido que se lo han pasado de maravilla con ese cacharro viejo. De maravilla. Sí. Han aprendido muchas cosas y aumentado su iniciativa individual. Tal como exigía su currículo, dominu... —A Cedric casi se le salen los ojos de las órbitas antes de autocorregirse—. Tal como exigía su currículo, señor.
—¿Mi esposa ha llegado ya? —pregunta Sevro con aspereza.
—Todavía no, señor. Su ayuda de cámara avisó de que llegarían tarde para la cena. Creo que había huelgas de trabajadores en sus almacenes de Endymion y Ciudad del Eco. No para de salir en las holonoticias.
—Ni siquiera ha estado en el Triunfo —gruñe Sevro—. Y yo estaba estupendo.
—Se lo ha perdido en su mejor momento, señor.
—Cierto. ¿Ves, Darrow? Cedric está de acuerdo conmigo.
De lo que no se ha dado cuenta es de que Cedric se ha apartado con disimulo de la odiosa peste de su capa de lobo.
—Cedric, ¿dónde está mi hijo? —pregunto.
Sonríe.
—Ya se lo puede imaginar, señor.
El ruido de unas espadas de neoplast chocando entre sí y el de varias botas sobre la piedra nos dan la bienvenida cuando entramos en la gruta de los duelos. Allí, las enredaderas trepan sobre fuentes de granito y por el húmedo suelo de piedra. Las agujas de los árboles perennes caen en forma de cúmulos desde lo alto de las copas. Y en el centro de la gruta, bajo los ojos atentos de las gárgolas que adornan las fuentes, un niño y una niña dan vueltas el uno alrededor del otro en el centro de un círculo de tiza. Los otros siete niños de su grupo los observan, acompañados por dos mujeres doradas. Sevro tira de mí hacia un lado para que sigan sin vernos, y ambos nos sentamos en el borde de una fuente de granito a mirarlos.
El niño que hay en el centro del círculo tiene diez años, es esbelto y orgulloso. Se ríe como su madre y rumia las cosas como su padre. Tiene el pelo del color de la paja, la cara redonda y sonrojada de juventud. Sus ojos, de un dorado rosáceo, arden bajo unas pestañas larguísimas. Es más alto de lo que lo recuerdo, mayor, y me parece imposible que pueda haber salido de mí. Que pueda tener pensamientos propios. Que vaya a amar, sonreír y morir como todos nosotros.
Tiene el ceño fruncido a causa de la concentración. El sudor le chorrea por la cara y le apelmaza el pelo. Su oponente le lanza una estocada oblicua a la rodilla.
La niña tiene nueve años y un rostro afilado como el de un elegante perro de presa. Electra, la mayor de las tres hijas de Sevro, es más alta que mi hijo y el doble de delgada. Pero mientras que Pax irradia una alegría interna que hace que a los adultos les brillen los ojos, la niña posee una profunda tristeza inherente. Tiene los ojos de un dorado oscuro, ocultos tras unos párpados pesados. A veces, cuando me mira, siento que me juzga con una actitud distante que me recuerda a su madre.
Sevro se inclina hacia delante, impaciente.
—Me apuesto el filo de Aja contra el yelmo de Apolonio a que mi monstruita le pega una paliza a tu chico.
—No voy a hacer apuestas con nuestros hijos —susurro indignado.
—Me juego también el anillo del Instituto de Aja.
—Ten un poco de decencia, Sevro. Son nuestros hijos.
—Y la capa de Octavia.
—Quiero el árbol de marfil de los Falce.
Sevro ahoga un grito.
—Me encanta el árbol de marfil. ¿Dónde iba a colgar si no mis trofeos?
Me encojo de hombros.
—Si no hay árbol de marfil, no hay apuesta.
—Maldito salvaje —dice al mismo tiempo que me tiende la mano para que se la estreche—. Trato hecho.
Sevro se ha convertido en todo un coleccionista y ha adquirido montones de trofeos de emperadores, caballeros y aspirantes a reyes dorados. Cuelga sus anillos, armas y blasones de las ramas del árbol de marfil que arrancó del complejo de la Casa de Falce en la Tierra y que trasladó a su casa en la Luna.
Los contemplamos mientras Electra redobla su ofensiva contra Pax. Mi hijo continúa retrocediendo, esquivando, dejando que la niña continúe estirándose para atacar. Una vez que Electra lo hace, Pax gira su filo de plástico hacia la caja torácica de la muchacha. La roza.
—¡Punto! —grita él.
—La que lleva la cuenta soy yo, Pax, no tú —dice Níobe au Telemanus. La esposa de Kavax es una mujer serena, con una indomable maraña de pelo grisáceo que parece un nido de pájaro y la piel del color de la madera de cerezo. Los tatuajes tribales de sus antepasados de la Isla Pacífica le cubren los brazos—. Tres a dos a favor de Pax.
—Cuida tu equilibrio y deja de estirarte tanto, Electra —dice Thraxa—. Te caerás si estás en una superficie inestable, como la cubierta de una nave o hielo.
Se sienta en el borde de una fuente. Parece increíble, pero ya ha conseguido encontrar un botellín de cerveza.
Con el ceño fruncido de rabia, Electra se abalanza de nuevo contra Pax. Se mueven rápido para ser niños, pero como todavía no han alcanzado la pubertad, sus movimientos aún no son elegantes. Electra finta alto y después gira la muñeca para hacer caer la espada con violencia y golpear a Pax en el hombro.
—Punto para Electra —anuncia Níobe.
Sevro tiene que reprimirse para no prorrumpir en aplausos. Pax intenta recuperarse, pero Electra lo tiene acorralado. Con tres estocadas rápidas más, le arranca el filo de la mano. Pax cae al suelo y Electra levanta su filo para golpearlo con fuerza en la cabeza.
Thraxa se adelanta y detiene la hoja a medio movimiento con su mano de metal.
—Controla ese genio, señorita.
Le vierte un poco de cerveza sobre la cabeza.
Electra la fulmina con la mirada.
Sevro ya no puede contenerse más.
—¡Mi pequeña arpía! —Se levanta del banco como una exhalación y yo lo sigo mientras cruza la gruta—. ¡Papi ha vuelto!
Una sonrisa saja el rostro arisco de Electra cuando se da la vuelta y ve a su padre. La niña echa a correr hacia él y deja que la coja en volandas. Es como si Sevro estuviera abrazando a un pez muerto. Algunos de los niños se sobresaltan y retroceden al ver a Sevro. Y cuando me ven aparecer por detrás de las enredaderas, se enderezan y hacen una reverencia de modales perfectos. Ni uno solo de los nacidos tras la caída de la Casa de Lune tiene los emblemas implantados en las manos.
Ahora los criamos en grupos de nueve, juntamos a niños de diversos colores desde el comienzo de su escolarización con la esperanza de crear los vínculos que yo encontré en el Instituto, pero sin los asesinatos ni la inanición. El mejor amigo de Pax, Baldur, un callado niño obsidiano que ya es casi tan alto como Sevro, ayuda a mi hijo a levantarse. También intenta sacudirle el polvo de la ropa a Pax antes de que este lo haga apartarse y dirija la mirada hacia nosotros.
Esperaba que echara a correr hacia mí como Electra, pero no lo hace. Y en ese instante, una agudísima punzada de dolor atraviesa mi parte más profunda. Cuando lo dejé, era un niño rebosante de una vida despreocupada, pero ahora esta vacilación, esta frialdad, pertenece al mundo de los hombres. Esquivando su grupo, avanza hacia mí con gran parsimonia y se dobla por la cintura para dedicarme una reverencia no más profunda de lo que dictan los buenos modales.
—Hola, padre.
—Hijo mío —digo con una sonrisa—. Has crecido muchísimo.
—Es lo que pasa cuando vas cumpliendo años —dice con cierta crispación.
Siempre pensé que, cuando me convirtiera en un hombre, me sentiría más seguro, pero delante de este niño me siento minúsculo. Yo perdí a mi padre por una causa. ¿He condenado a Pax a ese mismo destino?
—No suele ser tan insolente —me dice más tarde Níobe cuando termina el entrenamiento diario de los niños.
Pax se marcha rápidamente y de mal humor. Baldur se apresura a darle alcance.
—Tómate la rabia como un cumplido —masculla Thraxa—. Eso es que echa de menos a su padre. Yo me sentía igual cada vez que mi viejo se marchaba a hacerle algún recado a Augusto.
Se saca un cisco delgado del bolsillo y lo enciende con las ascuas de uno de los braseros de cobre que bordean las paredes medio desmoronadas de la gruta. Níobe se lo arranca de las manos y lo apaga en el brazo metálico de su hija.
—¿Daxo se comportó alguna vez así? —pregunto.
—¿Daxo? —Níobe se echa a reír—. Daxo nació tan estoico como una piedra.
—Conspirando desde el útero desde su concepción —farfulla Thraxa, y bebe un trago de cerveza—. Solíamos ulularle como los búhos. Siempre nos miraba a los demás desde la ventana. El hermano mayor nunca quería jugar a nuestros juegos. Solo al suyo.
—¿Y acaso tú eras un ejemplo a seguir? —le espeta Níobe—. Te comías las boñigas de las vacas.
Thraxa se encoge de hombros.
—Mejor que lo que tú cocinabas. —Se aleja del radio de alcance de su madre y se enciende un segundo cisco—. Gracias a Júpiter que teníamos marrones.
Níobe pone los ojos en blanco y me agarra del brazo.
—Esta bribona tiene razón, Darrow. Es solo que Pax te ha echado de menos. Tienes tiempo para compensarlo.
Sonrío, pero veo a Sevro alejándose hacia el agua con Electra.
—Sabes que eres la favorita de papi, ¿verdad? —le va diciendo.
Combato mis celos. Sevro siempre parece capaz de retomar las cosas justo donde las dejó con su familia. Ojalá yo tuviera ese mismo don.
Salgo a buscar a mi madre al jardín situado junto al lateral de uno de los cobertizos de piedra. Está arrodillada sobre la tierra negra con otras dos sirvientas rojas y un hombre rojo. Sus pies descalzos sobresalen a su espalda mientras siembra bulbos en hileras perfectas. Me detengo un momento en el borde del jardín para observarla, tal como solía hacer desde el hueco de la escalera de nuestra casita de Lico mientras se preparaba su té nocturno. Después de que mi padre muriera le cogí miedo. Siempre tenía un cachete o una palabra hiriente a punto. Yo creía que me merecía aquel trato. El amor que ambos nos profesábamos habría sido mucho más sencillo si de niño yo hubiera sabido que su rabia y mi miedo procedían de un dolor que ninguno de los dos nos merecíamos. Mi amor hacia ella se desborda cuando recuerdo lo que ha soportado, y durante un breve instante, ansío volver a ver a mi padre. Para que él pueda ver libre a mi madre.
—¿Vas a quedarte ahí mirando como un haragán o vas a ayudarnos a sembrar? —pregunta sin levantar la mirada.
—No tengo muy claro si sería un buen agricultor —contesto.
Se levanta con ayuda de una de sus acompañantes, se sacude la tierra de los pantalones y guarda sus aperos con calma antes de venir a saludarme. Tiene solo dieciocho años más que yo, pero le han pasado una factura durísima. Aun así, se ve a la legua que está más fuerte que cuando vivía bajo tierra. Tiene las articulaciones desgastadas por los años pasados en las minas. Pero ahora tiene las mejillas coloradas de vida. Nuestros médicos han ayudado a aliviar la mayor parte de los síntomas de la apoplejía y la enfermedad cardiaca que la desfiguraban. Sé que se siente culpable por esta vida. Por este lujo, cuando mi padre y tantos otros nos esperan en el Valle. Su trabajo en el jardín y en las tierras es una penitencia por sobrevivir.
Mi madre me abraza con fuerza.
—Hijo mío. —Inhala mi olor antes de apartarse para levantar la mirada hacia mi rostro—. Me metiste la muerte en el cuerpo cuando oí lo de esa maldita Lluvia de hierro. Nos metiste la muerte en el cuerpo a todos.
—Lo siento. No deberían haberte dicho antes que estaba desaparecido.
Asiente y no dice nada. Me doy cuenta de lo intensa que fue su preocupación. De que debieron de apiñarse en el salón, aquí o en la Ciudadela, para escuchar las holonoticias, como todos los demás. El hombre rojo avanza cojeando hasta nosotros, arrastrando tras él la pierna mala.
—Saludos, Dance —digo por encima de mi madre. Mi viejo mentor lleva ropa de trabajo en lugar de la túnica de senador. Tiene el pelo gris y un rostro de expresión paternal y arrugado por años de dureza. Pero aún queda picardía en sus ojos rebeldes—. Has dejado el Senado para dedicarte a la jardinería, ¿no?
—Soy un hombre del pueblo —contesta con un encogimiento de hombros—. Es bueno volver a tener tierra bajo las uñas. Los jardineros de ese museo que me dio el Senado no me dejan tocar ni una maldita mala hierba. Hola, Sevro.
—Político —dice Sevro, que acaba de llegar a mi lado.
Haciendo caso omiso del tono de la conversación, hace ademán de levantar a mi madre en volandas, pero ella le lanza una mirada asesina y Sevro transforma el gesto en un abrazo delicado.
—Mejor —dice ella—. La última vez estuviste a punto de partirme la cadera.
—Venga, no seas tan florecilla —masculla él.
—¿Qué has dicho?
Sevro da un paso atrás.
—Nada, señora.
—¿Qué sabes de Leanna? —pregunto.
—Están bien. Esperaba poder ir a visitarlos pronto. Y a lo mejor llevarme a Pax a Icaria en invierno. Aquí el tiempo se pone demasiado frío para estos huesos viejos.
—¿A Marte? —pregunto.
—Es su hogar —replica ella con brusquedad—. ¿Quieres que se olvide de dónde procede? Su sangre es tan roja como dorada. Aunque no es que nadie se lo recuerde, excepto yo.
Dance aparta la mirada como si quisiera darnos intimidad.
—Irá a Marte —aseguro—. Todos iremos a Marte cuando sea seguro hacerlo.
Puede que controlemos Marte, pero de ahí a que pueda considerarse un lugar pacífico va un buen trecho. El continente sirenio aún está infestado por un ejército dorado de veteranos con piel de hierro, justo igual que el campo de batalla de Pacífica del Sur, en la Tierra. Hace años que el Señor de la Ceniza no se arriesga a poner en órbita una flota grande, pero está claro que las guerras por tierra son más pertinaces que sus equivalentes astrales.
—¿Y cuando será seguro, según tu opinión? —pregunta mi madre.
—Pronto.
Ni mi madre ni Dancer quedan impresionados por mi respuesta.
—¿Y cuánto tiempo vas a quedarte aquí?
—Un mes, como mínimo. Rhonna y Kieran también vendrán, como pediste.
—Ya era hora, demonios. Pensaba que Mercurio se los había quedado.
—Victra y las niñas también vendrán a pasar unos días. Pero tengo asuntos de los que ocuparme en Hiperión a finales de semana.
—En el Senado. Vais a pedir más hombres.
Su tono de voz es tan amargo como su mirada.
Suspiro y miro a Dancer.
—¿Ahora te ha dado por contagiarle tus ideas políticas a mi madre?
Se ríe.
—No me cabe duda de que Deanna tiene su propia forma de pensar.
—Con vosotros dos al lado me quedaré sorda —dice ella.
—Tápate los oídos —sugiere Sevro—. Es lo que hago yo cuando parlotean sobre política.
Dancer resopla.
—Ojalá tu mujer hiciera lo mismo.
—Ten cuidado, chaval. Tiene oídos en todas partes. Podría estar escuchándonos ahora mismo.
—¿Por qué no has ido al Triunfo? —le pregunto a Dancer.
Esboza una mueca de desdén.
—Por favor, los dos sabemos que no tengo estómago para esas pompas. Y menos en esta maldita luna. Yo soy de tierra, aire y amigos. —Mira con agrado los árboles que nos rodean. Se le ensombrece el rostro al pensar en volver a Hiperión—. Pero debo volver a la Babilonia mecanizada. Deanna, gracias por dejarme cuidar del jardín contigo. Era justo lo que necesitaba.
—¿No te quedas a cenar? —inquiere mi madre.
—Por desgracia, hay más jardines que necesitan cuidados. Y ahora que lo menciono... Darrow, ¿podría hablar un momento contigo?
Dancer y yo dejamos a mi madre y a Sevro discutiendo por el olor de la capa de lobo y enfilamos un sendero de tierra que se adentra en la arboleda en dirección al lago. Un esquife patrulla sobrevuela la orilla opuesta.
—¿Cómo estás? —me pregunta—. Y no me sueltes esas mierdas de héroe patriótico. Recuerda que me conozco todas tus caras de póquer.
—Estoy cansado —reconozco—. Cualquiera diría que, después de un mes de viaje, habría recuperado el sueño. Pero siempre hay algo.
—¿Puedes dormir? —me pregunta.
—A veces.
—Eres un cabrón con suerte. Yo me meo en la cama —admite—. Unas dos veces al mes. Nunca recuerdo esos malditos sueños, pero está claro que mi puñetero cuerpo sí.
Estuvo en el meollo de la lucha por la liberación de Marte. Las guerras que se disputaron en los túneles fueron aun más terribles que las del boque que combatió en la Luna. Los obsidianos ni siquiera cantan canciones acerca de sus victorias en los túneles. La Guerra de las Ratas, la llaman. A lo largo de tres años Dancer liberó personalmente más de cien minas con ayuda de los Hijos de Ares. Si Fitchner es el padre del Amanecer, sería justo referirse a Dancer como su tío favorito, pese a la disolución de los Hijos de Ares.
—Puedes tomar medicamentos —sugiero—. Como la mayoría de los veteranos.
—¿Medicamentos psiquiátricos? No necesito química amarilla. Soy rojo de Faran. No tengo ni la más maldita duda de que mi ingenio es mucho más importante que una cama seca.
En eso estamos de acuerdo. A pesar de que es el principal opositor de mi esposa en el Senado, y por lo tanto el mío, sigo queriéndolo tanto como si fuera de mi familia. Dancer no abandonó las armas hasta que Marte y sus lunas fueron declarados libres. Entonces tomó la toga senatorial para fundar el Vox Populi, el «Voz del pueblo», un partido socialista de colores inferiores para contrarrestar lo que él entendía como una excesiva influencia dorada sobre la República. Cada vez que da un discurso sobre la representación proporcional es como si me saliera un maldito grano en el culo. Si se saliera con la suya, habría quinientos senadores de colores inferiores por cada uno dorado. Buena teoría. Mala práctica.
—De todas formas, debe de ser bueno sentir la hierba bajo las botas en lugar de arena y metal —dice en voz baja—. Debe de ser bueno estar en casa.
—Lo es. —Titubeo y bajo la mirada hacia la orilla rocosa que se extiende a nuestros pies—. Cada vez me resulta más difícil. Volver. Lo normal sería que me hiciera ilusión, pero... no sé. En cierto sentido me da miedo. Cada vez que Pax crece un centímetro, es como una acusación contra mí por no estar ahí para verlo. —Me tiro de un hilo suelto con impaciencia—. Y eso por no hablar de que cuanto más tiempo paso aquí, más tiempo tiene el Señor de la Ceniza para preparar Venus y más tiempo se prolonga todo esto.
Cuando menciono la guerra, se le endurece el rostro.
—¿Y cuánto tiempo crees que... se prolongará todo esto?
—Eso depende, ¿no crees? —digo—. Tú eres lo único que obstaculiza que consiga los hombres que necesito para acabar con esto.
—Tu respuesta siempre es la misma, ¿verdad? Más hombres. —Suspira—. Yo soy la boca del Vox Populi, no el cerebro.
—¿Sabes, Dancer? La humildad no es siempre una virtud.
—Desobedeciste al Senado —dice en tono neutro—. No te dimos permiso para lanzar una Lluvia de Hierro. Te aconsejamos cautela y...
—Vencí, ¿no es así?
—Esto ya no es los Hijos de Ares, por mucho que tanto a ti como a mí nos gustaría que lo fuera. Virginia y sus optimates se conformaron con dejarte pisotear el Senado, pero el pueblo está empezando a darse cuenta de la fuerza que tiene su voz. —Da un paso hacia mí—. Aun así, te veneran.
—No todos.
—Por favor. Hay sectas que rezan oraciones en tu nombre. ¿Quién más puede decir algo así?
—Ragnar. —Vacilo—. Y Lisandro au Lune.
—La línea de Silenio murió con Octavia. Fuiste idiota al dejar escapar a ese niño, pero si estuviera vivo lo sabríamos. La guerra lo engulló, al igual que al resto de los suyos. Así que solo quedas tú. El pueblo te ama, Darrow. No puedes aprovecharte de ese amor. Hagas lo que hagas, eres su ejemplo a seguir. Así que, si no obedeces la ley, ¿por qué deberían hacerlo nuestros emperadores, nuestros gobernadores? ¿Por qué debería hacerlo nadie? ¿Cómo se supone que vamos a gobernar si tú vas y haces lo que te sale de las malditas narices, como si fueras un...?
Se contiene.
—Un dorado.
—Ya sabes a qué me refiero. El Senado fue elegido. Tú no.
—Hago lo que se necesita. Tú y yo siempre hemos actuado así. Pero los demás solo hacen lo que les lleva a la reelección. ¿Por qué iba a escucharlos? —Le sonrío—. A lo mejor quieres una disculpa. ¿Conseguiría así los hombres que necesito?
—Puede que ya sea demasiado tarde para disculpas.
Enarco una ceja. Ojalá pudiera decir que su frialdad me resulta ajena, pero el vínculo que nos une nunca ha vuelto a ser el mismo desde que se enteró de cómo compré mi paz con Rómulo. Le entregué los Hijos de Ares a Rómulo. Fue a los hombres de Dancer a quienes abandoné a la muerte en el Confín. La culpa que sentí por ello definió nuestra relación durante años, me hizo desear su aprobación a la desesperada. Pensé que, si podía destruir al Señor de la Ceniza, podría enmendar el horror al que consigné a aquellos hombres y mujeres. No se ha enmendado nada. Nada se enmendará. Y me rompe el corazón saber que Dancer jamás volverá a quererme como yo lo quiero a él.
—¿Ahora nos lanzamos amenazas, Dancer? Creía que tú y yo estábamos por encima de eso. Empezamos esto juntos.
—Sí. Así fue. Te tengo tanto cariño como si fueras sangre de mi sangre. Es así desde que te conocí, cubierto de mugre, cuando apenas me llegabas a la altura de la nariz. Pero incluso tú debes seguir las leyes de la República que ayudaste a construir. Porque cuando la ley no se obedece, el terreno es fértil para los tiranos.
Suspiro.
—Ya has vuelto a leer.
—Claro que sí, maldita sea. Los dorados acapararon nuestra historia para poder fingir que les pertenecía. Es mi deber como hombre libre leer para no estar ciego, para que no me manipulen.
—Nadie te está manipulando.
Suelta un bufido de disconformidad.
—Cuando era soldado, vi a tu esposa conceder indultos a asesinos, a esclavistas, y lo aguanté porque me dijeron que era necesario para ganar la guerra. Ahora veo que nuestro pueblo vive hacinado, quince en cada habitación, comiendo restos y con un sistema sanitario andrajoso, mientras que la aristocracia de los colores superiores vive en torres, y lo aguanto porque me dicen que es necesario para ganar la guerra. Que me parta un rayo si me quedo de brazos cruzados mientras veo que otro tirano sustituye al que dejamos atrás porque es necesario para ganar la puta guerra.
—Ahórrame los discursos, tío. Mi esposa no es una tirana. Fue idea suya disminuir el poder de la soberana en el Nuevo Pacto. Fue decisión suya cederle ese poder al Senado. Ayudó a otorgarle una voz a nuestro pueblo. ¿Crees que eso era algo que le convenía? ¿Crees que una tirana haría algo así?
Me clava una mirada inclemente.
—No me refería a ella.
Entiendo.
—Me acuerdo de cuando me dijiste que era un buen hombre que tendría que hacer cosas malas —digo—. ¿Se te ha ablandado el corazón? ¿O has pasado tanto tiempo con políticos que te has olvidado de qué aspecto tiene el enemigo? Por lo general, miden más de dos metros, lucen un emblema grande con una pirámide y, ah, tienen las manos empapadas de sangre roja.
—Igual que tú —dice—. Un millón de vidas perdidas, ¿no? Un millón en Mercurio. Puede que tú estés dispuesto a cargar con ello. Pero los demás nos cansamos de soportar ese peso. Sé que a los obsidianos les pasa. Sé que a mí me pasa.
—Pues eso nos lleva un callejón sin salida.
—En efecto. Eres mi amigo —dice con la voz teñida de emoción—. Siempre lo serás. No te clavaré un puñal por la espalda. Pero te plantaré cara. Haré lo correcto.
—Y yo también.
Le tiendo la mano. Él me la estrecha y la mantiene apretada unos instantes antes de alejarse por el sendero. Se da la vuelta antes de adentrarse en la arboleda.
—¿Me estás ocultando algo, Darrow? Si es así, este es el momento, ahora que es solo entre dos amigos.
—No tengo secretos para ti —contesto.
Ojalá fuera verdad, ojalá él me creyera. Ojalá Dancer siguiera siendo el líder de los Hijos de Ares para que los dos pudiéramos cargar juntos con nuestros secretos, como hacíamos antes. Por desgracia, no todos los adversarios son enemigos.
Se da la vuelta y regresa cojeando al jardín para despedirse de mi madre. Se abrazan y Dancer se encamina hacia las plataformas de aterrizaje meridionales, donde lo esperan sus guardianes escoltas. Uno de ellos le entrega una toga de lana blanca y él se la pone encima de la camisa antes de subir por la rampa.
—¿Qué quería? —pregunta Sevro.
—¿Qué quieren todos los políticos?
—Prostitutas.
—Control.
—¿Sabe lo de los emisarios?
—Es imposible que lo sepa.
Sevro se fija en cómo ondea al viento la capa de lana de Dancer mientras este embarca en su lanzadera.
—Ese cabrón me caía mejor cuando llevaba armadura.
—A mí también.