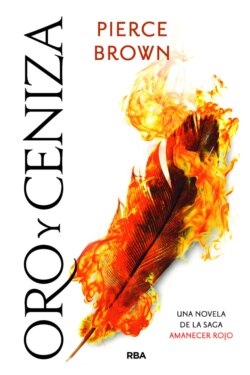Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13 LIRIA Primero fueron los gritos
ОглавлениеComienza en el límite del vertedero, cerca de la torre de vigilancia, y enseguida se extiende, puesto que más Manos Rojas van encendiendo llamas pequeñas hasta que un muro de fuego avanza hacia nuestro escondite. El aire danza y se retuerce a medida que las lenguas de humo reptan entre la basura y me lamen los pies y las piernas. Liam grita de miedo. Lo cojo en brazos y salgo trepando de nuestro refugio. Huyo de las llamas, pero no puedo parar de toser. Apenas consigo respirar. No veo, tengo los ojos arrasados de lágrimas. Doy tumbos de una montaña de basura a otra. El metal y el cristal me rajan las piernas, que se me hunden hasta las rodillas en el barrizal.
Entonces, débilmente, oigo la voz de una chica que me llama a través del humo. Llega hasta mí como una canción de cuna, pequeña y delicada. Y entonces la veo entre el caos de ceniza, moviendo el brazo con ímpetu para tratar de orientarme.
Me incorporo tambaleándome y sigo su voz hasta encontrar en el humo una veta donde puedo engullir aire limpio. Hay más personas corriendo ante nosotros. Veinte, cuarenta almas frenéticas avanzando a trompicones por la basura, huyendo de las llamas, todos en dirección al río, donde están amarradas las barcas de pesca. Dejo atrás el humo y jadeo tratando de respirar al borde del vertedero. Otros refugiados corren en tropel más adelante, ya en la maleza, para intentar llegar a las barcas.
Con Liam abrazado al pecho, me uno a ellos y lanzo una breve mirada hacia atrás. Una columna de humo se eleva desde la basura en llamas, una mancha que se recorta contra el naranja del amanecer. El sol se eleva sobre el campamento que antes fue mi hogar.
Delante de mí, las madres corren con sus hijos y con pañuelos hechos jirones a su espalda. Los hombres jóvenes avanzan a trompicones, tras haber abandonado todas sus posesiones materiales, cargando con ancianos o amigos heridos. No son solo gammas. No es solo el clan colaborador. Me apresuro a cruzar los matorrales verdes entre las masas, en dirección al cauce del río. Las malas hierbas me azotan las espinillas. El barro se me pega a los pies. Estamos muy cerca del agua, casi liberados de la noche, cuando oigo un grito por delante de nosotros. Y después otro.
En la llanura cenagosa que hay más allá de los matorrales, una mujer se ha dejado caer de rodillas. Sus hijos están a su espalda. Tiene las manos estiradas, suplicando clemencia. Los refugiados se han detenido formando una línea escalonada. No veo lo que hay delante de ellos. Ante mí, un anciano se sienta sobre el barro y mira hacia delante con los ojos vacíos.
En Lagalos, cuando los locutores jefe querían eliminar una infestación de víboras de un túnel, encendían fuegos y obligaban a los animales a salir de sus escondites entre los engranajes, los recovecos y las grietas. Ahora nosotros somos las víboras. La Mano Roja ha encendido fuegos para obligarnos a salir de nuestro refugio en el vertedero y atraernos hacia aquí. Una línea espaciada de veinte jóvenes cubiertos de hollín y sudor y equipados con armas automáticas nos obstruye el camino hacia las barcas. Tienen las manos embadurnadas de rojo hasta los codos. Entre ellos hay una sola mujer. La misma a la que he visto matar a Tiran en la lanzadera. Su pelo de color óxido está salpicado de mechones blancos. La mitad de su rostro está desfigurada por terribles cicatrices. La otra mitad es belleza marchita. Lleva un chaleco blindado y empuña un falce, marrón de la sangre seca. Le dice algo a un hombre, que levanta su arma.
El tiempo se ha detenido para nosotros en el barro.
Coloco a Liam detrás de mí. Se oye un crujido. Algo caliente y salado me rocía la cara. Me enjugo los ojos y las manos se me ponen rojas. Veo que el anciano sentado en el barro empieza a tambalearse. Tiene la cabeza extrañamente ladeada. Se estremece de nuevo. Solo en lo más profundo de mi mente me doy cuenta de que es el metal lo que le está haciendo esto. Otra bala lo desgarra y el hombre se desploma de costado, aullando. Los niños gritan e intentan huir. El metal los destroza, les echa la cabeza hacia atrás y contorsiona sus cuerpos en una danza maníaca. Tiro de Liam hacia abajo. Algo caliente y duro me perfora el hombro. Los pies se me levantan del suelo y caigo desplomada sobre el barro. El frío de la conmoción me recorre las venas del brazo mientras inhalo barro por la nariz.
Esto no es real.
Esto le está pasado a otra persona. Ruedo para tumbarme de espaldas.
El ruido de las pistolas se desvanece cuando contemplo el azul del cielo.
Me estoy elevando hacia él como hice la primera vez que lo vi con mis propios ojos. Arriba. Cada vez más arriba. Hacia una única lágrima plateada.
Que se va acercando.
Más.
La lágrima destella de forma esperanzadora. ¿Es el Anciano que protege el Valle? ¿Ha venido a llevarme a casa con mi padre? ¿Con mi madre? ¿Con Tiran?
La lágrima se divide y se convierte en tres. O puede que hayan sido tres desde el principio. Y puede que yo no me esté sumergiendo en el cielo. Puede que el cielo esté derrumbándose sobre mí. Oigo un rumor de metal furioso a lo lejos. Es un barco. Tres barcos. Dejan estelas de vapor en el cielo. Uno grueso. Dos esbeltos y rápidos.
—¡La República! —grita alguien a un millón de kilómetros de distancia—. ¡La República!
La tierra palpita con las sacudidas de los misiles que caen. Bum. Bum. Bum. El barco grueso abarrota el cielo de pequeñas semillas relucientes. Las semillas comienzan a descender. Rápido. Más rápido. Se unen como una bandada de golondrinas y después se escinden a unos mil metros por encima de nosotros. Una ruge directa hacia mí como un chorro caliente de metal y vapor. Impacta contra el barro. Un demonio de metal con forma de hombre. Su yelmo está moldeado como el rostro de un cánido rugiente. Levanta el puño izquierdo y lo apunta contra la línea de fuego atacante. El ruido y la furia estallan. Corrientes de aire distorsionado ululan sobre el fango. Los hombres corren en busca de cobijo o se funden. Y entonces desaparece, de vuelta hacia el cielo, arrastrando un aullido de guerra a través de un altavoz electrónico: «¡...elemanus!».
—Liria —dice Liam, que me toca la pierna. La sigue con las manos hasta encontrar mi cara. Está vivo. Cubierto de barro, pero vivo—. Liria, ¿estás herida? —pregunta entre lágrimas.
—Estoy aquí —le digo. Me incorporo y lo agarro con la mano derecha—. Estoy aquí. —Lo abrazo y sollozo entre los cadáveres—. Estoy aquí.
Me pasa algo en el hombro izquierdo. Me duele más de lo que me ha dolido nada en la vida. La sangre mana a borbotones de él y un dolor lacerante se abre camino como un punzón por mi brazo palpitante. Nos encontramos en medio de una sopa de cuerpos rotos, que se retuercen. Los Mano Roja están muertos o han escapado en busca de refugio para disparar hacia el cielo. Las dos naves de la República de color blanco hueso disparan contra los camiones y los vehículos que la Mano ha posado en tierra. Los hombres de acero fustigan el aire.
Es demasiado. Demasiado estruendo. Aparto a Liam de todo ello y sigo a los pocos supervivientes de la masacre para ocultarnos entre los juncos de la orilla del río.
Allí, encogidos de miedo, escuchamos la batalla. Ha sobrevivido una decena de personas más. Dan un respingo cuando estalla una bomba. Pero yo permanezco sentada en silencio, meciéndome hacia delante y hacia atrás, contemplando los bichos que vuelan por encima del agua. Mi hermana está a salvo. Sus hijos están a salvo. Nos veremos pronto y compartiremos una sonrisa. Liam y yo estaremos pronto con ellos.
—¡Mirad! —grita alguien a mi lado al mismo tiempo que señala hacia arriba.
El caballero con el yelmo de cánido cae en picado desde el cielo dejando una estela de humo a su paso. Aterriza con estrépito en el lecho del río a treinta metros de nosotros. Todos observamos el agua. No reemerge. Miro a los supervivientes que me rodean. Nadie mueve un dedo.
Va a ahogarse.
—Tenemos que ayudarlo —murmuro entre dientes a pesar del castañeteo. Helada a pesar del calor. Nadie me mira. Lo repito en voz más alta—: Tenemos que ayudarlo. —Aun así, nadie se mueve—. Escoria sin agallas.
Le digo a Liam que no se mueva y me tambaleo hasta el agua. Me sumerjo en ella hasta el cuello. Cubre más de lo que pensaba. No podré levantarlo sola. Maldigo y miro a mi alrededor. Diviso un largo trozo de cuerda que mantiene media docena de barcas unidas, regreso hasta las barcas y desenmaraño la cuerda. Después vuelvo a lanzarme hacia las profundidades mientras las barcas se alejan a la deriva. La corriente me tira de la cintura como un mal compañero de baile y amenaza con arrastrarme río abajo. Pronto el agua me cubre la cabeza. Me sumerjo y busco al caballero caído entre las tinieblas.
No lo veo.
El limo es tan espeso que tengo que emerger un par de veces antes de encontrarlo por casualidad cuando rozo un trozo de metal con el pie derecho. Recorro la armadura con los pies, apenas capaz de dar con el contorno del hombro. Le ato la cuerda alrededor de la pierna lo mejor que puedo con el hombro destrozado y regreso a la superficie pataleando y arrastrando la cuerda detrás de mí. Cuando llego de nuevo a la orilla, un grupo de rojos está esperando para ayudarme, todos muy valientes y heroicos después de que yo haya hecho todo el maldito trabajo.
Diez pares de manos tiran de la cuerda hasta que, con un gran tirón, logramos sacar al caballero del agua y dejarlo en la orilla.
Nos acuclillamos sobre él en el barro. La armadura naranja está sucia y chamuscada a la altura del abdomen, donde algo ha impactado contra él en el aire. Es un gigante. El cabrón más grande que he visto en mi vida. Solo su yelmo es casi tan grande como mi torso. Los enormes guanteletes de la armadura podrían aplastarme la cabeza como si fuera un huevo de víbora. El agua brota por los agujeros del metal. Lo acarició con los dedos esperando, por alguna razón, que esté caliente. Esta frío y es ligeramente iridiscente.
—Es enorme —jadea alguien.
—Tiene que ser un maldito obsidiano.
—No, esos llevan plumas blancas...
—¿Está muerto?
—Una explosión ha impactado contra su generador —dice un hombre mayor. Creo que se llama Almor. Era perforador de los delta hace años. Se arrodilla en el barro junto al caballero y pasa las manos por el metal—. El escudo de pulsos está apagado, pero eso significa que no ha tenido oxígeno ahí abajo. Podría estar ahogado.
—Tenemos que sacarlo de ahí —digo.
—¿Alguien sabe cómo funciona esta mierda? —pregunta una mujer tirando del casco, que no cede.
—Debería haber un disparador de emergencia o algo así —dice Almor. Busca por la zona de la mandíbula—. Aquí.
Con un silbido, el protector facial se suelta. El agua sale a borbotones. El hombre mayor presiona el protector facial hasta que este se repliega sobre sí mismo y deja al descubierto el rostro del caballero. No es obsidiano, pero parece tallado en granito. Una barba roja le cubre la mandíbula prominente. La cabeza titánica carece de pelo. Y una cicatriz delgada le atraviesa el pómulo derecho. Tiene la nariz aplastada y unos ojos pequeños rodeados por pestañas delicadas. Es dorado. El primero que he visto con mis propios ojos. El primero que cualquiera de nosotros ha visto.
—¿Respira? —pregunta Almor.
Nadie se mueve hacia el caballero. Siguen siendo unos cobardes. Me inclino sobre el hombre y le acerco la oreja a la nariz. Justo en ese momento, sufre un espasmo. Me aparto aterrorizada mientras él vomita agua. El caballero tose y yo me recuesto sobre el barro, exhausta. En lo alto, más barcos supersónicos desgarran el cielo cuando descienden para salvar el campamento.
La Mano Roja se batirá en retirada, pero el Campamento 121 está en llamas.