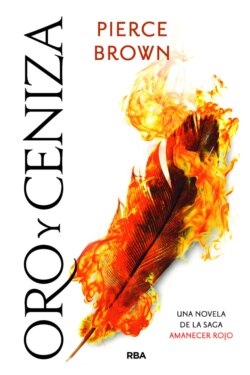Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14 EFRAÍN Aniversario
ОглавлениеEn un pequeño reservado esquinero de la turbia zona privada de un tugurio, dos sabandijas beben encorvadas sobre unas copas sucias, como viejas gárgolas pervertidas. Levantan la vista cuando cruzo el humo verde neón de polvo de demonio que se eleva desde los ciscos de dos mecánicos rojos.
Al sur de la Ciudad de Hiperión, a ciento sesenta kilómetros de los bulevares bordeados de arces del Paseo Marítimo, se alzan los brutalistas Muelles Atlas Interplanetaria. Hay siete torres principales en los MIA, todas ellas de tamaño inhumano. Mil millones de viajeros cruzan sus pasillos cada año terrestre estándar. Pero por cada nuevo oligarca y dorado de sangre vieja que aterriza aquí, hay una avalancha de marineros espaciales e inmigrantes y pasajeros interplanetarios. Todos estos viajeros agotados ansían restaurantes, casinos, hoteles y prostíbulos antes de seguir en tránsito hacia cualquiera que sea su destino final en la Luna.
Es un tumor que no para de crecer; por eso se lo conoce como la Masa.
Detrás de mí, a través de la puerta abierta, los carteles eléctricos y la carne digital de alta resolución, se clavan en los ojos como anzuelos que sacan a los viajeros a rastras de sus tranvías o sus transportes aéreos privados. Los lanzan de cabeza hacia los vestíbulos de los comercios para que bombeen sangre y dinero en las venas de esta ciudad interior. Es el típico sitio al que vas para olvidarte de tu vida. Pero el colmo de la ironía es que es donde la mía empezó.
El bar tenía un aspecto distinto en aquella época. Yo llevaba dos años fuera de la legión y había venido a Marte a fundirme unos cuantos créditos con unos cuantos reclutas de Piraeus. Cuando ya llevaba dos copas, un idiota me derramó un vaso de leche con licor por la espalda. Me doy la vuelta para enseñarle al capullo unos cuantos modales, pero una sola mirada a aquella cara de bobalicón y al traje demasiado holgado que lucía bastó para que empezara a reírme con tantas ganas que no fui capaz de levantar el puño. El hombre también me miraba con el bigote lleno de leche y los ojos abiertos como platos y arrepentidos. ¿Quién demonios pide leche en un sitio como este? Era un chico joven, sencillo, procedente de no sé qué páramo de la Tierra, que llevaba dos años en la Legión. Nos sentamos y charlamos en ese reservado esquinero hasta que cerraron el bar. El resto fue historia.
Fue mi refugio. Mi chaval de pueblo con un gran corazón y una risa aún más grande. Solo Júpiter sabe lo que él vio en mí.
—Disculpadme —les digo a las sabandijas del reservado esquinero.
Miran con suspicacia mi traje arrugado, preguntándose si me habré perdido.
—¿Qué quieres? —me espeta el marrón.
Es un cabrón terrano, a juzgar por el grosor de sus muslos. Entrecierra los ojos margosos.
—Tengo este sitio reservado, ciudadano —contesto.
—Aquí no aceptan reservas. Lárgate.
—Siéntate allí —dice el más corpulento, un gris con una expresión facial amarga—. Y cierra el pico antes de que te talle.
Señala una mesa abierta cercana y desenvaina un cuchillo de iones curvado del tamaño de mi antebrazo. Su luz azul titila cuando activa la carga.
—¿Y vas a ser tú el que me talle? —pregunto con ironía—. No parece ni que puedas mantenerte en pie.
Se pone de pie.
—A ver, zorra. En Whitehold tenía putitas como tú —dice el gris.
Teniendo en cuenta el aspecto de sus brazos nudosos, podría reducirme a escombros sin ningún problema. Debería dejarlo pasar.
—¿En Whitehold? —me mofo—. Qué extraño, creía que a los cerdos sodomitas los mandaban a la Fondoprisión.
Ahora los dos están de pie y sus hojas relucen bajo la luz tenue. Retrocedo tambaleándome, demasiado lento a la hora de darme cuenta de que mi lengua está más borracha que el resto de mi ser.
El gris está a punto de intentar rajarme con ese machete que lleva cuando ve algo a mi espalda y se detiene en seco. Se hace el silencio en el bar. Algo endiabladamente singular acaba de franquear la puerta que hay detrás de mí. Y algo lo bastante singular para este tipo de clientela solo podría significar una cosa.
Al final ha venido.
Me vuelvo y veo a una mujer gris de mi altura, pero con la nariz aplastada de un boxeador y la corpulencia física de un bloque de hormigón. Las pecas, que se le han oscurecido durante el tiempo pasado bajo el sol riguroso de Marte, magullan una nariz fea y ancha, mientras que el pelo, afeitado a ambos lados de la cabeza, le sale disparado desde el centro como un tiburón blanco que emerge a la superficie. Su uniforme militar es negro por completo, pero todas las miradas, desde la del camarero receloso hasta la de la puta aturdida, escudriñan el estandarte del caballo volador rojo que adorna las mangas de su chaqueta y la capa de lobo apelmazada que le cuelga del hombro izquierdo. Legión Pegaso, Batallón Aullador. Una de los del mismísimo Segador.
La mujer pasa a mi lado dando zancadas en dirección a los hombres que nos bloquean el acceso al reservado.
—Moveos.
Ellos agachan la cabeza educadamente y se apartan. La mujer se sienta y sirve dos copas de lo que les queda de whisky, limpia la suya y me hace un gesto con la cabeza. Me uno a ella y les tira una Octavia de oro. Un cuarto creciente de los Lune por valor de cien créditos. Sigue siendo la moneda en curso a pesar de los tristes intentos del Amanecer por acuñar una nueva divisa legal.
—Por el whisky, ciudadanos.
Los dos hombres se apartan y las conversaciones empiezan a reanudarse poco a poco en el bar. La mujer vuelve la mirada hacia mí, me examina con unos ojos duros como el pedernal.
—Holiday ti Nakamura, la Aulladora. En carne correosa y hueso —digo.
—Efraín ti Horn. El imbécil con ganas de que se lo carguen. —Señala con la cabeza a los dos matones—. ¿Qué demonios te pasa?
—Lo de siempre. ¿Quieres que te dé las gracias por salvarme el culo?
—No me des las gracias todavía, la noche es joven. Además, puede que la obsidiana con el cañón de riel que hay ahí sea más de lo que puedes abarcar.
—¿Eh?
—En el otro lado, segundo reservado. Una tipa grande con un bulto bajo la axila. —Señala con la cabeza hacia una zona en penumbra donde una silueta corpulenta se encorva entre las sombras sobre una bebida con una sombrilla dentro—. Estás perdiendo facultades, Ef —dice Holiday mientras husmea la botella de whisky con recelo.
—Maldita sea. —Suspiro—. Vuelvo enseguida.
—¿Necesitas ayuda?
—Solo si tienes entradas para el zoo.
—¿Qué?
—No preguntes.
Cruzo el bar con paso airado. Volga se encoge, avergonzada, como si pudiera sumergirse en la oscuridad del reservado y evitar que la vea. Se rinde cuando chasqueo los dedos delante de ella.
—Fuera.
La lluvia gotea despacio desde el toldo verde que cubre la entrada del bar. El local está en un edificio de restaurantes y tugurios de copas que lindan directamente con una autopista de varios niveles. Al otro lado del pequeño muro de contención hay una bajada escarpada que se hunde en el cañón de hormigón que separa los edificios. Le doy un empujón a Volga.
—¿Y ahora me acosas?
—No...
—Volga.
—Sí —reconoce—. Estoy preocupada por ti.
—¿Preocupada por mí? Eres tú la que apenas es capaz de coger un taxi sin mí.
—He dado contigo, ¿no?
—Bueno, al menos te he enseñado algo. Pero no a meterte en tus propios asuntos, gigante estúpida.
—Parecías triste...
—No es tu problema. Ya tienes bastante con los tuyos, no me conviertas en uno más.
—Pero somos amigos. Los amigos se cuidan entre sí. —Señala hacia el interior—. ¿Quién es esa? Su capa...
—No es de tu maldita incumbencia.
—Pero...
—No somos amigos, Volga. —Le clavo un dedo en el pecho y levanto la vista hacia su cara simplona—. Trabajamos juntos. Socios empresariales. Esa es toda nuestra relación. —Se queda ahí plantada como si la hubiera abofeteado—. Vete a casa. Y deja de seguirme solo porque no tienes vida propia.
No tengo que repetírselo. Arquea los hombros para protegerse de la lluvia y desaparece subiendo un tramo de escaleras hacia la parada de taxis que hay más arriba.
Entro de nuevo y descubro que Holiday ya ha hecho algunos progresos con la botella, pero su silla está en otra posición, como si acabara de levantarse de ella. ¿Ha estado escuchando junto a la puerta?
—¿La conoces? —me pregunta.
—No —replico.
—Vale. Bueno... Me alegro de verte, Ef. —Pasa un dedo calloso por el borde de la copa—. Si te soy sincera, me sorprende que hayas venido.
—Eso ha dolido. ¿Pensabas que ya no me importaría?
—Pensé que no te acordarías del cumpleaños de Trigg.
—Y yo pensé que tu señor mesiánico no te quitaría la correa para que pudieras relajarte un poco. ¿No tienes que asistir a un desfile?
—Eso fue ayer. Pero ya lo sabes.
Me encojo de hombros.
—Este sitio se ha ido al carajo.
—Sí. Prefería las antorchas tiki a lo que quiera que sea esto...
Se interrumpe y hace un gesto que abarca las luces verdes y la miríada de despojos humanos que ocupa el bar.
Resoplo con sorna.
—Puede que nos estemos volviendo demasiado cultos. Aun así, tiene que ser mejor que el cinturón de arena de Mercurio.
—Joder, desde luego —dice con rotundidad.
Nunca ha sido guapa, pero la última gira le ha pasado factura. De todas formas, la mayor parte del deterioro parece ir por dentro. Se ha sentado a la mesa con el peso del planeta presionándola hacia el interior de la botella de whisky.
—¿Caíste en la Lluvia? —pregunto. Asiente—. Vi los telediarios. Parecía un puto caos. ¿Cómo son esas Lluvias?
Se encoge de hombros.
—Buenas para los fabricantes de armas. Hostiles para la experiencia humana en el caso de todos los demás.
—Por la heroína regresada y su perspicacia.
Alzo mi copa. Ella inclina la suya hacia mí.
—Por el mediocre maligno.
Las entrechocamos y las vaciamos. Es un licor tan malo que noto el sabor de la garrafa de plástico en la que venía, de las que se incluyen en el racionamiento. Tomamos otra copa. Y después más. Bebemos hasta que esté bien muerto. Holiday examina los restos de su última copa, preguntándose cómo ha llegado tan rápido. Me recuerda a todos los soldados que vuelven a casa de la guerra. Mundos vueltos sobre sí mismos. Tensos, de mirada siempre escrutadora. Torpemente, intenta darme conversación, porque sabe que es lo que se supone que debe hacer.
—Entonces... ¿alguna novedad? ¿Sigues trabajando por tu cuenta?
—Ya me conoces. Libre como el viento.
Muevo un dedo de un lado a otro en el aire.
—¿Para quién?
—No los conocerías.
No sonríe. Me pregunto si le duele tanto verme como me duele a mí verla a ella. Me daba miedo. Venir aquí. Volver a sumirme en todo esto.
—O sea que tienes una vida buena y fácil.
—Lo único fácil es la entropía.
—Qué gracioso.
—El chiste no es mío. —Hago un ademán de indiferencia—. Me mantengo ocupado.
—Hay otras formas de mantenerse ocupado. Formas que merecen la pena.
—Ya lo he probado. —Obedeciendo un instinto, me llevo la mano al pecho, donde las cicatrices de los dorados se esconden bajo la chaqueta de mi traje. Me doy cuenta de que ella se fija en el gesto. Dejo caer la mano—. No funcionó.
La terminal de datos le zumba en el brazo.
—¿Estás de guardia? —pregunto.
Ella la silencia sin siquiera mirarla.
—Grandes hurtos ha crecido. Ahora cuentan con un comando especial. La soberana está cansada de que la cultura de esta ciudad se saquee en favor del mejor postor.
—La soberana, ¿eh? ¿Cómo está la buena de Corazón de León?¿Sigue concediendo pases de amnistía a asesinatos y esclavizadores?
—¿Todavía tienes esa espina clavada?
—Grises: de vida corta y memoria larga. ¿Habías olvidado esa cancioncilla? Dime, ¿ese nuevo comando especial tiene una insignia bonita? Apuesto a que sí. Puede que un tigre volador o un león con una espada en la boca lustrosa.
—Fuiste tú quien decidió abandonar el Amanecer, Ef.
—Ya sabes por qué lo hice.
—Si no te gustaba cómo iban las cosas, podrías haberte quedado, haber intentado cambiarlas. Pero supongo que es más sencillo juzgarlo todo desde fuera, lanzar botellas al campo de juego.
—¿Cambiar las cosas? —Sonrío de una forma desagradable—. ¿Sabes? Cuando empezaron los Juicios de Hiperión, pensé que por fin se haría algo de justicia. Te lo juro por Júpiter. Pensé que al fin los dorados pagarían lo que deben. Incluso después de Endymion, incluso después de lo que les hicieron a mis chicos... —Vuelvo a llevarme la mano al pecho—. Pero entonces tu soberana se echó atrás. Desde luego, unos cuantos jefazos militares, unos cuantos psicóticos de categoría que pertenecían al Consejo de Control de Calidad fueron condenados a cadena perpetua en la Fondoprisión, pero muchos más obtuvieron indultos completos porque la soberana necesitaba a sus hombres, su dinero, sus barcos. Menuda justicia.
Holiday me sostiene la mirada, tozuda.
Después de que Trigg muriera en aquella cumbre de Marte, me uní al Amanecer. Más por venganza que por otra cosa. No era de los que creían. Terminaron por poner las habilidades que había adquirido y perfeccionado en la legión y en Piraeus al servicio de la caza y captura de criminales de guerra Marcados como Únicos. Nos llamábamos los «cazadores de cicatrices». Otro nombre escurridizo más.
Sé que no debería insistir en el tema político con Holiday. Es una cabezota y sus ideas siguen estando tan arraigadas como siempre. No es más que otro gruñido seducido por los hermosos semidioses. Pero el alcohol me está afectando.
—¿Sabes? Cada vez que veía a un dorado esclavizador marcharse de rositas por el bien del «esfuerzo bélico» era como verles escupir sobre la tumba de Trigg. Puede que Aja sea polvo, pero hay hombres y mujeres idénticos a esa zorra campando por los mundos porque las personas que sujetan tu correa no fueron capaces de llegar hasta el final.
Vacío mi copa para enfatizar mis palabras y me siento como un presentador de telediarios idiota. Palabras bonitas y vacías y máximas ostentosas.
—Sabes que no puedo ayudarte si te pillan en un trabajo —me advierte.
Y sin más, me ignora, porque ella siempre tiene razón, y yo no paro de buscar la provocación.
—Orinar en público es un delito sin víctimas —digo con una sonrisa.
Saco un cisco y lo enciendo.
—Lo que te dije la última vez va en serio.
—¿Lo del partido del Quimera Hiperión? Habría perdido una fortuna en esa apuesta. Un espectáculo bochornoso. Pero la guerra simulada es impredecible, ¿no? Karachi es una apuesta más segura.
—La oferta sigue en pie, Ef. Nos vendría bien un hombre como tú. Vuelve. Ayúdanos a desenmarañar el Sindicato. Puedes salvar vidas.
—Estoy salvando una vida. La mía. Manteniéndome tan lejos de tus amos como me resulta humanamente posible. Una pena que Trigg no tuviera oportunidad de hacer lo mismo.
Me observa a través del humo que le echo en la cara.
—No quiero seguir haciendo esto.
—Sé más concreta.
—Esto. —Echa un vistazo alrededor del bar—. Esto no es por él. Ni siquiera es por mí. Es por ti. Para que puedas regodearte en ello y dejar que te pudra por dentro. No es lo que él habría querido.
—¿Y qué habría querido?
—Que tuvieras una vida. Un propósito.
Pongo los ojos en blanco.
—¿Por qué te has molestado en venir? No te he obligado.
—Porque mi hermano te quería —replica con aspereza. Baja la voz—. Habría querido algo más que esto para ti.
—Entonces tal vez no debieras haber hecho que lo mataran.
La vieja Holiday no me pegaría.
—Han pasado diez años, imbécil. Tienes que superarlo o acabará devorándote.
Me encojo de hombros.
—¿Y qué otra cosa queda por devorar?
No me merecía el amor de su hermano, y tengo clarísimo que no necesito la compasión de mierda de Holiday. Le hago una señal al camarero, que se acerca con otra botella. Holiday niega con la cabeza mientras me sirvo una copa.
—No volveré aquí el año que viene.
—Una pena. Te echaré de menos. Rompe las cadenas y todo eso. —Se levanta y clava la mirada en mí, a punto de decir algo vengativo. Pero se lo traga, y me da rabia, porque huelo su lástima—. ¿Sabes lo que me escuece de verdad? —le pregunto en cuanto levanta la cabeza—. Que te crees mejor que yo porque llevas ese uniforme y piensas que soy un vendido. Pero la que es demasiado estúpida para darse cuenta de que lleva una correa alrededor del cuello eres tú. Tú eres quien lo haría sentirse avergonzado.
—Lo único bueno de que esté muerto es que no tiene que verte así. Hasta la vista, Ef.
Ya en la puerta, baja la mirada hacia su terminal de datos y una sombra de miedo provocada por lo que ve allí le oscurece el rostro. Después desaparece bajo la lluvia.
Dos copas más tarde, abandono la botella y salgo dando tumbos del bar hacia la acera. La lluvia se abre paso entre el laberinto de la ciudad que se extiende hacia arriba y hacia abajo, tornándose más repugnante a cada nivel. Me acerco al borde de la acera y me asomo por encima de la barandilla de metal oxidado que da a la autopista aérea. Es una caída de mil metros hasta la fétida planta baja de la Masa. Los coches y los taxis voladores titilan entre la niebla creciente. Desde los laterales de los edificios descomunales, los carteles publicitarios filtran manchas de contaminación de tonos verde neón y rojos violentos hacia el aire como un pus multicolor. En una valla publicitaria digital, un niño rojo de seis pisos de tamaño merodea solo por el desierto. Tiene los labios resecos. La piel absurdamente quemada. Tropieza con algo en la arena, empieza a excavar con ansia y, ¡oh!, descubre algo enterrado. Una botella. Con movimientos febriles, quita el tapón y bebe un trago. Se ríe encantado y levanta la botella resplandeciente hacia el sol, donde brilla y reluce con divinas gotas de condensación. La palabra AMBROSIA destella en la pantalla, con un pequeño logo de un talón alado en la esquina.
Un rugido distante me llega desde el cielo cuando un enorme barco de pasajeros zarpa de su amarradero en los MIA, de camino a las estrellas invisibles. Pienso que ojalá nunca hubiera abandonado Hiperión para venir a la Masa. Que ojalá me hubiera ido a un club de Perlas y buscado a un rosa que devorara mi atención. Holiday tenía razón en una cosa: esto no hace sino reabrir la herida. Pero si no la reabro, da la sensación de que no importara. Y si la herida no importara, yo tampoco lo haría.
Saco mi terminal de datos con una mano y estoy a punto de dejarla caer por encima de la barandilla. Recupero el último vídeo reproducido. La grabación de una cámara de seguridad. Un paisaje invernal ocupa el aire delante de mí. Gotas de lluvia descuidadas atraviesan el holo perforándolo. Trigg está desamparado en el puente que lleva a una plataforma de aterrizaje que sobresale de la ladera de una montaña como el brazo de un camarero que lleva una bandeja. Una dorada gigantesca le clava la hoja en la columna vertebral, se la saca por el estómago y lo levanta hacia el cielo como si fuera el kebab de un vendedor callejero. Después lo tira por un costado del puente. Mi amor se desparrama sobre las rocas que hay más abajo. Su sangre oscurece la nieve blanca.
Lanzo el terminal de datos al abismo, las lágrimas y la lluvia me emborronan la visión. Noto la barandilla resbalosa bajo las manos cuando me sorprendo encaramándome a ella. Me sitúo en el borde y miro los vehículos que circulan más abajo y la oscuridad que hay tras ellos. Siento el dolor con la misma intensidad que hace diez años cuando Holiday me llamó. Estaba en las oficinas de Seguros Piraeus. No emití ni un solo ruido cuando colgué. Me limité a quitarme el uniforme, me deshice de mi insignia y salí de la oficina por última vez.
Ahora podría marcharme con la misma discreción.
Pero cuando me echo hacia delante para precipitarme hacia el vacío, algo me lo impide. Una mano que me sujeta la espalda de la chaqueta. Siento que mis pies se deslizan bajo mi peso cuando tiran de mí de nuevo hacia la acera. Aterrizo con fuerza contra el hormigón húmedo y me quedo sin aire en los pulmones. Tres hombres de rostro pálido vestidos con guardapolvos de cuero negro y gafas de cromo me miran desde más arriba.
—¿Quién coj...?
Un puño del tamaño de un perro pequeño me sumerge en la oscuridad.