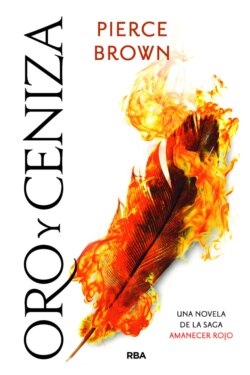Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 EFRAÍN Ciudad eterna
ОглавлениеBostezo en la oscuridad húmeda. Me muero por un cisco, porque el inhalador de vapor que estoy succionando es casi tan satisfactorio como follar a través de una sábana de lona. Tengo el pie izquierdo dormido y el calcetín empapado de sudor dentro del calzado de goma. Mi brazo derecho está retorcido en una posición tan incómoda contra la piedra que mi cronómetro Valenti de imitación se me clava en el hueso de la muñeca con cada. Pulsación. Arterial.
Lo único que me ha mantenido cuerdo durante las últimas nueve horas han sido las hololentillas sin personalizar que le compré a ese cabrón con pinta de lémur, Kobachi, en el 198, el 56 y el 17 de Ciudad Vieja. Pero las lentillas han sufrido un cortocircuito y ahora tengo una abrasión corneal y, aún peor, un montón de tiempo que matar. Perfecto.
Intento estirarme, sin éxito. La caja de piedra no me ofrece mucho espacio para mover mis 1,75 metros de estatura. Mi mayor rencor contra los antiguos egipcios no es que fueran los pioneros en la instauración de la esclavitud de masas para llevar a cabo los trabajos públicos, sino que todos eran unos malditos enanos. Todavía huele a la pasa pocha que sacamos de aquí dentro ayer por la noche antes de la entrega.
Miro el reloj. Fue un regalo de mi difunto prometido. Uno de esos baratos y plateados que hacen de cualquier manera los inmigrantes de colores inferiores, medio ciegos, en talleres clandestinos ocultos en los sobacos de la Luna. Puede que en Ciudad de Tycho. Tal vez en Endymion o en la Masa. En algún lugar a medio mundo de distancia del palpitante corazón de Hiperión, donde estoy sepultado ahora mismo. Él no sabía que era una falsificación, así que pagó casi el sesenta por ciento del valor de mercado, la mitad de su paga trimestral. Cuando me lo dio le resplandecía la cara. No tuve valor para decirle que podría haberlo comprado por el precio de una botella de vodka decente. Pobre muchacho.
Vuelvo a mirar el reloj. Ya casi es la hora.
Faltan dos minutos para la medianoche, solo unas cuantas horas de tinieblas antes de que Hiperión se zambulla en el último mes de oscuridad estival. Con luz o sin ella, los días nunca acaban de verdad en Hiperión. Los cuidadores del día se limitan a cerrar su puerta y a entregarles las riendas de la ciudad a las criaturas nocturnas. Bajo el gobierno de los dorados, esto no era precisamente un paraíso para los rosas. Pero ahora, cuando se apagan las luces, es la ley de la selva. En el exterior del museo, la ciudad caliente se desperezará y canturreará en la negrura sudorosa, preparándose para meterse en algún lío. En el Paseo Marítimo, iluminado por farolas, los ciudadanos decentes se escabullirán hacia sus complejos de viviendas privados para escapar del aullido de la música joven y del rugido de las bandas de motos voladoras que resuenan desde la Ciudad Perdida.
Hiperión. Joya de la Luna. La Ciudad Eterna. Es un hermoso desastre bélico. Hay tanto que mirar que solo puedes permitirte ver lo que quieres ver. Si pretendes mantener la cordura, es lo que hay.
Pero aquí, en el Museo de Antigüedades de Hiperión, tras unas gruesas paredes de mármol, hay un mundo que se rige por unas reglas distintas. Durante el día, manadas de escolares de colores inferiores y llenos de babas e inmigrantes marcianos y terranos se abren paso por los pasillos de mármol y restriegan las narices mocosas por las cajas de contención hechas de cristal. Sin embargo, por la noche el museo es una cripta fortificada. Impenetrable desde el exterior, ocupada tan solo por un contingente de pálidos vigilantes nocturnos y por los habitantes difuntos de las criptas, las esculturas y los cuadros. La única forma de entrar era convertirse en uno de esos habitantes. Así que sobornamos a un estibador y nos colamos a hurtadillas a bordo de un carguero procedente de la Tierra cuando atracó en Atlas Interplanetaria. Un carguero que, da la casualidad, transportaba numerosas reliquias liberadas de la reserva privada de algún jefe supremo dorado en el exilio muerto o huido a Venus. Seguro que era el viejo Escorpio. Un montón de chucherías. Catorce cuadros de la Europa neoclásica, un cajón de urnas fenicias, veinticinco cajones de pergaminos romanos y cuatro sarcófagos.
Lo que ayer estaba lleno de egipcios momificados hoy está lleno de trabajadores por cuenta propia.
A estas alturas, los técnicos de mantenimiento ya estarán reuniendo a los robots que tienen a su cargo y trasladándose hacia el ala este. Un equipo de vigilantes de seguridad ocupa una oficina central en el sótano.
Tic. Tac. Tic. Tac.
Estoy harto de esperar. Harto del carrusel de pensamientos de mi cabeza. Clavo la mirada en el reloj, deseando que las manecillas avancen sobre esos engranajes baratos que pierden segundos todos los días. No puedo pensar en nada que no sea un fantasma y en que cada tic y cada tac me alejan más de él. Me alejan del ridículo peinado engominado hacia atrás que lucía porque pensaba que así se parecía más a una estrella de la holopantalla que me gustaba, y de las chaquetas Duverchi falsas que se ponía porque creía que ocultaban al campesino que había debajo. Ese era su problema: siempre intentaba parecer algo que no era. Siempre intentaba ser más. Eso al final lo devoró y lo escupió.
Saco el dispensador de zoladón de mi kit. Presiono el cilindro plateado y una pastilla negra del tamaño de la pupila de una rata cae sobre la palma de mi mano. Es una droga de diseño especialmente buena. Es absurdo que sea ilegal. Incrementa los niveles de dopamina y reprime la actividad en la parte de la materia gris responsable de la empatía. Los equipos de operaciones especiales se tomaban los Zs como caramelos durante la batalla de la Luna. Si tienes que fundir una manzana de edificios, es mejor guardarte las lágrimas para cuando hayas vuelto a tu catre.
No me paso con la dosis. Un miligramo de moléculas aturde emociones se precipita por mi torrente sanguíneo. Los pensamientos sobre mi prometido pierden su dimensionalidad y se convierten en poco más que imágenes planas y monocromáticas de un recuerdo desvaído.
Tic. Tac. Tic. Tac.
Bip.
Hora de brillar. Presiono una vez mi intercomunicador. Me responden otros tres clics.
Después oigo el chirrido de la piedra, que comienza a moverse por sí misma. La luz azul del almacén que hay al otro lado se filtra a través de los resquicios cuando la tapa del sarcófago levita. Una masa oscura se cierne sobre mí y sujeta la tapa de piedra en el aire como si estuviera hecha de neoplast.
—Buenas noches, Volga —le susurro agradecido a la mujer gigantesca.
Me incorporo y noto una serie de crujidos satisfactorios cuando estiro la médula espinal. Mi cómplice obsidiana, que tiene la mitad de años que yo, sonríe y deja entrever una dentadura destrozada por un arreglo de mala calidad. Al contrario que en el caso de los obsidianos de hielo, el rostro de Volga está desprovisto de los densos callos causados por el viento que suelen ocultar la pendiente de los pómulos. Volga es pequeña para ser una obsidiana, está delgada y mide unos irrisorios dos metros. Su aspecto hace que parezca menos amenazante que el cuervo medio. No era la intención de sus creadores. Nació en un laboratorio, por cortesía de un programa de cría de la Sociedad. La pobre muchacha no estuvo a la altura del resto de la cosecha y la mandaron a la Tierra a hacer trabajos forzados.
La conocí hace cinco años en un muelle de carga a las afueras de Ciudad del Eco. Yo acababa de entregarle un artículo a un coleccionista y tenía que celebrarlo con unos cuantos cócteles. Diez copas más tarde, Volga me encontró tirado en un charco de mi propia sangre, de dos centímetros de profundidad, en un callejón, atracado, sajado y dado por muerto por dos dientesnegros de la zona. Me llevó a un hospital y yo le devolví el favor llevándola a la Luna, el único lugar al que de verdad quería ir. Desde entonces me ha ido siguiendo de un lado a otro. Enseñarle el negocio es mi pequeño proyecto personal.
Volga también lleva puesto un traje negro de neoplast para ocultar su huella térmica. Sigue sujetando la tapa del sarcófago por encima de mi cabeza, en la penumbra del almacén del museo.
—Ya puedes dejar de presumir —mascullo.
—No te pongas celoso de que yo pueda levantar cosas que tú serías incapaz de mover, hombre diminuto.
—Chis, ¡no ladres tan alto, maldita sea!
Esboza una mueca de arrepentimiento.
—Lo siento, creía que Cira había desconectado el sistema de seguridad.
—Tú cállate —le ordeno irritado—. No des saltos en un campo de minas.
El viejo refrán de la legión hace que me sienta aún más viejo que el dolor antiguo que siento en la rodilla derecha.
—Sí, jefe.
Avergonzada, suelta la piedra con delicadeza y luego tiende una mano para sacarme. Gruño. Aun con el Z, noto hasta la última copa, esnifada y calada de mis cuarenta y seis años. Culpo a la legión por haberme robado más de un cuarto de ellos. Y al Amanecer por birlarme otros tres antes de que espabilara y saliera pitando de allí. Y después a mí por haber pasado todos los demás como si siempre fuera a haber más al final del arcoíris.
No necesito un espejo para decirme que soy un modelo de segunda mano de mí mismo. Tengo la delatora cara inflada de un hombre que se ha pasado con la botella y un cuerpo ligero que ni siquiera una década en los gimnasios de gravedad de la legión logró ensanchar.
Recojo los envoltorios verdes de mi cena a base de cubos de solomillo y alga venusina rojiza y rocío un bote de aerosol de DNA en el sarcófago antes de guardarme el bote y la basura en la mochila. Me subo la capucha facial de mi mono y le hago un gesto a Volga para que se ponga la suya. Encontramos a los otros dos miembros de mi equipo detrás de un montón de cajones de cuatro metros de altura, acuclillados delante de la puerta de seguridad que lleva al exterior del almacén.
—Lo mejor de la noche —dice Dano sin siquiera volverse a mirarme. Es el balconero de mi equipo, un joven rojo y lleno de granos—: Oía los crujidos de tus rodillas a cien metros de distancia, Hombre de Hojalata. Necesitas que les echen un poco de grasa callejera. Conozco a un canalla de un desguace que te lo arreglaría bien.
Los ignoro a él y a su excesiva familiaridad de terrano.
Necesito más socios de la Luna. Joder, hasta aceptaría a un marciano gruñón. Los terranos son siempre demasiado habladores.
Mi cerrajera verde, Cira, otra terrana, está de rodillas manipulando el interior de la cerradura biométrica. Tiene las herramientas desplegadas en el suelo cerca de la puerta, desde donde nos apoyará. Está un poco inquieta. No suele gustarle pisar el escenario. La he contratado de manera esporádica a lo largo de los últimos años, pero no somos amigos. Es como la mayoría de los limas: petulante y egoísta, con un procesador en lugar de corazón. Se muestra desagradable en especial con Volga. Me da igual. A los nueve años llegué a la conclusión de que la mayor parte de las personas son unas mentirosas, unas cabronas o estúpidas del todo. Es una buena hacker, y eso es lo único que me importa. Son muy pocos los que trabajan por cuenta propia estos días. Las empresas, tanto las ilegales como las respetables, están acaparando todo el talento.
Tanto Cira como Dano son bajos, y la única manera de distinguirlos entre sí cuando llevan puesto el mono con capucha es la considerable panza que adorna el abdomen de Cira; eso, y que Dano está haciendo el spagat, estirando para su papel en la obra, al mismo tiempo que tararea una necia cancioncilla roja en voz baja.
Dano me molesta menos que Cira. Lo conozco desde que era una rata callejera recién salida de un barco procedente de la Tierra. Se dedicaba a robar carteras en el Paseo Marítimo y tenía más acné en la cara que pelo en la cabeza.
Cira sigue manipulando las entrañas de la puerta. En la mano izquierda sujeta un conector de salida que transmite una señal inalámbrica desde la puerta hasta el hardware instalado en su cabeza. Dos lunas crecientes de metal atestadas de hardware y dos enlaces ascendentes con cables incrustados en su cráneo salen de sus sienes, pasan por encima de sus orejas y regresan a la base del cráneo. Veo su bulto bajo la capucha térmica.
—¿La alarma de la puerta? —le pregunto cuando se aparta de ella.
—Apagada, claro —replica con la voz amortiguada por la capucha—. El sello magnético está inutilizado. —Dirige la mirada hacia Volga, que se ha agachado para sacar su rifle de asalto compacto del maletín negro—. ¿Piensas romper tu norma esta noche, cuervo?
—Un momento, ¿estamos a favor del asesinato? —pregunta Dano entusiasmado.
—No. No vamos a romper ninguna regla —contesto—. Pero si llega la ocasión, la dama pálida es mi póliza de vida andante y parlante. Ya sabéis lo que se dice. En el infierno no hay furia como la de una mujer con un cañón de riel.
Volga ensambla el rifle negro con las manos enguantadas. Libera tres cartuchos de munición curvados y se los pega a la parte exterior del traje con cinta adhesiva. Cada cartucho está marcado con un color que señala el tipo de proyectil: veneno paralítico, alterador eléctrico, descarga alucinógena. Nunca balas mortíferas. Es una putada lo de tener como guardaespaldas una máquina de matar que se niega a matar.
Yo no tengo esas reservas. Me llevo una mano al arma que tengo en la cadera para asegurarme de que la funda de la pierna está bien ajustada. A estas alturas ya es un acto reflejo. Vuelvo a mirar a Cira.
—¿Vas a obligarme a preguntar por el resto de las alarmas?
—La lima no ha podido desconectarlas todas —dice Dano desde el suelo, con la pierna contorsionada por detrás de la cabeza para estirar los tendones de la corva de una forma un tanto extraña.
—¿Eso es cierto?
—Sí —murmura Cira.
Dano me mira, con la cara escondida bajo el plástico negro y ajustado de su traje térmico.
—Ya te dije que tendríamos que haber contratado a Geratrix.
—Geratrix ahora es del Sindicato —mascullo.
Dano agacha la cabeza para fingir tristeza.
—Otra para el maldito negro.
—No es culpa mía —dice Cira en voz baja—. Han actualizado el sistema. Los nuevos protocolos vienen del gobierno. Tardaría casi treinta minutos en entrar. Mierda, un equipo de hackers astrales de la República tardaría por lo menos doce...
Levanto una mano.
—¿Oís eso? —susurro. Aguzan el oído—. Es el ruido de tu parte al partirse por la mitad.
—¿Por la mitad?
—Medio trabajo, media paga.
Cira tiene un mal genio de mil demonios. Baja la mano hacia la multiarma que lleva en la cadera. Sin embargo, Volga da un paso hacia ella y de pronto Cira parece un gatito que ha oído un trueno. Clavo una rodilla en el suelo ante la verde.
—No es culpa mía —repite.
Le levanto la barbilla para que me mire.
—Tranquilízate y explícame cuál es el problema. —Chasqueo los dedos—. Es para hoy, basura.
—No puedo acceder a los sistemas de la exposición de los conquistadores —reconoce.
—¿De ninguna forma?
—Están en un servidor aislado. Ahí dentro hay verdaderas reliquias, seguridad de verdad.
Noto un espasmo de irritación en el párpado izquierdo. Maldita sea. Dano va a tener que hacer unas cuantas acrobacias.
—Ya sabes cómo detesto las sorpresas, Cira...
—Ya te dije que tendríamos que haber traído los gravicinturones —dice Dano.
—Vuelve a decir «Ya te dije» y verás lo que sucede. —Me mira a los ojos. Después baja la vista hacia el suelo. Ya me parecía a mí—. Los guantes de araña bastarán. Poneos los recicladores. —Dano, Volga y yo sacamos los recicladores de aire de nuestras bolsas y nos los colocamos sobre el agujero de la boca del traje térmico—. Confío en que al menos hayas arreglado lo de las puertas.
Cira asiente.
—Treinta segundos en cada sala —les recuerdo mientras Volga se echa el arma a la espalda y se encamina hacia la puerta.
Dano abandona sus estiramientos y se pone de pie y Volga pone un imán plano y de gran tamaño en la puerta. Se oye un ruido sordo cuando se pega al metal. Nos quedamos mirando el imán mientras el ruido reverbera. Nuestras voces no se habrán oído al otro lado de la puerta, pero puede que eso sí. Miro a Cira. Hace un gesto de negación con la cabeza. Los niveles de decibelios eran demasiado bajos. Con todo despejado, Volga rodea el pomo de la puerta con sus mitones inmensos.
Mi cuerpo le da la bienvenida a la adrenalina y la absorbe como si fuera agua sobre el asfalto resquebrajado. Miro el reloj y no siento nada. Mi atención se reduce al aquí y al ahora. Sonrío.
—Más vale que nadie se haga un puto esguince en el tobillo —les advierto mientras caliento las piernas—. Vamos, V. Hora de brillar.
Volga tira de la puerta y la empuja hacia el interior de la pared.
—Y la primera red ha caído —dice Cira en nuestros intercomunicadores.
Dano es el primero en salir al pasillo, con unos zapatos que amortiguan el ruido. Yo lo sigo y me vuelvo para ver si Volga cierra el grupo. Está justo detrás de mí, inesperadamente silenciosa a pesar de su tamaño. Cira se queda atrás, controlando los sistemas de seguridad y el nivel de los vigilantes.
Al final de un estrecho pasillo de personal hay otra pesada puerta de seguridad.
—Esperad —dice Cira—. La segunda red ha caído. Veintinueve, veintiocho...
Volga pone una palanca mecánica bajo la puerta y la activa. La puerta se desliza hacia arriba tras estremecerse a la vez que la palanca. Reptamos por debajo de la puerta. Hay un cuadro de un furioso caballo de batalla uncido a un carro suspendido a medio camino del techo. En el carro hay un arquero que dispara a unos hombres con armaduras de bronce y cascos con crines de caballo. Me pongo de pie a toda prisa para echar un vistazo en torno a la enorme sala. Unos niños de piedra llorosos nos escudriñan desde las columnas florales. Frescos de gran tamaño explotan de color a lo largo de las paredes de mármol. Los sensores de presión, las cámaras y los láseres no tardarán en conectarse de nuevo.
—Veinte.
Un sentimiento de nostalgia me invade mientras cruzamos la sala a toda velocidad. Parece que fue ayer cuando estuve aquí como súbdito de la legión. Recuerdo que para llegar al centro de la ciudad subí al tranvía llevando esa insignia de la pirámide alada que nos dan, que me hinchaba como un pavo cada vez que un color superior me saludaba con un gesto de la cabeza o que un color inferior se apartaba de mi camino. Qué chaval más estúpido. Creía que aquella insignia lo convertía en un hombre. Pero tan solo lo convertía en una mascota. Y hoy en día solo conseguiría que te arrancaran la cabellera.
—Ocho, siete...
Tres pasillos y un pinchazo en el costado más tarde, por intentar seguir el ritmo de los jóvenes miembros de mi equipo, llegamos a la exposición de los conquistadores. Allí también abrimos la puerta sirviéndonos de la palanca y reptamos por debajo de ella. Con cuidado, nos colocamos sobre una estrecha franja de metal, justo antes de llegar al suelo de mármol que tiene los sensores de presión integrados.
La sala es tan imponente como sus contenidos. Construida por dorados extáticos para conmemorar a los psicóticos de sus antepasados que conquistaron la Tierra, es grandiosa y brutal, y la República no la ha modificado salvo por unos cuantos cambios leves. Hay representaciones de humanos precolor junto a estadísticas de víctimas. Ciento diez millones de personas murieron para que los dorados gobernaran. Después sus bombarderos dejaron caer soloceno en la troposfera y castraron a toda una raza. Ni siquiera tuvieron que convertirlos a la jerarquía de los colores. Solo tuvieron que esperar un siglo a que se extinguieran. Un genocidio sin derramamiento de sangre. Eso sí que hay que reconocérselo a los conquistadores. Eran eficaces.
Capullos.
En el centro de la sala, bajo un arco de piedra con la leyenda «EXPOSICIÓN DE LOS CONQUISTADORES», veinte columnas jónicas antiguas bordean una escalera ascendente. Al final de la misma se erige un templo délfico, y dentro de este, tras reliquias de valor incalculable encerradas tras durocristal, se encuentra el objeto del deseo de mi coleccionista. Es una espada del primer señor dorado, un filo que perteneció al gran cabrón, al héroe de los conquistadores, Silenio au Lune. El Portador de Luz.
—Pues no da tanto miedo —dijo Dano cuando conseguimos el contrato.
Sonreí y señalé a Volga.
—¿Y si la estuviera sujetando ella?
—Ella daría miedo aunque estuviera sujetando una maldita magdalena.
—Si tuviera una magdalena me la comería —dijo Volga.
El filo se halla detrás de dos dedos de durocristal, y se lo ha prestado al museo un coleccionista privado hasta dentro de solo una semana más. El Día de la Liberación es el momento perfecto para que desaparezca. Volga y yo estudiamos el techo de la sala en busca de la señal delatora de un garaje para drones. La vemos en la esquina superior izquierda de la habitación: una pequeña trampilla de titanio empotrada en el mármol. Le hago un gesto a Volga, que se pone los guantes de araña y salta hacia la pared. Los guantes se adhieren al mármol y la obsidiana trepa por la pared hasta situarse debajo de la puerta del garaje. Saca cuatro nódulos de láser de su mochila, los reparte a ambos lados de la puerta y los activa. Dos láseres verdes se entrecruzan sobre la puerta. Me hace un gesto de aprobación con los pulgares y busca más garajes.
Le doy un empujoncito a Dano. Le toca.
El chico hace un bailecito irónico de dos pasos sobre la estrecha franja de metal del umbral y se encarama a la pared con sus guantes de araña, después se da impulso con las piernas y da una vuelta hacia atrás para caer encima de una urna de cristal que contiene un casco de guerra dorado. Se sujeta, se da la vuelta y después va saltando como una rana de urna en urna hasta que puede tomar impulso hacia una de las columnas jónicas. Choca contra ella a media altura, la abraza y trepa hacia arriba. Mientras Dano se mueve, yo activo, a través de mi terminal de datos, el autopiloto que espera en un garaje a cinco kilómetros de distancia. Conduce de manera autónoma entre el tráfico en dirección al museo. Dano avanza por las columnas como una especie de pulga humana hasta llegar a situarse justo encima de la vitrina de cristal. Se deja caer y da una vuelta en el aire para aterrizar a cuatro patas de una forma que hace que me duelan las rodillas solo de verlo.
Se pone de pie y hace una reverencia odiosa antes de sacar su cortadora láser de la mochila. El cristal destella mientras Dano corta un agujero circular sobre su superficie. A continuación, con una sonrisa triunfal, extrae la hoja y la levanta.
La alarma comienza a sonar en el momento previsto.
Una frecuencia aguda ulula por los altavoces. Nos destrozaría los tímpanos si no lleváramos tapones sónicos. Pero así no es más que el molesto gemido de un perro hambriento. Una segunda puerta de seguridad se cierra a nuestra espalda y nos deja encerrados en la sala. Del techo descienden dos nódulos que empiezan a bombear gas incapacitante. No sirve de nada, pues tenemos los recicladores activados. En lo alto de la pared, la puerta del garaje de drones se abre y un dron de metal se precipita desde su escondite, directo hacia la rejilla de láseres de Volga. Cae humeando al suelo dividido en cuatro trozos. Un segundo dron lo sigue y corre la misma suerte mientras Volga apaga las cámaras a tiros. En las ventanas, unas puertas de seguridad de metal bajan para evitar que salgamos de la sala. Todas estas variables están sucediéndose tal como lo había planeado. Y una depresión profunda e informe recae sobre mí cuando la adrenalina se desvanece.
—Cerrajera, busca la salida —farfullo por el intercomunicador.
Volga abandona su puesto en la pared para venir a mi lado. Se mueve con nerviosismo, ya que todavía es lo bastante joven para sentirse impresionada por esto. Dano vuelve hasta el arco saltando de columna en columna, donde grafitea una obscenidad con su taladro láser.
—¿El filo? —pregunto.
Él lo hace girar con una mano. Está diseñado para una persona el doble de grande.
—Un estimulador sexual bastante feo.
—El filo —repito.
—Claro, jefe.
Me lo lanza por el aire con despreocupación. Lo cojo al vuelo. La empuñadura es demasiado grande para mi mano. El exterior es de marfil auténtico y tiene incrustaciones de filigranas de oro. El resto es salvajemente barato. Cuando adquiere la forma de látigo se enrolla como una serpiente delgada, dormida. Ansioso por librarme de él, lo meto en un maletín de espuma y lo guardo en mi mochila.
—Muy bien, niños. —Abro la lata de ácido y lo vierto sobre el suelo de mármol—. Hora de irse.