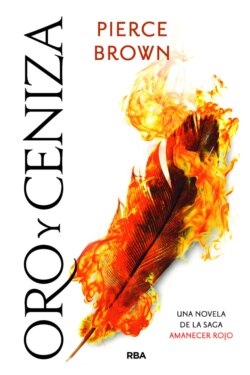Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10 DARROW Libertad eterna
ОглавлениеSevro se remueve inquieto en el cojín blanco que hay a mi lado mientras Publio au Caraval, el tribuno líder del bloque cobre, termina de pasar lista. Publio es un instigador de lo más elegante. Es de edad madura y poca estatura, tiene una cara estrecha y agradable, la nariz grande, los ojos fríos y una ambivalencia hacia la moda que roza en el antagonismo. Cuando no lleva puesta la toga, sigue luciendo los mismos trajes anodinos que antes de la guerra, cuando ejercía de abogado de oficio de los colores inferiores. Desde entonces, ha medrado hasta convertirse en una voz de la razón en este Senado dividido, y en aliado ocasional de mi esposa. Lo llaman el Incorruptible por su naturaleza puntillosa y su falta de vicios.
Caraval está de pie sobre un pequeño plinto circular ante las gradas de mármol con forma de C que rodean el suelo blanco y rojo de pórfido. En las gradas se dispone una pequeña silla de madera para cada senador. Detrás de Caraval, apartado del plinto, se halla el sencillo Trono de la Mañana de la soberana. Está hecho de madera de pícea y tallado con simples formas geométricas, y parece terriblemente incómodo. Además, no tiene cojín: Mustang pidió que se lo quitaran. Ella está apoyada sobre uno de los brazos del trono y observa a los senadores, que se sientan agrupados por color y por afiliación política sobre las gradas almohadilladas: el Vox Populi de Dancer a la izquierda de las gigantescas Puertas de la Libertad, que salen del foro hacia los escalones y la Vía Triumphia; los optimates de Mustang a la derecha; los centristas obsidianos y cobres en la parte media.
Aburrido de la formalidad, Sevro está apoltronado a mi lado, vestido con su almidonado uniforme militar blanco. Está mirando el techo, hipnotizado por el mural que lo ocupa. Es una representación romántica de la Arenga de Fobos, el discurso que pronuncié para lanzar el Amanecer en Fobos hace diez años. Yo tengo un aspecto joven y radiante, pintado en tonos dorados y escarlata, y floto con unas gravibotas; mi capa ondea al viento a mi espalda como una nube de tormenta magenta y estoy flanqueado por los Aulladores, los Hijos de Ares y Ragnar, aunque en realidad él ni siquiera estuvo allí. Sevro aprieta la mandíbula.
—Ese no se parece en nada a mí. —Señala su propia imagen con un gesto de la cabeza. Tiene razón. La figura que lo representa tiene los ojos inyectados en sangre y enajenados. Lleva el pelo de punta y sus dientes recuerdan a una hilera de porcelana hecha añicos—. Tú tienes pinta de que un maldito santo se hubiera tirado a un ángel y ¡sorpresa! Yo parezco un puto mutante trastornado que se alimenta de bebés.
Le doy unas palmaditas en la pierna. Mustang me mira y señala con la cabeza hacia los últimos senadores rojos que acaban de entrar en la sala. Dancer, cojeando, encabeza la procesión de mi gente hasta sus asientos. Nota que lo estoy mirando y me devuelve el gesto sin sonreír. A pesar de que sé que hoy es mi adversario, me cuesta no sentir cariño hacia él.
Una vez que terminan de nombrar a todos los senadores, centro mi atención en Mustang.
—Dado que hay cuórum, ahora escucharemos la petición programada. —Se vuelve hacia mí—. Archiemperador.
El repicar de mis botas contra la piedra resuena por toda la cámara del Senado mientras me acerco a ocupar mi lugar en el plinto, de cara a los senadores. Atisbo a Daxo sentado entre sus camaradas senadores dorados en el extremo derecho. Parece la estatua de algún dios pagano en reposo, pero yo sé que todavía convalece de una resaca tan monstruosa como la mía. Solo comienzo a hablar cuando la tensión ha alcanzado su punto álgido.
—Mercurio... ha sido liberado.
La mitad derecha de los senadores, junto con los cobres, hábilmente guiados por Caraval, claman su aprobación.
—La Primera Flota de la República, bajo el mando de la emperadora Orión xe Aquarii, se enfrentó a la del Señor de la Ceniza sobre Mercurio mientras la Segunda Flota, bajo mi propio mando, lanzaba una Lluvia de Hierro contra el continente de Borealis. Con un alto coste, nos impusimos.
Los senadores de los colores superiores vuelven a ponerse en pie en la sala, rugiendo su apoyo fanático al esfuerzo bélico. Los Vox Populi permanecen en silencio. Al igual que los obsidianos, me percato.
—Ahora, el Señor de la Ceniza se ha batido en retirada. Ha replegado la mayor parte de sus fuerzas para plantar una última batalla en Venus. Pero pronto lo seguiremos. Hermanos y hermanas, nos hallamos en el umbral de la victoria.
Pasa un minuto completo antes de que la ovación renovada se apague.
—Pero todavía debemos tomar una decisión. —Me tomo mi tiempo para permitir que el silencio se restituya—. ¿Permitimos que esta guerra se prolongue? ¿Que consuma a otra generación de jóvenes? ¿O presionamos al enemigo y lo pulverizamos hasta que la última cadena quede hecha pedazos? —Esta vez hablo por encima de los aplausos y dejo que el fervor me posea—. Llevamos una década de guerra. Pero podemos ponerle fin aquí. Ahora.
Levanto la vista hacia el palco de espectadores, donde las holocadenas tienen sus cámaras. Mi enemigo verá esto más tarde, en compañía de su hija y de sus consejeros, diseccionará mis palabras con su mente ágil, adivinará mis planes basándose en la respuesta de estos senadores. Pero lo más importante de todo: me estará observando a mí. No debe percibir mi agotamiento. La de Mercurio fue una gran victoria. Le robamos el hierro de sus muelles. Pero Venus... Venus es el premio.
Incluso aquí, en medio del aplauso atronador de la derecha, oigo que las palabras de Lorn retumban en el recoveco oscuro de mi mente.
«La muerte engendra muerte que engendra muerte».
—Hermanos y hermanas de la República, estamos a una decisión de distancia de un Núcleo liberado por completo. Un Sistema libre desde el Sol hasta el cinturón de asteroides. Seríamos los primeros hombres de la historia en verlo. Pero esa será una imagen que conllevará un coste. —Guardo silencio y, durante un breve instante, permito que el peso de estos últimos años se refleje en mi rostro—. Al igual que vosotros, no hay nada que desee más que la paz. Anhelo un mundo donde la maquinaria de la guerra no devore a nuestros jóvenes. —Miro a mi esposa—. Deseo vivir en un mundo donde mi hijo pueda escoger su propio destino, donde los pecados del pasado no definan la naturaleza de su vida como ha definido la de todos nosotros. Nuestros enemigos han ejercido su dominio sobre nosotros durante demasiado tiempo. Primero como esclavos, después como adversarios. Y ¿qué estabilidad, qué armonía podemos proporcionar a los mundos que hemos libertado mientras sean ellos quienes continúen definiéndonos? Por el bien de nuestros hermanos de Venus y Mercurio... —Miro a Dancer—. Por el bien de las almas que hemos desencadenado, por el bien de nuestros hijos, facilitadme las herramientas y terminaré esta guerra de una vez por todas.
Arranco vítores de aprobación.
Miro a Daxo y, tal como hemos acordado, se pone en pie para alzarse por encima de sus colegas senadores.
—Mis nobles amigos... —Despliega lastimeramente las gigantescas manos hacia los lados—. Sé que estáis cansados de la guerra. Yo también siento los años de confrontación en los huesos. Creo que tenía pelo cuando todo esto empezó. —Se oyen carcajadas—. Conozco mejor que vosotros el corazón de los Marcados como Únicos. No tienen espíritu de paz. No está en su naturaleza aceptar este nuevo mundo que hemos creado. Deben ser derrotados por medio de todos los métodos a nuestra disposición. Mi familia ha apoyado al Segador desde antes de que fuera conocido. Mi hermano murió por él. Yo he luchado por él. Y no lo abandonaré ahora. Y vosotros tampoco deberíais hacerlo. Los optimates están del lado del Segador. Y le proponemos al Senado un proyecto de ley para la Resolución de la Libertad Eterna, para levar veinte millones de reclutas nuevos, destinar fondos a naves del Golfo e imponer impuestos adicionales con el objetivo de financiar el esfuerzo bélico hasta que el Núcleo sea libre.
Daxo vuelve a sentarse, me mira y esboza una hueca de dolor al mismo tiempo que se frota la sien.
Publio cu Caraval se levanta de su asiento cuando el aplauso por fin se apaga. Lleva el pelo cobre corto y peinado con raya al lado, sin un solo mechón fuera de su sitio.
—Me dijeron que me habían traído a este mundo para servir. Para mover las palancas invisibles de una maquinaria antigua y maligna. Todos movíamos esas palancas. Pero ahora servimos al Pueblo. Estamos aquí para liberar la dignidad del hombre. Darrow de Lico es nuestra arma más potente contra la tiranía. Afilémosla de nuevo para que pueda romper las cadenas de nuestros hermanos cautivos en Venus.
Se lleva la mano al corazón, rezumante de empatía y determinación.
Un coro de senadores declara su apoyo, cada uno de ellos con más ímpetu que el anterior. Mustang se pone de pie y golpea su Cetro del Amanecer contra el suelo.
—El Senado registra la resolución, que queda abierta para el debate.
Todas las miradas se vuelven hacia Dancer.
Todavía no se ha movido. Mustang escruta su rostro.
—Senador O’Faran —dice—. ¿Nada?
—Gracias, mi soberana. —Se toquetea los bordes de la toga, su habitual tic nervioso, antes de levantarse. A estas alturas, todavía sigue odiando hablar en público. Tiene la voz ronca y titubeante, lo más opuesta posible a la de Publio—. Archiemperador, amigo mío, hermano mío, permite que empiece diciendo lo feliz que me hallo por tenerte de vuelta en casa. No hay... hijo de la República más grandioso que tú. —Muchas cabezas asienten—. También me gustaría felicitarte de manera personal por la liberación «parcial» de Mercurio. A pesar de tus métodos, a los que me referiré en un instante.
Lo observo con suspicacia, sabedor de lo que pretende, pero no de cómo tiene intención de enfocarlo.
—Todos sabéis que soy un hombre de guerra. —Baja la mirada hacia sus manos ásperas—. He sostenido armas. He liderado tropas. Es lo que soy. Y como la mayor parte de vosotros, también soy un mortal en una guerra de gigantes. —Dirige la vista hacia los dorados, los obsidianos—. Pero he aprendido que a los gigantes se les puede derribar con palabras. Las palabras son nuestra... salvación. Así que comparezco aquí ante vosotros armado solo con esa voz. —Se calla y esboza una mueca discreta—. Y quiero preguntaros ¿en qué época queréis vivir? ¿En una época donde la espada manda y nosotros la seguimos? ¿O en una época donde nuestra voz pueda cantar más alto de lo que ruge un motor? ¿No era esa la canción de Perséfone? ¿El sueño de Eo de Lico?
Se producen murmullos de asenso entre sus seguidores.
El resentimiento crece dentro de mí cuando insinúa que me he apartado del sueño de Eo. Ella era mía y la perdí por ellos. Pero cada vez que se la menciona, aun cuando se hace en tono reverencial, tengo la sensación de que la han exhumado de la tierra para exhibirla ante la multitud.
—Senadores, no tenemos poder en nosotros, no es nuestro —continúa Dancer despacio—. No somos más que receptáculos. Hombres y mujeres escogidos por el Pueblo para hablar en nombre del Pueblo, para canalizar su voz, para proteger al Pueblo. Darrow, tú contribuiste a darle voz al Pueblo. Por eso, estamos en deuda contigo.
»Pero ahora te niegas a escuchar esa voz, a obedecer las leyes que tú ayudaste a crear. El Senado, el Pueblo, te dio la orden de renunciar a Mercurio. Tú la desobedeciste. Lanzaste una Lluvia de Hierro. —Mira a Sefi, que está sentada varias sillas por debajo de Sevro, en los bancos de invitados, observándolo todo con una expresión indescifrable—. A causa de tu impaciencia, en un solo día murieron un millón de nuestros hermanos. Doscientos mil obsidianos. ¡Doscientos mil! Una cantidad que no puede reemplazarse. —Noto el peso de sus palabras al caer, y percibo la rabia solemne del bloque obsidiano, la misma rabia que he sentido en Sefi desde aquel día—. Y eso no fue lo único que hiciste, sino que además saqueaste de manera ilegal electivos de la Cuarta Flota que defiende Marte para sumarlos a tu ataque contra Mercurio. ¿Por qué?
—Porque era necesario para...
—Un millón de almas.
Yo conocía a treinta y siete de esas almas y, por alguna razón, ese número me parece mayor que un millón.
—Un hombre dijo una vez que todo el mundo perdería una guerra disputada por políticos —replico con rencor—. Hárnaso y Orión apoyaron mi plan. Vuestras legiones os han protegido hasta el momento, pero ¿ahora las cuestionáis?
—¿Nuestras legiones? —pregunta Dancer—. ¿Acaso son nuestras?
Antes de que pueda contestarle, se desplaza con pesadez hacia delante, peleando por el control de la conversación con toda la elegancia de un oso viejo.
—¿Cuántos de nosotros hemos perdido a seres queridos en la guerra? ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado a hijos, hijas, esposas, maridos? Tengo las manos despellejadas de cavar tumbas. Se me rompe el corazón al ver el genocidio y el hambre en planetas que consideramos liberados. En Marte, mi hogar. ¿Cuántas almas más deben sufrir para liberar Mercurio y Venus, planetas que ahora están tan adoctrinados que nuestros propios colores combaten contra nosotros por cada centímetro de tierra que ganamos?
—Entonces, siempre y cuando Marte sea libre, ¿te conformas con ponerle fin a todo esto? ¿Con dejar que los demás se pudran? —inquiero.
Me mira a los ojos.
—¿Acaso Marte es libre? Pregúntale a un rojo de las minas. Pregúntale a un rosa del gueto de Agea. El yugo de la pobreza pesa tanto como el de la tiranía.
Mustang interviene.
—Tenemos el deber solemne de librar a los mundos de la mancha de la esclavitud. Son palabras tuyas, senador.
—También tenemos el deber solemne de hacer que los mundos sean mejores de lo que lo eran antes —replica Dancer—. Doscientos millones de personas han muerto desde que cayó la Casa de Lune. Decidme, ¿cuál es el propósito de la victoria si nos destruye, si estamos tan al límite que no podemos proteger ni proveer a aquellos que sacamos de las minas?
No hay armas en la sala, salvo por las de Wulfgar y su guardia, pero las palabras de Dancer ya causan suficiente daño de por sí. Agitan la sede del Senado. Y no ha terminado.
—Darrow, compareces aquí para pedirnos más hombres y mujeres, más barcos para dirigir esta guerra. Así que te pido, y le ruego al Anciano que protege el Valle, que me des una respuesta: ¿cuándo terminará esta guerra?
—Cuando la República esté a salvo.
—¿Estará a salvo cuando el Señor de la Ceniza caiga? ¿Cuando tengamos Venus?
—El Señor de la Ceniza es el corazón de su maquinaria de guerra. Pero gobierna por medio del miedo. Sin él, el resto de las casas doradas se volverán las unas en contra de las otras al cabo de una semana.
—¿Y qué me dices del Confín? ¿Y si vienen y nosotros hemos devastado nuestros ejércitos para matar a un solo hombre?
—Tenemos un tratado de paz con el Confín.
—De momento.
—Sus muelles están destrozados. Octavia se encargó de eso. Los analistas del Centro Estelar creen que no podrían atacarnos, aunque quisieran, hasta dentro de quince años —dice Mustang.
—Rómulo no quiere otra guerra —aseguro—. Fíate de lo que te digo.
—¿Que me fíe de ti? —Mi antiguo amigo frunce el ceño—. Nos hemos fiado de ti, Darrow. —Capto la misma rabia en él que cuando se enteró de lo que yo les había hecho a los Hijos de Ares en el Confín—. Muchos nos hemos fiado de ti. Durante muchos años. Pero estás enamorado de tu propio mito. Creer que el Segador es más sabio que el Pueblo.
—¿Crees que yo quiero la guerra? La detesto. Me ha arrebatado a mis amigos. A mi familia. Me aparta de mi esposa. De mi hijo. Si hubiera otro camino, lo tomaría. Pero no hay camino que rodee esta guerra. El único camino es «atravesarla».
Me contempla unos instantes.
—Tengo curiosidad, ¿reconocerías siquiera la paz si la vieras? —se vuelve hacia los senadores—. ¿Y si os dijera, y si os dijera a todos vosotros que hubo otro camino y que se nos ha ocultado? —Caraval frunce el ceño y se echa hacia delante. Sevro me mira—. ¿Y si hubiéramos podido estar a salvo no mañana, ni dentro de una década, sino en este mismo momento? Una paz sin otra Lluvia de Hierro. Sin lanzar millones de almas más contras las armas del Señor de la Ceniza. —Se da la vuelta hacia mi esposa—. Mi soberana, invoco mi derecho de presentar un testigo ante el cuerpo del Senado.
La pilla desprevenida.
—¿Qué testigo?
Dancer no contesta. Mira con expectación hacia el pasillo que tiene a la derecha. Al final del mismo, se abre una puerta y un par de tacones solitarios repiquetean contra el suelo de piedra. Sumidos en un silencio profundo, los senadores estiran el cuello para ver a una mujer alta, arrogante, de cierta edad que sale del pasillo hacia la sala del Senado. Cuando pasa junto a ellos de camino al centro de la sede, veo que les saca una cabeza a los guardias de la República, a todos menos a Wulfgar. Tiene los ojos dorados. El cuerpo sereno y esbelto pese a su altura. Lleva el pelo recogido hacia atrás y aprisionado en una malla dorada. Un collar dorado con forma de águila le rodea el cuello. Luce un vestido negro que le cubre hasta el último centímetro de piel desde el cuello hasta los dedos de los pies. Y sobre su rostro regio, implacable, hay una única cicatriz curvada.
Fulmino a la mujer con la mirada. Ha sido una sombra sobre mi vida desde que maté a golpes a su hijo favorito en una sencilla sala de piedra hace dieciséis años. Y ahora viene a declarar ante el Senado.
—¿Qué significa esto? —exige saber Mustang, que se levanta de su trono para dominar la sala.
Dance no se amilana.
—Esta es Julia au Belona —dice por encima del escándalo creciente—. Trae un mensaje del Señor de la Ceniza.
—Senador... —La furia congestiona el rostro de Mustang, que da un agresivo paso adelante—. Esto no le corresponde. ¡La diplomacia exterior es competencia de la soberana! Se está excediendo.
—Igual que su marido, pero ¿a él lo reprende? —pregunta—. Escucha lo que tiene que decir. Te resultará esclarecedor.
Los senadores gritan que quieren escuchar a Belona. El miedo me posee. Sé lo que va a decir Julia.
Mustang está atrapada. Baja la mirada hacia la mujer. Ambas son los restos de dos grandes casas doradas que se destruyeron mutuamente en su contienda. De sus familias, Casio es el único que queda. Si es que todavía está vivo en algún lugar ahí afuera.
—Di lo que tengas que decir, Belona.
Julia alza la cara hacia Mustang con una expresión de aversión extrema. No ha olvidado que Virginia se sentó a su mesa con Casio y después les dio la espalda.
—Usurpadora —empieza, negándose a utilizar el título honorífico de Mustang. Pasea la mirada por los senadores con un desdén aristocrático—. He viajado un mes para comparecer ante vosotros. Hablaré con sencillez para que todos lo entendáis. El Señor de la Ceniza está cansado de la guerra. De ver ciudades convertidas en escombros. —Continúa hablando por encima de los gritos de protesta—. Durante el Sitio de Mercurio, envió a varios emisarios, yo entre ellos, al Estrella de la Mañana para solicitar una audiencia con vuestro... caudillo. —Me desprecia con la mirada—. Pedimos un armisticio. Él nos contestó con una Lluvia de Hierro.
—¿Armisticio? —murmura Mustang.
—¿Y por qué pedisteis un armisticio? —pregunta Dancer mientras los demás senadores murmuran.
—El Señor de la Ceniza y el Consejo de Guerra de la Sociedad, desean discutir los términos...
—¿Qué términos? —la presiona Dancer—. Habla claro, dorada.
—¿Es que el Segador no os lo ha contado? —Me mira y sonríe—. Solicitamos un alto el fuego para discutir los términos de una paz permanente y duradera entre el Amanecer y la Sociedad.