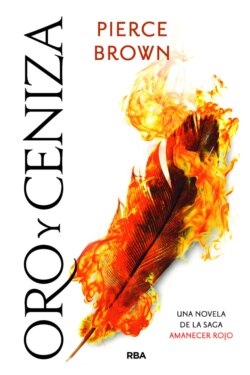Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8 LISANDRO El Golfo
ОглавлениеLa arena abrasadora me calienta los pies. Son más pequeños de lo que los recuerdo. Más pálidos. Y las gaviotas que vuelan por encima de mi cabeza mucho más grandes, mucho más violentas cuando giran y se zambullen en el agua de un mar tan azul que no distingo dónde terminan los océanos y dónde empieza el cielo. Las olas suaves me llaman. Ya he estado aquí antes, pero no recuerdo cuándo o cómo llegué a esta playa.
Hay un hombre y una mujer a lo lejos, y sus pies dejan sutiles senderos que las olas, en su debido momento, devoran despacio, paso a paso, y luego de golpe hasta que todos desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Los llamo. Comienzan a darse la vuelta. Pero no les veo la cara. Nunca se la veo. Hay algo detrás de mí, y proyecta una sombra sobre ellos, sobre la arena, oscurece la arena y el mar mientras el viento se convierte en un aullido feral.
Mi cuerpo se despierta con un respingo.
Estoy solo. Lejos de la playa, empapado en sudor sobre mi camastro. Un ventilador emite zumbidos rítmicos en la penumbra de mi dormitorio y me estremezco al respirar. El miedo se disipa. No era más que un sueño.
Encima de mí, en el mamparo, las palabras de mi casa derribada me deslumbran, grabadas en el metal. LUX EX TENEBRIS. «Luz desde la oscuridad». Y de esas palabras emergen girando como los radios de una rueda los poemas idealistas de la juventud, la caligrafía airada, fulminante de la adolescencia, cuando era todo sangre y furia y estaba dominado por pasiones más salvajes. Y entonces, al fin, los primeros pasos titubeantes de la sabiduría, cuando empecé a darme cuenta de lo terroríficamente pequeño que soy en realidad.
Mi padre nunca me pareció pequeño. Los recuerdo a él y a su calma inmensa. Las arrugas que se le formaban alrededor de los ojos al sonreír. Su pelo rebelde, sus manos esbeltas, que permanecían entrelazadas sobre su regazo cuando escuchaba. Había una paz enorme y asentada en su interior, una tranquilidad que le había transmitido su padre, Lorn au Arcos, que subrayaba el deber y el honor bajo el estandarte del grifo. Cosas que se han perdido para este mundo. Aunque en algún lugar de ahí fuera, el grifo continúa volando.
Mi memoria es algo formidable. En muchos sentidos, es el gran legado de mi abuela, sus enseñanzas conservadas en mí. A pesar de ello, el rostro de mi madre es una sombra nocturna en mi mente, siempre vagando por los abismos, escapándose de mi alcance. Me han dicho que era salvaje, una mujer con una vasta ambición. Pero lo más habitual es que los que permanecen moldeen la historia con arcilla contaminada. Sé más de ella por boca de mi abuela que por mis recuerdos. El dolor de mi abuela tras su muerte fue tal que prohibió que ningún sirviente pronunciara su nombre en voz alta. ¿Quién era mi madre? Las pocas fotografías que he encontrado en la holored están oscurecidas, tomadas de lejos. Como si fuera una fantasía que ni siquiera las cámaras podían captar. Ahora el tiempo erosiona su rostro en mi mente como hicieron las olas con las huellas de la arena.
Yo era pequeño cuando el crucero estelar de mis padres se precipitó sobre el mar. Dicen que fueron terroristas. Bastidores del Confín.
Solo cuando leo los pocos poemas que mi madre dejó atrás en sus cuadernos siento su corazón latir contra mi médula. Sus brazos rodeándome los hombros. Su aliento en mi pelo. Percibo esa extraña magia suya que tanto amaba mi padre.
—¿Otra vez los terrores nocturnos?
La voz de mi maestro me sobresalta. Está de pie, de cara a mi habitación, y sus ojos dorados son estanques oscuros en el ciclo de iluminación nocturna del crucero estelar. Sus hombros poderosos llenan el umbral, y tiene la cabeza agachada, receloso del marco bajo. Los motores zumban con suavidad al otro lado de mi pequeño cuarto de metal. Cuando era niño, este sitio disponía de espacio de sobra. Pero ahora que tengo veinte años, me siento como una planta cuyas raíces y extremidades rebosan de una maceta de barro agrietada. Los libros llenan hasta el último hueco entre mi camastro, el armario minúsculo y el cuarto de baño. Rescatados, robados, comprados y encontrados a lo largo de los diez últimos años. Mi nuevo premio, una tercera edición de El Aeronauta, descansa junto a mi cama.
—Solo ha sido un sueño —contesto, reacio a mostrar vulnerabilidad delante de él, pues sé que el Marciano todavía piensa que soy muy joven. Saco las piernas esbeltas por un lado de la cama y, ya sentado, me recojo el pelo alborotado con una goma a la altura de la nuca—. ¿Hemos llegado?
—Ahora mismo.
—¿Veredicto?
—Buen hombre, ¿acaso tengo aspecto de ser tu ayuda de cámara?
—No. Ella era mucho más guapa. Y tenía mucho más tacto en esas situaciones.
—Es adorable que hables como si la hubieras tenido hasta hace nada.
Enarco una ceja.
—Mira quién fue a hablar, el príncipe de Marte.
Casio au Belona suelta un gruñido.
—Entonces ¿vas a pasarte el día durmiendo o piensas levantarte y verlo con tus propios ojos?
Me hace un gesto con la cabeza para que lo siga; obedezco, como llevo haciendo diez años. Capto el olor del whisky en su estela.
Hace tiempo, los mundos se referían a Casio como el Caballero de la Mañana, protector de la Sociedad, asesino de Ares. Después mató a su soberana, a mi abuela, y permitió que el Amanecer derrumbara la misma Sociedad que él había jurado proteger. Dejó que Darrow destrozara mi mundo y llevara el caos a la Sociedad. Nunca podré perdonárselo, pero tampoco podré compensarle nunca la deuda que le debo. Evitó que Sevro au Barca me matara. Me apartó de las cenizas de la Luna y del caos subsiguiente, y durante diez años me ha protegido y proporcionado un hogar y una segunda familia.
Se nos podría tomar por hermanos, y de hecho es una confusión que sucede a menudo. Tenemos el mismo lustre en el pelo dorado, aunque el suyo es rizado y el mío liso. Yo tengo los ojos tan pálidos como un cristal amarillo. Los suyos son de un dorado intenso. Casio me saca media cabeza, tiene los hombros más anchos y los rasgos más masculinos: una barba espesa y puntiaguda, y una nariz prominente y llamativa, mientras que mi rostro es delgado y patricio, como el de la mayor parte de los habitantes de la Montaña Palatina. Ojalá mi apariencia no fuera tan delicada.
Me llamo Lisandro au Lune. Me llamaron así por una contradicción: un general espartano que tenía la mente de un ateniense. Como ese hombre, yo nací en un entorno que es a la vez mío y ajeno, un patrimonio de aplastamundos y tiranos. Setecientos años después de que mi antepasado Silenio au Lune conquistara la tierra, nací de Bruto au Arcos y Anastasia au Lune, heredero de un imperio. Ahora ese imperio es un territorio fracturado, enfermo, tan ebrio de guerra y revueltas políticas que lo más probable es que se autocanibalice antes de que yo muera. Pero esa ya no es mi herencia. Cuando era pequeño, el día después de la caída de la Casa Lune, Casio clavó una rodilla en el suelo y me comunicó su noble misión. «El dorado olvidó que su misión era guiar, no dominar. Renuncio a mi vida y honro ese deber: proteger al Pueblo. ¿Quieres unirte a mí?».
No me quedaba familia. Mi hogar estaba en guerra. Tenía miedo. Y, por encima de todo eso, quería ser bueno. Así que respondí que sí, y durante los diez últimos años hemos patrullado los límites de la civilización para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos en el nuevo mundo del Segador. Hemos vagado entre los asteroides y los muelles remotos del Cinturón de Asteroides mientras las esferas cambian a nuestro alrededor y la guerra arrasa en Núcleo. Casio nos trajo hasta aquí en busca de redención, pero da igual a cuántos comerciantes salvemos de los piratas, o cuántos barcos naufragados rescatemos, sus ojos continúan sumidos en la oscuridad y yo sigo soñando con los demonios de mi pasado.
Me pongo un jersey gris apolillado y recorro el barco detrás de Casio, descalzo, sin dejar de acariciar las paredes con las manos.
—Hola, chico —le digo—. Hoy pareces cansado.
El Arquímedes es una vieja corbeta de cincuenta metros de eslora y clase Susurro, procedente de los antiguamente célebres astilleros de Ganímedes. Tiene tres cañones y unos motores lo bastante rápidos para trasladarla desde Marte hasta el Cinturón en menos de cuatro semanas en órbita cercana. Tiene la misma forma que la cabeza encabritada de una cobra, y está hecha para la exploración, los saqueos. Hace cien años era una nave de primera línea. Pero ya no está en su mejor momento. La mayoría de mis tareas de adolescente consistió en frotar el óxido del interior del casco, engrasarle los engranajes y parchear sus entrañas eléctricas.
Pero a pesar de todos esos cuidados, lo que más me gusta son las cicatrices del Arqui. Pequeñas imperfecciones que lo convierten en nuestra casa. Un abollón debajo del horno de la cocina, donde Casio, borracho, se cayó y se golpeó la cabeza hace mucho tiempo, cuando nos llegó la noticia de la boda de Darrow y Virginia. Los paneles del techo achicharrados a cuenta del fuego que provocó Pita cuando me trajo una tarta por mi duodécimo cumpleaños y encendió las velas demasiado cerca de una tubería que perdía oxígeno. Los arañazos de filo en las paredes de la sala de entrenamiento. Aquí hay tantos recuerdos entretejidos como en esos poemas que hay encima de mi cama.
Entro en la cabina de mando, acogedora, ovular. Hay espacio para un piloto y dos asientos de observación plegables. La iluminación militar original se arrancó y sustituyó por nódulos más cálidos. Una gruesa alfombra andaluza cubre el suelo. Varias hileras de menta y jazmín crecen encima de la consola, regalos que le compré a Pita en la tienda de botánica de un violeta en una calle secundaria del Mercado Colgante de Ceres. En una esquina arde incienso de las Montañas Erébigas, no muy lejos del hogar de la familia de Casio en Marte. Casio y Pita, nuestra piloto azul, miran por las ventanas de la cabina de mando.
Al otro lado está el carguero que nos desvió de nuestro rumbo hacia la Estación Lacrimosa. Íbamos de camino a reparar la nave tras la escaramuza del mes pasado con unos cazadores de cicatrices marcianos, cuando recibimos la señal de peligro del Golfo entre el espacio de la República y el territorio del Confín.
Le dije a Casio que era demasiado arriesgado investigarla estando tan cortos de provisiones.
Pero en los últimos tiempos nos guía más su corazón que su cabeza.
La nave de detrás del ventanal es un cubo gigante de quinientos metros de arista. La mayor parte de sus plataformas están expuestas al vacío por diseño, mientras que una superestructura de enrejado sujeta miles de contenedores de carga. Su chapa lo identifica como el Vindabona, del núcleo comercial Ceres. Va a la deriva, a oscuras: un objeto muy extraño y muy peligroso en el Golfo. Varios asteroides descontrolados del tamaño de una ciudad flotan entre nosotros, y los cristales de hielo de su superficie parpadean en la oscuridad. Hemos utilizado uno de ellos para ocultar nuestra aproximación. Los mandos civiles del Vindabona jamás detectarían una nave militar como la nuestra en este zarzal, pero lo que me preocupa no es el carguero. Escudriño los sensores en busca de fantasmas en las tinieblas.
—Vaya, es toda una mula del espacio profundo —murmura Pita con un habla monótona que elimina la puntuación y la inflexión—. Seguro que puede cargar cien millones de créditos de hierro. Llamadme zorra, pero esa es una tripulación de la que no me importaría formar parte.
—¿Tienes que decir palabrotas a estas horas de la mañana? —le pregunto.
—Mierda, lo siento, chico lunar. Me he olvidado de cuidar mis putos modales.
Pita tiene casi sesenta años, los ojos azul pálido y distantes, y la piel del color de una nuez. Como todos los azules, todavía conserva las tallas neurodesarrolladoras que potencian la interacción humanoordenador, pero que entorpecen la comunicación fuera de su secta. No cuenta con la elegancia social de los pilotos de las lanzaderas palatinas.
Mi maestro esboza una mueca.
—La tripulación desaparecerá —dice—. Puede que el capitán se lleve una parte para mantenerse leal, pero ahí flotando hay cien millones de créditos de algún señor del comercio.
—Una parte, dice... Qué idea más novedosa esa de que un capitán se lleve una parte... —dice Pita.
—Qué pena que tú seas piloto y no capitán.
—Venga ya, Belona. Entre tú y aquí el chico lunar tenéis que tener una docena de cámaras acorazadas secretas. ¿Por qué si no crees que me apunté? Desde luego no fue por tu mandíbula cincelada, dominus. —Pronuncia la última palabra en tono sarcástico—. Estoy segura de que, como buenas águilas, habéis escondido algo de pasta en nidos ocultos.
Pita suelta para sí una risita extraña, como un bufido, y vuelve a mirar el flujo de datos formado por letras y símbolos. Un oído desacostumbrado percibiría el acento marciano de sus palabras y ya está. Pero yo capto el dejo de Tesalónica, esa ciudad de uvas y duelos que se desparrama, blanca y calurosa, junto al mar Térmico de Marte. Famosa por el mal genio de sus ciudadanos y la larga lista de hazañas llevadas a cabo por sus hijos más ilustres, los canallas de los Hermanos Rath.
Lo más seguro es que esa fanfarronería de Tesalónica fuera lo que hizo que la expulsaran de la Escuela de la Medianoche y la abocó al contrabando antes de que su camino se cruzara con el nuestro hace ocho años. Cuando Casio se enteró de que era marciana, la liberó de los calabozos de una ciudad minera, donde estaba encarcelada por un delito de hurto, y desde entonces trabaja para nosotros. De lo que no cabe duda es que he aprendido palabras nuevas desde que Pita subió a bordo.
Calva y descalza, Pita se recuesta en la silla del piloto mientras bebe café de la taza de plástico con forma de dinosaurio que gané para ella en un salón recreativo de Fobos hace años. Lleva unos pantalones grises de algodón y su vieja sudadera. Tiene las extremidades tan delgadas como las de un saltamontes, la pierna derecha doblada bajo su cuerpo y la izquierda colgando por un lado de la silla, que parece un huevo de codorniz cocido al que le hubieran quitado la yema. Una segunda piel de pegatinas y calcomanías de videojuegos infantiles adorna la parte trasera, que es de metal gris. Puede que el barco pertenezca a Casio, pero Pita ha dejado huella.
—Sander, ¿qué opinas tú?
Mi maestro se vuelve para mirarme.
Examino la nave a través del ventanal.
Casio suspira.
—En voz alta.
—Es un cosmocamión VD AurochZ. De cuarta generación, me atrevería a suponer.
—No intentes engañarnos. Los dos sabemos que no estás suponiendo.
Me froto los ojos para librarme del sueño, irritado.
—Tiene una capacidad de carga de ciento veinticinco millones de metros cúbicos. Un reactor principal de helio Gastron. Construido en los astilleros venusinos alrededor del 520 EPC. Tripulación de cuarenta miembros. Un muelle industrial. Dos tubos secundarios. Está claro que es una nave contrabandista.
—Parece que la enciclopedia humana tiene un zurullo atascado en la nariz —dice Pita. Sirve una taza de café de su jarra y se vuelve para pasármela. Ojalá fuera té—. Los últimos granos hasta que lleguemos a Lacrimosa. Adminístratelo con cabeza, enfadica.
Me deslizo en el asiento que hay detrás del de ella y bebo un buen trago de café. El calor me obliga a esbozar una mueca.
—Mis disculpas. Cometí el descuido de no cenar.
—«Cometí el descuido de no cenar» —repite Pita imitando mi acento. Como nacido en la Montaña Palatina de la Luna, he heredado, por desgracia, el acento más egregiamente estereotípico de la alta jerga. Por lo que se ve a los demás les resulta hilarante—. ¿Es que no tenemos criados que le metan la cena en la boca a su majestad?
—Cierra esa condenada bocaza —le espeto modulando la voz para simular la fanfarronería tesalonicense—. ¿Mejor?
—Mucho mejor, casi me da un escalofrío.
—Te saltaste la cena. No me extraña que seas un palillo —señala Casio, que me pellizca el brazo—. Me arriesgaría a decir que no pesas ni ciento diez kilos, buen hombre.
—Es peso neto —protesto—. De todas formas, estaba leyendo. —Me mira impávido—. Tú tienes tus prioridades y yo tengo las mías, criatura musculosa. Vete al cuerno.
—Cuando yo tenía tu edad...
—Causaste estragos entre la mitad de las mujeres de Marte —lo interrumpo—. Y encima pensaste que el honor era de ellas. Sí, ya lo sé. Perdona, pero para mí la pasión de los libros es mucho más iluminadora que los carnavales de la carne.
Me mira con expresión divertida.
—Algún día, una mujer te devorará como si fueras un aperitivo.
—Y eso lo dice un hombre que escapó a duras penas de las fauces del león —replico.
Pita se queda inmóvil y mira a Casio durante un instante largo, incómodo, mientras su cerebro aritmético trata en vano de averiguar si se ha ofendido o no. Vuelvo a sorber mi café y señalo el barco con la cabeza.
—El caso es que ningún mando legítimo de Marte o de la Luna enviaría a esa pobre nave al Golfo sin escolta. No con ascomanni en las inmediaciones. Esas marcas solares JuliiBarca son banderas falsas: el tono de rojo de ese sol no es el que les corresponde. Debería ser escarlata, pero ese de ahí es bermellón. El Sindicato lo habría sabido, así que son contrabandistas de medio pelo. Como ha dicho Pita, lo más seguro es que estén trasladando mineral de cobre desde alguna mina fuera de la red para evitar las aduanas. Y, por favor, deja de ponerme a prueba, Casio. A estas alturas, ya sabes que lo sé.
Casio gruñe, todavía escocido por la pulla del león. Ha sido un comentario bastante mezquino por mi parte, y me siento mal por haberlo hecho. Diez años reciclándose el aire mutuamente convertirán a los mejores de los hombres en demonios el uno para el otro. A fin de cuentas, por eso a los azules los criaban en sectas.
—No me creo ni de coña que «bermellón» sea un color —dice Pita.
Por supuesto, Pita está tan proscrita de su gente como nosotros lo estamos de la nuestra. No sabría decir por qué.
—Parece más bien el apellido de un plateado —añade—. Je, je.
—¿Quieres que apostemos algo? —pregunto en tono competitivo.
No me hace caso.
—Demonios chamuscados. Tienes que ser un estúpido redomado para internarte en el Cinturón sin patas para correr ni garras para luchar. La nave de combate de la República más cercana está a diez millones de kilómetros de aquí. —Se termina el café y le da un mordisco al extremo azul ión de una gominola de cafeína Cosmos Comet. Me ofrece el extremo blanco que queda, pero lo rechazo—. ¿Y si la seña de socorro fue un accidente? No duró mucho.
—Lo dudo —contesta Casio.
Está demasiado oscuro para distinguir si hay alguna marca de quemaduras de carbono en el exterior del Vindabona: la señal delatora de una emergencia forzada. No detecto ninguna, pero no puede considerarse que eso descarte su existencia. Pita se vuelve para mirar a Casio.
—¿Nos arriesgamos a saludarlos?
—Será mejor que no anunciemos nuestra presencia por el momento. —Casio me mira y pronuncia las palabras que ambos tenemos en la cabeza—. ¿Una trampa?
—Tal vez. —Exagero mi gesto de asentimiento para compensar mi afrenta anterior. No da la sensación de estar resentido—. Puede que haya un barco pirata amarrado a uno de esos asteroides. Me atrevería a decir que es algo que ya hemos visto: emites una señal de auxilio a modo de cebo y te sientas a esperar. Pero... es extraño en esta zona tan remota. Si es una trampa, no está muy bien pensada. ¿Quién iba a toparse con ella? A nadie le gusta el Golfo.
—Pues deberíamos investigar —dice Casio empleando su tono de instructor.
—Con precaución —confirmo—. Es posible que haya almas a bordo. Pero de momento no debemos poner el Arqui en peligro.
—Opino lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos, buen hombre?
Sonrío y dejo mi taza de café.
—Bueno, Casio, yo diría que deberíamos calzarnos nuestros zapatos de baile.
Casio y yo flotamos por el espacio hacia un asteroide oblongo que rota con pereza en la oscuridad. Las vetas de hielo brillan y serpentean entre su piel abrupta mientras avanzamos, ingrávidos, hacia una formación rocosa situada al borde de un cañón umbrío tan grande como para engullir la Ciudadela de la Luz. Ponemos fin a nuestro movimiento en un pedregal escarpado. La respiración me retumba en los oídos. La oscuridad se extiende a mis pies, se sumerge en las profundidades insondables del asteroide. Dudo muchísimo que ningún hombre haya puesto los pies sobre este pedazo de roca fría, y aún más que haya investigado sus entrañas. Siento que es mi deber ceder a la tentación e iluminar el interior del cañón. Acciono el interruptor de mi antebrazo y un haz de luz saja las tinieblas hasta ser devorado por los límites inferiores. No alcanzo a ver el fondo. Pero, por lo menos, ahora un ojo humano ha visto una parte.
—Apaga eso —me ordena Casio por el intercomunicador.
—Mis disculpas. Estaba buscando gusanos espaciales.
—Biológicamente absurdo —farfulla Pita desde el puente de mando—. El tejido orgánico debe obtener calorías. ¿Qué iban a comer aquí?
—Hombres del espacio —respondo con una sonrisa.
—Chicos del espacio —me corrige Casio.
Estoy seguro de que, si hubiera nacido en una época diferente, habría sido explorador. Desde que era pequeño, experimento una curiosidad insaciable por las cosas remotas y desconocidas. En la Ciudadela, soñaba con surcar la luz violenta de las nebulosas lejanas y con cartografiar mares astrales. El gran filósofo Sagan predicó una vez que explorar formaba parte de la naturaleza de nuestra especie. A pesar del caos moderno, vivimos en una nueva época de innovación. Quizá algún bebé brillante que todavía no haya dado su primer paso fabrique algún día un motor que nos traslade a mayor velocidad que la luz hasta más allá de nuestra estrella única. Hasta más allá de la mancha del hombre. ¿Merecería la pena todo este caos por esa sola innovación?
A menudo fantaseo con lo que los hombres podrían llegar a hacer si no hubiera escasez. Nada por lo que luchar. Solo una extensión infinita por explorar y nombrar, por llenar de vida y arte. Sonrío ante esta ficción placentera. Un hombre puede soñar.
Como no queríamos guiar al Arquímedes hacia una trampa, hace quince minutos que Casio y yo nos hemos propulsado desde la cámara estanca de nuestra nave hacia el asteroide más cercano ataviados con nuestros evacutrajes. Ahora nos reorientamos y volvemos a tomar impulso hacia el descomunal Vindabona. Hileras y más hileras de contenedores de carga se mecen suspendidos entre vigas de metal, unidos por cables y mallas metálicas.
Casio y yo empleamos nuestros propulsores de los hombros para ralentizar nuestra aproximación y nos posamos sobre la red flotante de carbono que mantiene unida una fila de contenedores verdes. Llevan estampadas estrellas de la República. Con Pita guiándonos a través de los intercomunicadores, nos arrastramos a lo largo del exterior del barco hacia la cámara estanca de los servicios centrales. Una vez allí, desatornillo el entrepaño del sistema de cierre de la puerta y manipulo la consola hasta que las puertas naranjas se abren en silencio. Los dos nos introducimos en la cámara. La puerta exterior se cierra a nuestras espaldas. Ambos nos agarramos a los peldaños metálicos del interior. Una luz roja palpita desde el techo mientras la cámara estanca concluye su ciclo. La presión se va introduciendo poco a poco en la sala. Después el oxígeno. Al final, el tirón de la gravedad. Sacamos nuestro filo de la funda que llevamos en la cadera. Un par de perezosas lenguas de metal plateadas flotan en el aire; miden dos metros de largo y se endurecen en una espada de poco más de un metro cuando las conmutamos hacia su estado rígido. La de Casio es recta. Yo prefiero la mía con la ligera curva típica de mi casa. La luz roja se pone verde y la puerta interior de la cámara estanca se abre con un jadeo asmático. Como siempre, Casi se asegura de ser el primero en cruzarla antes de mirar hacia atrás para asegurarse de que lo sigo.
El área de reparaciones está vacía salvo por unas cuantas herramientas y evacutrajes viejos que cuelgan de ganchos. Unas luces pálidas encastradas en el techo gris parpadean y proyectan sombras por la habitación. Un indicador verde comienza a lanzar señales intermitentes, así que retraigo mi yelmo hacia el interior de un pequeño compartimento a la altura de la nuca e inhalo el olor a solución limpiadora y aceite. Me recuerda a mis primeros días con Casio, cuando nos escondíamos en centros de transporte de agua en busca de una nave que nos alejara de la Luna. Que nos alejara del Amanecer.
Fue una época de soledad. La mayor parte de mi ser se sentía como extirpada cuando escapamos de la Luna, y sabía que jamás volvería a oír a mi abuela pronunciar mi nombre, que nunca volvería a seguir a Aja por los senderos del jardín para ir a entrenar antes de que los pájaros de pachelbel de la mañana se hubieran despertado siquiera. Todas las personas que me querían habían desaparecido.
Estaba solo. Y, además de solo, perseguido. Lanzo los recuerdos al vacío donde mi abuela me enseñó a almacenarlos para que no me abrumaran como le pasaba a ella cuando era niña.
—Águila a Mamá Gallina. Estamos dentro. Piso dieciséis. No hay rastros de vida —dice Casio.
—Recibido, Águila. ¿Y si esta vez intentas utilizar antes las palabras que las hojas?
—Al contrario que cierta piloto que conozco, yo poseo unos modales impecables, Mamá Gallina.
—Capitana —enfatiza—. Llámame capitana.
—Lo que tú digas, piloto.
Casio retrae su casco y me guiña un ojo. Su rostro es más áspero que cuando lo conocí. Pero de vez en cuando detecto una chispa en sus ojos, como una luz dentro de una tienda de campaña muy lejana, que hace que te sientas acogido pese a que continúas fuera. Porque yo estoy fuera. Cree que no me doy cuenta de lo lastimado que está. De que soy un sustituto del hermano que Darrow de Lico le arrebató en el Instituto. A veces me mira y sé que ve a Julian.
Una parte pequeña y egoísta de mí desea que me vea solo a mí.
Sigo a Casio hasta el pasillo. El barco está desierto e invadido por el silencio. Aquí hay algo que no va bien. Con sigilo, avanzamos por la nave, pero aún no nos hemos desplazado mucho cuando encontramos en el suelo un rastro de sangre que lleva desde un pasillo lateral hasta un ascensor central. Lo seguimos hasta el área de la cápsula de escape de estribor, y allí, ante las enormes puertas, nos topamos con una masacre.
Los restos humanos se coagulan en las paredes. Los fluidos corporales forman charcos en el suelo abollado. Toda la sala está cargada del olor acre del hierro y el vómito, tanto que yo mismo vomitaría si no fuera consciente de que Casio tiene la mirada clavada en mí. Varias huellas de manos rojas trazan líneas verticales sobre la puerta de la cápsula de escape, como si los hombres hubieran intentado huir a zarpazos. Sin embargo, no hay cadáveres. Me concentro e intento contemplar la sala con el Ojo de la Mente: distanciado, analítico, tal como me enseñó a hacer mi abuela.
—A la tripulación la mataron aquí. Hace menos de un día —digo tras examinar el estado de la sangre.
Cuando era pequeño, mi abuela hacía que los investigadores de la Seguridad me llevaran a escenas de crímenes en Hiperión para enseñarme la barbarie que se oculta bajo la superficie de la civilización, bajo los modales de los hombres. Clavo una rodilla en el suelo y empiezo a procesar la escena.
—A juzgar por las salpicaduras de sangre, postularía que hubo dos asaltantes. Hombres o mujeres de nuestro tamaño, o más altos, según las huellas de sus botas. Que no haya marcas de explosiones ni quemaduras indica que el trabajo se hizo con hojas... y martillos.
—Ascomanni —dice Casio en tono grave.
—Eso sugieren las pruebas. —Tomo una muestra de sangre con el dedo y la unto sobre la terminal de datos incrustada en una cavidad del antebrazo izquierdo de mi evacutraje—. Marcadores de ADN marrón, rojo y azul. Nuestros contrabandistas. A varios los mataron y después los arrastraron. Otros todavía conservaban la vida.
—¿Lo estás viendo, Pita? —pregunta Casio.
—Sí —contesta ella en voz baja por el intercomunicador. Nuestros trajes también le retransmiten las imágenes a ella. Pita es más sensible que nosotros a la violencia—. No hay señales de huellas de barcos en el Golfo. Pero, si no os importa, ¿podríais daros prisa? Tengo un mal presentimiento respecto a todo esto.
Y no es la única.
El término «ascomanni» deriva del germánico «hombres de fresno». Los primeros vikingos navegaban por los ríos europeos en barcos de madera de fresno. Y lo arrasaban todo a su paso.
Hace tiempo, los ascomanni no eran más que leyendas del espacio profundo, susurros oscuros que los comerciantes y contrabandistas transmitían a los nuevos reclutas en los agujeros tenebrosos de las cantinas de los asteroides o en las bocas de riego de los muelles. En la profundidad del espacio, decían, acechaban tribus de obsidianos que escaparon de la matanza selectiva que la Sociedad llevó a cabo con el resto de su raza tras la Revolución Oscura. Perseguidos por los escuadrones de exterminación de mi familia y por los Caballeros Olímpicos, huyeron hacia las tinieblas. Durante años asediaron las colonias lejanas de Neptuno y Plutón, y para el Núcleo continuaron siendo poco más que un mito.
Pero ahora, con la diáspora obsidiana desde los polos de la Tierra y Marte, ese mito se ha convertido en realidad. Bandas de obsidianos, alienados por el nuevo y extraño mundo, liberados de la esclavitud de los señores dorados —o agotados de la guerra del Segador—, abrazan la leyenda de sus ancestros.
No es tanto que hayan abandonado el Hielo como que hayan trasladado el Hielo a las estrellas.
Dentro del ascensor donde termina el rastro de sangre, las vísceras oscurecen el botón de la decimotercera cubierta. Casio lo presiona con la empuñadura de su filo. Siento la rabia justificada que crece en su interior a medida que subimos. Me contagia.
El ascensor se detiene con un silbido, se estremece cuando las puertas se abren y revelan el pasillo que conduce a la decimotercera planta del viejo navío. Unas luces blancas, baratas, incendian unos pasillos ruinosos y proyectan sombras malvadas e intensas. Varios ventiladores de aire con los purificadores obstruidos traquetean en el techo. En el centro del pasillo, un rastro rojo bifurca el suelo de metal oxidado. Huellas de manos embadurnan la superficie a ambos lados del rastro, como las alas de una mariposa carmesí. Casio va en cabeza y yo sigo su estela. Ambos llevamos el filo sujeto a nuestra espalda, en diagonal, tal como nos enseñó a hacer Aja, y los brazos de nuestra égida delante, con las embrazaduras frías e inertes, pero listas para convertirse en un escudo de energía de un metro cuadrado en cualquier instante. Mi nueva pistola de plasma apenas pesa junto a mi muslo derecho.
En las paredes, unos carteles amarillos desvaídos señalan los baños y los aposentos de la tripulación. Vamos comprobando las habitaciones a nuestro paso. Las primeras están abandonadas. Las camas sin hacer y las fotos y las sillas volcadas son indicios de violencia. Sorprendieron a la tripulación durmiendo.
Dentro de la siguiente habitación, encontramos lo que queda del personal del barco. Han formado un montón de cadáveres junto a la pared más apartada. Un charco de sangre estancada se extiende desde la pila, y en él veo el reflejo de un solo ojo aterrorizado. Corro hacia la montaña de cuerpos y aparto a los muertos hasta encontrar a seis supervivientes temblorosos bajo los cadáveres. Están amordazados, golpeados y atados de pies y manos. Me agacho para liberarlos, pero ellos se encogen de miedo y tratan de alejarse mientras emiten sonidos inhumanos, como graznidos. Casio se acuclilla y se quita el guantelete derecho para que puedan ver los emblemas dorados que luce en la mano.
—Salve —dice con voz profunda—. Salve, amigos —continúa mientras los supervivientes le escrutan el rostro en busca de su cicatriz de Marcado como Único. Una cicatriz que yo nunca me he ganado.
—Dominus... —murmuran sollozantes—. Dominus...
—Paz. Hemos venido a ayudaros —digo, y le quito la mordaza a un rojo barrigón. Tiene un ojo cerrado a causa de la hinchazón que le ha provocado un corte en la ceja. Huele a orín—. ¿Cuántos son? —pregunto.
Los dientes torcidos le castañetean tanto que ni siquiera es capaz de articular palabra. Me pregunto si habrá hablado alguna vez con un dorado. Siento mucha lástima por él. Le pongo una mano en el hombro con la intención de tranquilizarlo. Se aparta atemorizado.
—Buen hombre, salve. Paz —digo con suavidad—. Ya estás a salvo. Hemos venido a ayudar. Dime cuántos son.
—Quince... Puede que más, dominus —susurra con un marcado acento de Fobos y luchando por contener las lágrimas. Miro a Casio. Quince son demasiados sin nuestra armadura de pulsos—. El líder está en... en... en el puente con el capitán. ¿Sois señores de las Lunas?
—¿Cómo os abordaron? —pregunto haciendo caso omiso de su pregunta—. ¿Tienen un navío?
Asiente.
—Salieron de los asteroides. Therix, nuestro timonel, se quedó dormido conectado al enlace ascendente. Borracho. —Se estremece—. Nos despertamos y... Y nos despertamos y estaban en los pasillos. Intentamos huir. Llegar a las cápsulas de escape. Nos castigaron... —Sigue rechinando los dientes deformes. Estoy tan cerca que le veo los puntos negros de la nariz bulbosa. Las venas del cuello le sobresalen a causa de la redistribución de fluidos que provocan los viajes prolongados a escasa gravedad. Está pálido y tiene los huesos débiles. Apuesto a que lleva media vida sin sentir el calor del sol—. Su nave nos abordó por el hangar de carga.
—Eso explica por qué no la veíamos —le digo a Casio.
Me ignora.
—¿Por qué estáis tan alejados de todo y con el barco cargado hasta los topes? —le pregunta al hombre.
—No deberíamos haber venido... No deberíamos haber aceptado el dinero.
—¿Qué dinero? —pregunto.
—El de la pasajera. La dorada.
Casio y yo intercambiamos una mirada.
—¿Hay una dorada a bordo? —pregunta él—. ¿Tenía cicatriz?
—No es Única. —El rojo niega con la cabeza y Casio exhala un pequeño suspiro de alivio—. Se acercó al capitán en Psique. Nos pagó para... —Traga saliva con dificultad y echa un vistazo por encima de nosotros, como si esperara encontrarse con un obsidiano allí mismo—. Nos pagó para trasladarla a un asteroide... el S1392.
—Eso está cerca del límite del Golfo —señalo—. Justo a las afueras del territorio del Confín.
—Sí. El capitán le advirtió que allí no había nada, pero nos pagó lo mismo que cuesta toda nuestra carga. Le dije que no deberíamos relacionarnos con los dorados. Pero no me escuchó. Nunca me escucha...
—¿Dio algún nombre? —pregunta Casio.
—Nada de nombres. —Vuelve a negar con la cabeza—. Pero hablaba como él.
Me señala y sé que Casio está pensando lo mismo que yo. ¿Los obsidianos han venido por el barco o por la dorada?
—Puede que no sean ascomanni —aventuro—. Tal vez se trate de Amanecer.
—Darrow no masacraría civiles.
—En esta guerra, dos tercios de los muertos son civiles —replico con brusquedad—. ¿Te has olvidado del Saco de la Luna a manos de la Horda de Sefi?
—Para nada. Y tampoco me he olvidado de Nueva Tebas —contesta Casio, que se refiere a cuando mi padrino, el Señor de la Ceniza, bombardeó desde la órbita una de las ciudades importantes de Marte después de que el Amanecer se hiciera con ella.
—Chicos. —La voz de Pita crepita en nuestros oídos e interrumpe la tensión entre ambos—. Chicos, tenemos compañía.
—¿Cuántos? —inquiere Casio.
—Tres barcos entrantes.
Me pongo de pie.
—¿Tres?
—¿Y por qué demonios no nos lo has dicho antes? —le espeta Casio.
—No podía localizarlos debido a la interferencia del asteroide. Deben de haber pedido refuerzos para llevarse el Vindabona.
Los miembros de la tripulación perciben nuestra inquietud y comienzan a temblar de miedo una vez más.
—¿De qué grado? —pregunto.
—Militar, tercera clase. Dos lanceros de cuatro cañones y una corbeta de ocho cañones de clase tormenta. Son ascomanni.
—¿Cómo lo sabes? —digo.
—Porque llevan cadáveres en los cascos.
—Es una condenada partida de caza. —Casio maldice en voz baja. Podríamos plantarles cara a uno de los lanceros, pero una corbeta de clase tormenta reduciría al Arqui a jirones—. ¿Cuánto tiempo tenemos?
—Cinco minutos. Todavía no me han visto. Os sugiero que os bajéis de ese cacharro.
Corro a cortar las ligaduras que todavía sujetan a los prisioneros.
—Gallina, necesito que salgas pitando de ese asteroide y que vengas a toda prisa hasta el tubo de trasbordo del Vindabona —ordena Casio—. Tenemos que evacuar personas.
—Me verán si realizo una aproximación —dice Pita.
—Puede que ellos tengan cañones, pero nosotros tenemos motores —contesta Casio.
—Recibido.
—¿Podéis correr? —pregunta Casio a la tripulación. Ellos levantan la mirada hacia él sin contestar—. Bueno, pues vais a tener que hacerlo. Los obsidianos siguen ahí fuera. Si los veis, no perdáis la cabeza y seguid hasta el tubo. Dejad que seamos nosotros los que luchemos. Obedeced todo lo que os diga u os dejo aquí para que muráis. Decid que sí con la cabeza. —Lo hacen—. Bien.
—¿Qué hay de la dorada? —le pregunto a Casio—. Es posible que aún esté viva.
—Ya has oído a Pita —responde—. No tenemos tiempo.
—No pienso dejar a nadie en manos de esos bárbaros. Y menos a una de los nuestros. No es honorable.
—Te he dicho que no —replica Casio, que está a punto de utilizar mi nombre delante de los contrabandistas—. No merece la pena arriesgar las vidas de todas estas personas por la de una sola. —Observa a la tripulación tambaleante que tenemos delante—. Todo el mundo callado. Permaneced unidos. Y ahora, seguidme.
Casio, como siempre, sale primero por la puerta antes de que tenga ocasión de contestarle.
Los prisioneros lo siguen hasta el pasillo lo más deprisa que pueden para desandar el camino por el que hemos llegado hasta ellos. Yo vigilo la retaguardia al mismo tiempo que ayudo a un marrón que cojea. El hueso del brazo derecho le asoma por un desgarrón del mono de trabajo verde. Casio se da la vuelta para asegurarse de que no me quedo rezagado. Nos subimos en el ascensor que tomamos para volver a bajar a la tercera planta. Pero cuando las puertas empiezan a cerrarse, me bajo de un salto sin volverme siquiera para mirar a Casio.
—Maldita sea, niño —dice Casio a través del intercomunicador cuando las puertas ya se han cerrado y el ascensor ha empezado a bajar—. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
—Lo que haría Lorn —replico mientras recorro una vez más el mismo camino. Casio dice que no tenemos tiempo, pero sé lo cuidadoso que se muestra conmigo, la precaución con la que protege mi vida—. Seré sensato. Haré un reconocimiento rápido.
Guarda silencio durante un instante y sé que se está reservando su condena para más tarde.
—Date prisa, y vigila tus espaldas.
—Desde luego.
Ajusto la presión de la mano sobre el filo y continúo caminando por el pasillo. Me esfuerzo en calmar la respiración, pero cada vez que doblo una esquina espero toparme con un salvaje de dientes ensangrentados y mirada vacía. Siento el miedo y recuerdo las palabras de mi abuela: «No dejes que el miedo te toque. El miedo es el torrente. El río enfurecido. Combatirlo es desmoronarse y ahogarse. Pero mantener un pie en cada orilla es verlo, sentirlo, y utilizar su curso a tu antojo».
Soy el amo de mi miedo. Me sumerjo en el Ojo de la Mente. Mi respiración se ralentiza. Una claridad fría, distante, se asienta sobre mí. Oigo el traqueteo de los purificadores de aire obstruidos por el polvo, el pulso de los generadores que vibra a través del suelo de metal y penetra en mis botas.
Y entonces los oigo a ellos.
El murmullo grave, bajo, de sus voces me llega por el oscuro pasillo de metal como el sonido de un glaciar quejoso. Me sudan las manos debajo de los guantes. Todo lo que Aja y Casio me han enseñado me parece muy lejano ahora que la rejilla de metal cruje bajo mis pies. Ya he matado ascomanni en otras ocasiones, pero nunca solo.
Al final del pasillo, echo un vistazo desde la esquina. No veo a los obsidianos. El economato es redondo y contiene varias mesas. La que está en el centro está cargada con montañas de ropa. Estoy a punto de entrar en la sala cuando una de las montañas se mueve, y entonces me doy cuenta de mi error. Hay tres ascomanni sentados a la mesa del centro. Su pelo largo y trenzado cae, blanco y sucio, sobre las espaldas anchas. Su piel pálida y llena de cicatrices asoma bajo los fragmentos de armadura. Hablan en nagal y están encorvados mientras devoran y se beben las reservas de alimentos de la nave. El asco y el miedo se me arremolinan en la boca del estómago.
«Sé la calma».
Me apoyo de nuevo contra la pared y escucho su conversación. El acento de los salvajes es muy marcado, tienen una voz perezosa y ebria. Son del Polo Norte de la Tierra. Uno critica el sabor de la carne humana y anhela comer alce fresco. Su amigo dice algo que no comprendo. Algo relacionado con el Hielo. La tercera está molesta porque no ha conseguido hacer ningún esclavo durante la toma del barco. Le pregunta al primero si puede comprarle a la nacida del Sol. El hombre se ríe de ella con la boca llena y dice que la dorada pertenece a su jari, en carne y hueso. La nacida del Sol; la dorada.
Supongo que Lorn los mataría. Mi propio orgullo me empujaría a hacer lo mismo, a demostrarme que soy más grande que el miedo que siento ahora mismo. Pero el orgullo es una inmodestia que no puedo permitirme. Las enseñanzas de mi abuela salen vencedoras. ¿Por qué luchar cuando puedes manipular? Encuentro una forma de rodear el economato y prosigo con mi búsqueda aguzando el oído para captar cualquier síntoma de vida.
El tiempo preasignado va transcurriendo. Tendré que regresar dentro de dos minutos. Por los pasillos no se oye nada que no sea el eco de las voces de los obsidianos y el desgraciado traqueteo de unos generadores lejanos. Entonces... oigo algo. Un crujido débil procedente de detrás de un mamparo. Doy con la puerta y agarro el pomo estrecho. Se abre despacio, deslizándose hacia el interior de su marco y rechinando al hacerlo. Frunzo la nariz mientras ruego a Júpiter que no lo haya oído nadie. Espero, apostado con mi filo en el pasillo, preparado para que los obsidianos vengan corriendo. No lo hacen. Entro con sigilo en la habitación.
Está atestada por el resto de los miembros de la tripulación. Están esparcidos por el suelo en jaulas de malla metálica que les constriñen el cuerpo. Todos son colores inferiores. Y suspendida por encima de ellos, colgada del techo oscuro de la sala, hay una fina red de alambre atada a una tubería del gas. Se bambolea hacia delante y hacia atrás, y dentro de ella, colgado del revés de tal manera que el alambre se le clava en la piel, se encuentra el cuerpo de una mujer desnuda con emblemas dorados en el dorso de las manos.