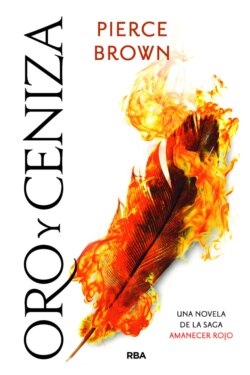Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 LISANDRO La pasajera
ОглавлениеMe abalanzo primero hacia la dorada.
Tiene el cuerpo contorsionado y retorcido dentro de los confines de su prisión. Una silla metálica doblada descansa debajo de ella: la han utilizado para golpearla cuando ya colgaba dentro de la red. Su mano derecha es un amasijo de carne chamuscada y achicharrada gracias al soplete que reposa sobre una mesa. La sangre le rezuma de los dedos y gotea sobre el suelo. El olor a piel y pelo quemados se me clava en las fosas nasales y hace que me lagrimeen los ojos.
Está muerta. Tiene que estarlo.
—¡Ayúdanos! —susurra una mujer roja con la boca ensangrentada—. Dominus...
—Silencio —le espeto al mismo tiempo que me vuelvo hacia la puerta.
Decenas de pares de ojos me miran desde detrás de los barrotes de las jaulas. Todos los prisioneros me suplican.
Me acerco despacio a la dorada, y cuando tiendo la mano para tocar la red, abre los ojos de golpe bajo la luz tenue. Demonios. Casi me caigo de espaldas. Está viva. Le han untado todo el cuerpo con aceite negro de motor y con sustancias de olor más fétido.
—Dominus... —sisea un marrón.
—Salve —le digo a la dorada con acento de Tesalónica—. Estoy aquí para ayudar. Me llamo Castor au Jano. —Me observa sin hablar, sin siquiera dar señales de si me entiende—. Voy a ayudarte a salir, pero tienes que guardar silencio y ser rápida. Los ascomanni todavía están ahí fuera. ¿Lo comprendes?
—Sí, lo comprendo —contesta.
Su intenso acento palatino me sobresalta. El hombre tenía razón. Ella también es de la corte de la Luna. ¿Qué estará haciendo en este lugar tan remoto?
—Quédate muy quieta —le pido.
Me coloco debajo de la red y deslizo mi filo por el cable de acero para cortarlo del techo. La chica cae sobre mis brazos. Esperaba que se revolviera contra mí, pero permanece inmóvil en el interior de la ajustada cárcel de malla. Ahora veo lo mucho que la tacred se le ha clavado en la piel. Las tacredes, o jaulas de pájaros, se disparan con unos cartuchos de fibra comprimida y están diseñadas para que las fuerzas policiales envuelvan y constriñan a los prisioneros para reducirlos sin causar daños. Pero si manipulas la contracción de las restricciones, puedes llegar a matar a un prisionero destripándolo. Deposito a la mujer en el suelo y corto los alambres uno por uno hasta que puede liberarse a gatas. Se queda tumbada en el suelo, desnuda, estirando las articulaciones. Los dientes le castañetean a causa del dolor.
Me doy cuenta de que es joven, puede que incluso más que yo, que tengo veinte años. Experimento una necesidad abrumadora de protegerla. Le cubro el cuerpo con un plástico.
—No pasa nada —le digo—. Ya estás a salvo.
Me levanto para ir a ayudar a los demás.
—Estimulantes —consigue articular a través de los dientes apretados—. Necesito estimulantes.
Vuelvo a agacharme y saco una jeringuilla del dispensador que llevo en el muslo derecho del evacutraje. Es una de las últimas que me quedan. Me la arrebata de la mano y se la clava en el bíceps del brazo quemado. Convulsiona mientras la droga se precipita por su sistema. Exhala un suspiro de placer.
—Más —exige.
Echo un vistazo a los demás prisioneros y saco las dos últimas jeringuillas que me quedan. La dorada me sorprende inyectándose las dos al mismo tiempo. Es demasiado para su masa corporal, salvo que haya desarrollado resistencia a los estimulantes, cosa que, intrínsecamente, significa algo peligroso. Aquí hay algo que no va bien.
Poseída por una energía frenética a causa de la droga, se levanta tambaleándose. Salto hacia ella para evitar que se caiga, pero se equilibra apoyándose en la mesa.
—Tenemos que irnos —le digo en voz baja—. Hay más ascomanni en camino. Debemos marcharnos antes de que sus naves atraquen. Ayúdame a soltar a los demás.
Sin dejar de asentir, encuentra su ropa en una pila que hay en el suelo, cerca de la puerta. Todavía cubierta de aceite, se pone los pantalones y una chaqueta verde, aunque tiene que forcejear con la cremallera por los estimulantes que invaden su sistema.
—Sander —me dice Casio al oído cuando me acuclillo para cortar la jaula de la mujer roja con el filo—, ¿cuál es tu estado?
—He encontrado a la dorada, Regulus.
Lo conecto a mi señal visual.
—Recibido. —Guarda silencio mientras observa a los prisioneros—. Lisandro...
—Chico —me llama la dorada a mi espalda. Me vuelvo. Está a menos de un brazo de distancia—. ¿Qué tubo de atraque estáis utilizando?
—El dos-B.
—¿El dosB? —Hace un gesto de asentimiento con la cabeza, más para ella que para mí—. Te lo devolveré dentro de cuatro minutos. Por mi honor.
—¿Qué me devolverás?
Todo se vuelve borroso. Ni siquiera la veo golpear cuando la palma de su mano impacta contra un lado de mi cabeza. Me tambaleo y entonces algo, tal vez su codo o su rodilla, se estampa contra mi oreja contraria y me desplomo viendo las estrellas. Siento una presión en la cadera y oigo que sus pasos salen por la puerta. Lleva cuatro segundos fuera cuando me doy cuenta de lo que se ha llevado. Mi filo. El que Casio me regaló por mi decimosexto cumpleaños. El que perteneció a Karnus. Su típica empuñadura Belona está cubierta por una simple coraza de metal, pero para Casio posee un valor incalculable. Aturdido, me precipito hacia el pasillo tras ella. Me fallan las piernas y estoy a punto de desmoronarme.
Los colores inferiores prorrumpen en gritos de miedo, los aterroriza que vaya a abandonarlos. Vuelvo a abalanzarme hacia sus jaulas, pero no tengo nada para cortarlas. No puedo utilizar mi pistola de plasma. El alambre está demasiado pegado a sus cuerpos. El pánico amenaza con atenazarme. Tiro de las hebras cortadas de la caja de la mujer roja.
—Lisandro... —dice Casio. Ahora los colores inferiores han empezado a bramar y a rodar por el suelo—. Es demasiado tarde. —Tiro con todas mis fuerzas. El alambre de fibra me raja los guantes y la piel. La sangre se acumula sobre la malla—. ¡Lisandro! Tienes que abandonarlos.
—No, puedo ayudarlos...
Gruño al tirar de nuevo del cable con todas mis fuerzas, haciendo palanca con las piernas. El alambre me atraviesa los dedos hasta el hueso. Y ni siquiera se comba. Los colores inferiores lanzan un grito. Me doy la vuelta y veo a un obsidiano en la puerta. Cojo mi pistola y disparo con torpeza. El rayo de plasma le arranca la cabeza al obsidiano desde la nariz hacia arriba. Otro ocupa su lugar en la puerta. Disparo, pero se aparta de nuevo hacia el pasillo.
—Lisandro, ¡sal de ahí! —exclama Casio.
Un grito crece en mi interior, pero no brota de mis labios. Bajo la mirada hacia los aullantes colores inferiores, hacia las madres y los padres que podría haber salvado, y sus alaridos deshinchan mi fantasía de heroísmo y honor. Patalean contra el suelo gritándome que los salve, pero no puedo. El cántico de muerte de los obsidianos retumba en el pasillo.
El miedo ha llegado.
Echo a correr como un cobarde. Antes de salir al pasillo, disparo a ciegas sin doblar la esquina. El pecho del obsidiano se derrite hacia dentro al mismo tiempo que blande el hacha. Me agacho por debajo de su arma y me abalanzo contra la pared contraria, aprovecho el impacto para impulsarme y me enderezo de nuevo con dificultad. El pecho del obsidiano se ha achicharrado hasta el hígado, pero aun así avanza hacia mí a trompicones: una torre de músculos fibrosos, fragmentos de armadura y pellejos de animales muertos. Tanto Aja como Casio me han dicho que nunca me sitúe al alcance de la mano de un obsidiano. Solo ellos pueden romper los huesos reforzados de los míos. Pero no me queda más remedio. Vuelve a asestar un golpe con su hacha, y yo ataco siguiendo el impulso, le golpeo el interior del brazo con que la blande con el codo, le clavo la punta en la arteria braquial. El brazo se le queda flácido, pero la fuerza de la colisión me derriba de costado. Aprovecho la inercia para desviarme hacia la izquierda y clavarle la rodilla derecha en la arteria genicular del interior de la pierna. Ruge de dolor y embiste directo contra mí, me estampa contra la pared. Es como aquella vez que uno de los sementales de Virginia me dio una coz. Me quedo sin respiración. Me agarra del cuello con la mano derecha, me levanta del suelo y aprieta los dedos para intentar reventarme la tráquea. El cartílago restalla. Bajo la mandíbula para intentar zafarme de su presa, pero el mundo se va oscureciendo. Tiene trozos de carne adheridos a la barba. El olor rancio de sus dientes podridos me invade la nariz. Me retuerzo y presiono dos veces el gatillo de mi pistola. El plasma penetra en su caja torácica en un ángulo diagonal y le achicharra el corazón. Abre los ojos como platos a causa de la sorpresa y se desploma, cadáver. Caigo al suelo y trago aire justo a tiempo para ver que la tercera obsidiana, furiosa, se precipita hacia mí por el pasillo.
Disparo, fallo y corro.
Dejo atrás breves atisbos de pasillos en penumbra y habitaciones vacías. Me arrojo en torno a ellos, agarrándome a vigas para ajustar mis giros en las esquinas.
—La corbeta de los ascomanni ha atracado en el 1C —anuncia Pita—. Muerte por delante.
Freno en seco. Los oigo por delante de mí, sus voces tribales retumban mientras se internan en el barco a través de las pasarelas de trasbordo. Sus botas sacuden el metal. Todos pesan el doble que yo, puede que incluso más. Me cortarán la ruta hacia el ascensor. Vuelvo por donde he venido y compruebo el monitor de mi arma. El cartucho de energía cuenta con diecisiete tiros. Me siento desnudo sin mi filo. Pero hoy luchar no es la respuesta.
—Pita. El pasillo hacia el ascensor 11A está cerrado. Necesito que me guíes.
—Toma la siguiente a la izquierda —me dice sin perder ni un segundo. Consciente de que Casio está a la escucha, juzgándome, giro a la izquierda—. Doscientos metros. —Corro esa distancia, lento por culpa del evacutraje—. El montacargas está en la segunda a tu derecha.
Llego al ascensor y pulso el botón de llamada. No responde. Han pegado un cartelito en la puerta para pedir disculpas por la avería del montacargas de una forma bastante grosera, por medio de un falo parlante.
—El ascensor está fuera de servicio —digo esforzándome por mantener la respiración regulada.
—Retrocede veinte metros, las escaleras están justo ahí. Baja veinte pisos.
—¿Que retroceda? —pregunto con la esperanza de haberla oído mal.
—¡Ya!
Reculo sin toparme con la obsidiana y, en cuanto doy con las escaleras, comienzo el descenso. Cuando he bajado dos pisos me detengo. Los oigo. Sus botas golpean los escalones dos niveles por encima de mí. A través de la rejilla de metal, veo sus siluetas oscuras, su cabello lechoso. El cántico, llamado khoomei, gime a través del hueco. Es un ruego para que Hel, la diosa obsidiana de la muerte, acepte sus ofrendas. Salvo todo el tramo de escaleras siguiente de un solo salto, bajo los siguientes pisos tan deprisa como puedo. Detrás de mí, como una avalancha oscura, ganando terreno, retumbando, amenazando con engullirme, se apresuran los atacantes. No veo cuántos son. No oigo lo que Pita y Casio me dicen. Mi cuerpo está ausente e insensible y mi mente, calmada y concentrada.
Me tropiezo con un escalón oxidado y estoy a punto de caerme, pues el peso del traje tira de mí hacia el suelo. Me enderezo dando tumbos y descargo dos tiros rápidos con mi pistola. Me apunto un tanto afortunado. Alguien gruñe y una sombra de sangre salpica la pared cuando los rayos de energía verde dan en el blanco. Eso me da tiempo para llegar hasta la planta de atraque.
Cruzo a toda prisa la puerta de metal y la cierro a mi espalda girando la escotilla con todas mis fuerzas para sellarla. Pero la rueda se para y entonces empieza a dar vueltas en el sentido contrario cuando, al otro lado, alguien más fuerte que yo empieza a abrirla. Me echo hacia atrás y disparo tres veces contra la escotilla, de manera que convierto la rueda de metal en escoria candente y atasco la puerta. Me tiemblan las fibras musculares del brazo a causa del retroceso del arma. Los obsidianos franquearán la puerta de un momento a otro, pero me he granjeado unos segundos valiosísimos.
—Cien metros en línea recta. Quinta a la izquierda. Veinte metros en línea recta. Primera a la derecha.
Sigo las instrucciones de Pita, pero cuando me doy la vuelta para alejarme de la puerta me choco con alguien y los dos caemos desplomados. Giro sobre el suelo y apunto con mi pistola al atacante. Pero no es un obsidiano. Es la chica dorada. Está intentando incorporarse, y luce media docena de heridas nuevas sobre la piel impregnada de aceite. Tiene la chaqueta hecha jirones. Lleva mi filo en la mano. Está ensangrentado hasta la empuñadura. Hay mechones de pelo blanco pegados a los coágulos.
Es un milagro que siga viva. En el estómago, varias capas de piel y grasa se repliegan a lo largo de un tajo de quince centímetros a la derecha del ombligo. Parece una herida de hacha. Permanece en cuclillas, escuchando a los obsidianos que martillean la puerta.
—Dame mi filo —digo.
—Aparta.
Se abalanza sobre la puerta con el filo y lo clava a través del metal fundido. Al otro lado, un atacante chilla y la chica retira el filo. La sangre sisea cuando el metal derretido la convierte en vapor.
—¿Dónde está tu barco? —me pregunta cuando se vuelve hacia mí con una mirada de ojos salvajes, incandescentes. La puerta jadea cuando los obsidianos logran arrancar la mitad de los goznes—. ¿Dónde está tu condenado barco?
El acento de la Luna desaparece de su voz por efecto de la adrenalina, sustituido por algo muy distinto. La herida del vientre le sangra muchísimo.
—Por aquí. —Me acerco para ayudarla a caminar, pero ella me esquiva—. No seas idiota, apenas te mantienes en pie —digo.
Tras volver la mirada hacia la puerta curvada, cede dejando escapar un chorro de aire entre los dientes y entrelaza su brazo con el mío. Avanzamos renqueando lo más deprisa que podemos, dejamos atrás la puerta y atravesamos el nivel de carga con contenedores y cajas por todas partes.
Giramos a la derecha. Casio está montando guardia a la entrada del puente de transbordo que conecta nuestro barco con el Vindabona, ataviado con su evacutraje y el casco. Dispara su rifle de pulsos por encima de nuestras cabezas hacia el grupo que dobla la esquina detrás de nosotros. La energía distorsionada pasa chillando junto a mi oído. Se oye un aullido. Vuelvo la vista y veo que la cabeza de un obsidiano desaparece, de su cuello mana sangre a borbotones. Los rayos tan largos como mi antebrazo, disparados magnéticamente, desgarran el aire a nuestro alrededor y se incrustan en las paredes. Ya hemos superado a Casio y entrado en el estrecho paso elevado. Él nos sigue, con su rifle de pulsos rugiendo mientras descarga sus últimas reservas de batería contra un guerrero obsidiano que se encarama de un salto al puente detrás de nosotros. El torso del hombre se parte por la mitad y cae dando vueltas hacia atrás, pero sus piernas permanecen en lo alto de la pasarela. Casio las aparta del barco de una patada.
—¡Desacopla! —le grita a Pita.
Nuestra puerta hermética se sella y bloquea el paso elevado justo cuando me derrumbo junto con la chica dorada sobre el suelo del área de transbordo del interior del Arquímedes, jadeando y empapado de sudor y sangre. Ella apoya la frente sobre el suelo de metal y tose de dolor. Pita lleva a cabo un desacoplamiento de emergencia del Vindabona y nos alejamos de costado. Casio, de pie, me fulmina con la mirada. Siento su rabia, a pesar de la faz tranquila de su yelmo.
Reina el silencio, salvo por los sollozos de los miembros de la plantilla que hemos rescatado. Están desplomados sobre el suelo, como nosotros, apiñados unos contra otros, algunos en un estado de exaltación, otros todavía asustados, sin creerse aún que puedan estar seguros. No lo están.
—Eres un imbécil —me dice Casio—. ¿En qué demonios estabas pensando?
Antes de que pueda contestarle, arrebata de una patada mi filo de las manos de la dorada. Se agacha, como si fuera a agarrarle la cara para buscar la espantosa marca en su mejilla, cuando el suelo del Arqui se abre entre nosotros. Casi se da la vuelta y se aparta al mismo tiempo que un borrón gris azulado perfora la cubierta con estruendo y después sale por el techo con una monstruosa bocanada de aire. Nos han hecho un agujero en el barco. Las sirenas de despresurización ululan. Pálpitos rojos de las luces del techo. Otro proyectil de cañón de riel perfora el casco. Atraviesa el suelo y el cuerpo del rojo barrigón que hemos salvado, que nos rocía de sangre. Pita grita algo en nuestros intercomunicadores. La presión se escapa aullando por los agujeros. Entonces la armadura celular se desliza sobre los daños exteriores y el derroche salvaje de aire se detiene. Las sirenas dejar de gemir, pero las luces de advertencia continúan parpadeando.
—Nos han dado en los motores —informa Pita—. El número uno está a media potencia. Estoy desviando parte de su energía hacia los escudos.
Casio señala el tajo del vientre de la chica dorada.
—Cauterízale eso o se desangrará.
Se abre paso entre los supervivientes de la tripulación en dirección al puente. La dorada está perdiendo demasiada sangre. Tiene la piel pálida bajo el aceite negro y el pecho le sube y le baja lentamente. Le levanto el brazo para llevarla a la enfermería, pero está demasiado débil. Los estimulantes le han sobrecargado el sistema. Las piernas no le responden, así que le paso un brazo por debajo de las rodillas y el otro por la espalda y la cargo por los pasillos estrechos. La expresión fiera que lucía cuando la encontré ha desaparecido. Está callada e inmóvil, me observa con ojos ajenos al caos que nos rodea. La tumbo sobre la camilla cuando los cañones del Arqui comienzan a disparar. La enfermería es pequeña y no está bien equipada. Las jeringuillas tiemblan en sus estuches cuando recibimos otro impacto.
Los rostros desencajados y los gritos de los colores inferiores.
Los alaridos aún me persiguen.
Morirán todos.
La chica me mira mientras le corto la camiseta sucia con unas tijeras quirúrgicas. Dos cortes menores le desgarran la piel por encima de los pechos. Mi principal preocupación es la herida de hacha. Es un tajo profundo e inflamado, de quince centímetros de largo, en la parte inferior izquierda del abdomen. ¿Cómo se le ha ocurrido siquiera regresar? ¿Qué podría ser tan importante? Le limpio la herida con un espray antibacteriano y utilizo el escáner de uso hospitalario para inspeccionar sus órganos en busca de daños. Tiene el hígado lacerado. Necesitará un cirujano de verdad, y pronto. Yo aquí solo puedo cauterizarle los capilares y cargarla de sangresim. La carne chisporrotea bajo el láser. Ella gime de dolor. Una vez que la herida está sellada, le aplico una capa de carne resonante y le ajusto la correa de un kit de compresión. El barco se estremece.
—¿Quién eres? —le pregunto a la chica—. ¿Cómo te llamas?
No me contesta, se le cierran los ojos.
—S-1392 —susurra—. Ayuda... en... S-1392.
Sus palabras se desvanecen cuando pierde la conciencia.
El S-1392 es el asteroide al que se dirigía. Pero ¿qué ha querido decir con «ayuda»?
La escudriño como si su rostro contuviera las respuestas. Tiene las pestañas más largas de lo que podría haberme imaginado. Pero incluso embadurnada de aceite y sangre, distingo los músculos fibrosos de una luchadora y un testamento de cicatrices antiguas sobre su piel. Demasiadas para lo joven que es. Paso los dedos sobre las seis cicatrices paralelas que le rastrillan la parte baja de la espalda. Acompañando a esas cicatrices, hay dos viejas heridas por arma blanca cerca del corazón, una quemadura terrible en el brazo izquierdo y los restos de una lesión antigua en el lado derecho de la cabeza, que también le costó el trozo superior de la oreja. Cuando la vi por primera vez en esa jaula pensé en ella como una chica. Pero no es una chica. Es una depredadora de piel joven. ¿Quién si no podría volver a adentrarse en ese barco de pesadilla?
¿Por qué tuviste que quitarme el filo?
¿Se había olvidado de algo? Registro su ropa, su cuerpo. No hay nada escondido. Ni dientes falsos. Pero tengo una sospecha. Le paso una mano por la cara. Los pómulos son audaces y altos y, como el resto de su cuerpo, están cubiertos de aceite. Le rasco los párpados cerrados con las uñas. Las pestañas postizas están bien hechas y pegadas con algún tipo de resina. Bajo los dedos hacia la mejilla derecha. El miedo me encoge el estómago cuando noto que la piel de esa zona cede.
Me enderezo y me aparto.
Sé lo que es esta chica.
Lo sospeché cuando me robó el filo, y después cuando su voz se apartó del acento de la Montaña Palatina. ¿Lo estaba fingiendo? ¿Era una farsa? Levanto el extremo del extraño parche que lleva en la cara hasta que una fina capa de carne resonante —del mismo tipo que Casio utiliza para disfrazarse— se aparta de la mejilla y deja a la vista lo que hay debajo. A lo largo del pómulo derecho, atravesando el aceite negro en un ángulo cruel, se encuentra la marca pálida de los Marcados como Únicos.