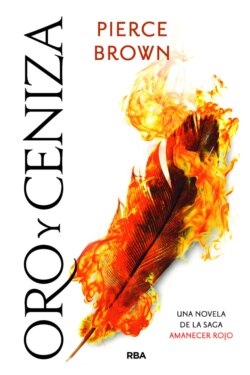Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 LIRIA Bienvenida a los mundos
ОглавлениеCielo.
Así llamaba mi padre al tejado de piedra y metal que se extendía sobre nuestro hogar en la mina de Lagalos. Así solíamos llamarlo todos, una generación tras otra de nuestro clan, desde los primeros pioneros. «El cielo se está desmoronando. Hay que reforzar el cielo».
Se extendía sobre nosotros como un escudo enorme, nos defendía de las legendarias tormentas de Marte que rugían en el exterior. Había danzas que celebraban el cielo, canciones que le deseaban suerte y bendiciones. Incluso conocía a dos muchachos a los que les habían puesto su nombre.
Pero el cielo no era un escudo. Era una tapadera. Una jaula.
Yo tenía dieciséis años de rodillas protuberantes y pecas cuando vi el cielo de verdad por primera vez. Tras la muerte de la soberana en la Luna, el Amanecer tardó seis años en expulsar a los últimos dorados de nuestro continente de Cimmeria. Y dos años más en liberar por fin nuestra mina del caudillo gris que, en ausencia de los dorados, estableció su propio reino diminuto.
Entonces el Amanecer llegó a Lagalos.
Nuestros salvadores se parecían más a unos bufones lunáticos de las Laureales que a soldados adornados con mechones de pelo gris y dorado y con emblemas de pirámides de hierro. Llevaban falces y yelmos rojos con puntas pintados en el pecho. Y delante de ellos caminaba un rojo cansado, con barba, lo bastante viejo para ser abuelo. Llevaba un arma de gran tamaño en una mano y en la otra una bandera blanca hecha jirones con las catorce puntas de la estrella de la mañana. Se echó a llorar cuando vio las barrigas hinchadas y las pruebas esqueléticas de la hambruna que habíamos sufrido bajo el caudillo gris. Se le cayó el arma al suelo y, aunque era un extraño para nosotros, se acercó y me abrazó. «Hermana», me dijo. Después abrazó al hombre que tenía al lado. «Hermano».
Cuatro semanas más tarde, hombres y mujeres de rostro amable, ataviados con yelmos blancos y con estrellas de catorce puntas en el pecho, nos llevaron a la superficie. Nunca olvidaré sus ojos. Eran amarillos, marrones y rosas. Tenían botellas de agua, bebidas dulces y burbujeantes y caramelos para los niños. Y nos dieron gafas toscas marcadas con unos pies alados para proteger nuestros ojos cavernarios del sol. Yo no quería ponerme las gafas. Prefería ver con mis propios ojos el cielo auténtico y su sol. Pero una simpática enfermera amarilla me dijo que podría perder la vista. Así que me las puse.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron, abandonamos una dársena atestada de barcos subiendo por una escalera de metal que desembocaba en una interminable llanura de hierba alta que vibraba con el zumbido de los insectos. Y entonces lo vi: azul e inmenso, tan grande que sentí que me precipitaba hacia él. El cielo de verdad. Y allí, suspendido como un ascua taciturna en el horizonte imposible, estaba el sol. Dándonos calor. Llenándome los ojos de lágrimas. Tan pequeño que podía bloquearlo con un pulgar. Nuestro sol. Mi sol.
Las naves de ayuda humanitaria de la República llegaron a la mañana siguiente, entre los coros de obscenidades que gritaban los jóvenes galanes y los muchachos. Aquellas naves estaban más limpias que cualquier otra cosa que hubiera visto en mi vida. Cuando arribaron me parecieron tan blancas como los dientes de leche de mi sobrino. En sus vientres destellaba la estrella de la República. Para nosotros, entonces, la estrella significaba esperanza.
«Saludos del Segador —me dijo un soldado joven al entregarme una chocolatina—. Bienvenida a los mundos, muchachita».
«Bienvenida a los mundos».
En la lanzadera que nos alejó de nuestra mina, apareció un vídeo delante de cada uno de nosotros, un holograma tan vívido que pensé que podría tocar con los dedos la cara dorada que surgió en el aire. Ya la había visto antes, pero allí, volando en uno de sus barcos, parecía la de una diosa sacada de una de nuestras canciones. Virginia Corazón de León. Tenía los ojos de un dorado aterrador. El pelo como seda hilada apartado de un rostro sin poros. Brillaba con más fuerza que aquella pequeña brasa de sol. Y me hizo sentir poco más que la sombra de una chica.
«Hija de Marte, bienvenida a los mundos... —empezó con dulzura la joven soberana—. Estás a punto de embarcarte en un gran viaje hacia tu lugar legítimo sobre la superficie del planeta que tus antepasados construyeron. Tu sudor, tu sangre y la de tu gente le dieron vida a este planeta. Ahora te toca a ti compartir el regalo de la humanidad, vivir y prosperar en esta nueva República Solar y abrir camino para la siguiente generación. Mi corazón está contigo. Las esperanzas y los sueños de la gente de todos los rincones se alzan contigo. Buena suerte, y que tú y los tuyos encontréis la alegría bajo las estrellas».
Eso fue hace dos años y mil promesas rotas.
Ahora, bajo un sol ardiente, me acuclillo sobre el río escaso, ridículo, que hay más allá del Campo de Integración 121. Con la espalda encorvada y los dedos agarrotados, froto con un cepillo abrasivo unos pantalones que Ava ha ensuciado en su trabajo en los mataderos, donde mata ganado para llenar nuestra olla.
Mis brazos, que una vez fueron de un marrón ceniciento como los de la mayoría de los habitantes de Lagalos, ahora se ven enjutos, requemados por el sol y acribillados a picaduras por los insectos que surgen del fango del río. Los veranos de las Llanuras de Cimmeria son húmedos y están invadidos de mosquitos. He espantado a tres que habían encontrado un hueco en la pasta de flores.
Ahora tengo dieciocho años y unas mejillas rechonchas e infantiles que se niegan a abandonarme. El pelo me cae de la cabeza como una maraña espesa. Como un animal rabioso que intentara escapar de mi cráneo. No lo culpo. Las miradas nunca se detienen mucho sobre mí. Los chicos del equipo de perforación de mi padre solían llamarme Cangrejo de Río por el color de mis ojos. Papá siempre decía que Ava había heredado la belleza de la familia. Yo solo he heredado el carácter.
A lo largo de la ribera del río hay hombres y mujeres macizos, sólidos, cuarenta gammas de mi clan que tararean «La balada de la tonta de María Sangrienta». Mi madre solía tararearla mientras trabajaba. Las melenas de color rojo óxido emergen bajo los sombreros de ala ancha y los turbantes de telas brillantes. Lejos de la orilla, los pescadores holgazanean en las barcas y fuman tabaco mientras arrastran sus redes hacia el interior del río.
Los lambda ya no nos dejan usar las lavadoras de la República Solar del centro del campamento. Esos capullos creen que tienen derecho a hacerlo porque son del mismo clan que el Segador. Da igual que estén tan emparentados con él como yo con los murciélagos que por la noche salen de la selva para cazar a los mosquitos del campo.
Los barcos de la República Solar ya no suelen venir sin toda una escolta militar, pues los saqueadores de la Mano Roja campan por sus respetos en el sur. Los que vienen dejan caer los suministros desde el cielo en cajas con pequeños paracaídas. Y los soldados que llegan a aterrizar en el campamento ahora sujetan armas en lugar de caramelos.
Lo vemos en las noticias de la HP todos los días. La Mano Roja saquea campos indefensos. Hijos secuestrados, padres asesinados y el resto destruido sin piedad. Aseguran que están ajusticiando a mi clan, los gamma, por ser los favoritos de nuestros anteriores opresores. En todos los campamentos que atacan, nos purgan como si fuéramos una cepa de ratas enfermas.
Ava cree que la República detendrá a la Mano. Que el Segador vendrá con sus legiones aulladoras y aniquilará a esos cabrones de una vez por todas. O algo así. Siempre ha sido una guapa tonta. La soberana nos sacó de la tierra y nos olvidó en el barro. El Segador hace años que ni siquiera pisa Marte. Tiene más preocupaciones que su propio color, al parecer.
Llena de picaduras de mosquito, levanto la cesta, me la coloco sobre la cabeza y regreso al campamento. Los zarpazos de electricidad de la tormenta que se acerca cargan la atmósfera. A lo lejos, al otro lado de la sabana teñida de verde, unos cumulonimbos enormes empiezan a magullar el cielo de morado y negro. Se están formando deprisa.
Más cerca del campamento, los montones de basura forman jorobas en el paisaje de un verde violento. Aquí y allá merodean los quemadores, niños ennegrecidos de hollín. Llevan trapos atados sobre la cara para protegerse mientras empapan con aceite de motor montañas de ropa y de basura infectadas por el brote de malaria. Las llamaradas ahogan el cielo con negras venas cancerosas.
Mi hermano, Tiran, está ahí fuera, entre esas pilas, con la cara tapada como los demás, mirando las llamas con los ojos entornados por una ficha a la hora. En la mina, él solo quería ser sondeainfiernos. Era lo único que queríamos ser todos. Muchas noches, yo bajaba de puntillas las escaleras, me ponía las botas y el casco de trabajo de mi padre y me sentaba a la mesa del comedor con tenedores y cucharas metidos entre los dedos para fingir que manejaba una Garra Perforadora.
Pero entonces mi padre se cayó en un nido de víboras y perdió una pierna. Poco después, mi madre murió y el resto de mi padre se fue con ella. Yo creía que mi mundo era permanente. Que los demás miembros del clan siempre saludarían a mi padre con un gesto de la cabeza, que mi madre siempre estaría ahí para despertarme y darme una pizca de almíbar antes del colegio. Pero esa vida ya no existe. La promesa de la libertad atrae cada día a más mineros a la superficie. Y a su estela, grandes empresas de grandes ciudades compran las minas, que pasan a ser explotadas por robots con un talón plateado. Igual que ocurrió con la nuestra. Dicen que recibiremos una parte en cuanto genere beneficios. Todavía no hemos visto ni un mísero vale de medio crédito.
Un estruendo gutural brota del Campo de Integración 121 cuando franqueo sus puertas abiertas. Es un pueblo enfangado, de plástico, hojalata y mierda de perro. Ya somos cincuenta mil en un lugar pensado para veinte mil, y cada día llegan más. Plomizos escuadrones de mosquitos zumban a poca altura sobre la sopa de las calles en busca de carne que succionar. Todos los chavales con edad suficiente para sumarse a las Legiones Libres se han ido a la guerra. Y los chicos y las chicas que se quedan aquí hacen trabajos de mierda a cambio de fichas de comida para que los viejos no se mueran de hambre. Ya no quedan sueños infantiles de convertirse en sondeainfiernos, porque en este nuevo mundo ya no quedan sondeainfiernos.