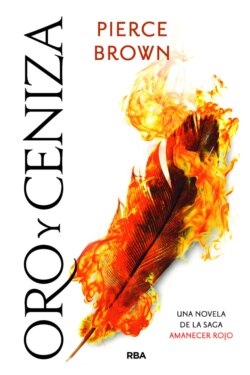Читать книгу Oro y ceniza - Pierce Brown - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 EFRAÍN El árbitro
ОглавлениеLa mañana posterior al golpe, el día que menos me gusta del año, vacío el vodka de mi copa mientras espero a que el árbitro termine su inspección.
—Bueno, ¿hay ya un veredicto? —pregunto sin molestarme en ocultar mi impaciencia.
El hombre delgado se empeña en mantener su ostentoso silencio en el escritorio sobre el que está encorvado desde hace casi una hora. Es uno de esos aguanieves, un blanco sobreactuado. Esos imbéciles anémicos piensan que por fingir cierto aire de frialdad, esconderse detrás de contratos y comerciar igual que las arañas se ocultan y esperan detrás de sus telas, son profundos. A doscientos los sentenciaron a cadena perpetua en la Fondoprisión durante los juicios de Hiperión por su papel en el sistema judicial dorado. Deberían haber sido diez mil. Al resto los salvó la amnistía declarada por la soberana.
Aburrido, inspeccionó el resto del ático. Es de un buen gusto fastidioso, emperifollado con esa ostentación contenida tan popular entre los altos círculos de la Luna: decoración minimalista con suelos de cuarzo rosa y grandes ventanales con vistas al destellante paisaje nocturno. En una luna donde tres mil millones de almas claman por respirar unas encima de otras, solo los que son ricos hasta la ofensa pueden permitirse el lujo de desperdiciar el espacio.
Me recuerda a muchos de los pisos decadentes con los que me encontraba cuando era investigador de reclamaciones de gama alta para Seguros Piraeus antes del Amanecer. En la época en la que formaba parte del servicio.
Los colores superiores miraban a los grises por encima del hombro porque éramos los que nos encargábamos del trabajo sucio. Todos los demás nos tenían miedo, porque durante setecientos años habíamos sido la navaja multiusos del Estado. ¿Los obsidianos? Fenómenos circenses, todos ellos. Los grises sí trabajamos. Somos adaptables, eficaces y nos han educado en la lealtad sistemática. Para la mayoría de ellos las cosas han cambiado muy poco: nuevos dueños, el mismo collar.
Bostezo. Estoy pensando demasiado una vez más, así que me tomo un zoladón, me pongo de pie y paseo de un lado a otro mientras la droga, con una mano fría, distante, reconduce de nuevo mis pensamientos errantes hacia el hombre que me ha contratado.
Oslo, si es que ese es su verdadero nombre, es una criatura inofensiva, meticulosa en extremo, con un terrible sentido de la calma que bordea en lo robótico. Esbelto, y con aspecto profesional con su túnica de trabajo blanca, de cuello alto y almidonado y mangas hasta los nudillos. Su piel es negra como la tinta de un calamar. Está calvo y los iris de sus ojos son de un blanco inquietante. Se ajusta el monóculo en el ojo derecho.
—Creo que este es el artículo que solicitó mi cliente —dice en un armónico tono de barítono.
—Tal como te había dicho. ¿Podemos cerrar ya este asunto?
Se inclina de nuevo sobre la hoja por última vez antes de enderezarse y envainarla con mucho cuidado en un maletín metálico de gel aislante.
—Ciudadano Horn, como siempre, has entregado el artículo solicitado con puntualidad. —Oslo se vuelve hacia mí al mismo tiempo que teclea en su terminal de datos—. Notarás que la cantidad convenida se ha depositado en tu cuenta de la Ciudad del Eco.
Saco mi propia terminal de datos para comprobarlo. Enarca la ceja derecha.
—Confío en que todo esté a tu gusto.
—Sep —mascullo.
—¿Sep? —pregunta con curiosidad—. Ah, «sí» en jerga de la legión. Denota una afirmación, por lo general se emplea para transmitir un sarcasmo afirmativo a un oficial que no cae bien.
—Se llama «lengua de perros», no «jerga de la legión» —digo.
—Por supuesto. —Se lleva una mano al pecho—. De hecho, la estudié en profundidad. Supongo que se me podría considerar un entusiasta de lo militar. De las tradiciones, de la organización. Merrywater ad portas —dice con una sonrisa.
Es la frase que siete siglos de legionarios han gritado en memoria de John Merrywater, el estadounidense que estuvo a punto de cambiar el curso de la conquista al invadir la Luna: un recordatorio de que el enemigo siempre está a las puertas.
Lo dejo pasar, pues me acuerdo de algo que el Señor de la Ceniza le dijo a mi cohorte durante el discurso de despedida: «Aquellos a los que protegéis no os verán. No os comprenderán. Pero vosotros sois el muro gris que se interpone entre la civilización y el caos. Y ellos están a salvo bajo la sombra que vosotros proyectáis. No esperéis alabanzas ni cariño. Su ignorancia es prueba del éxito de vuestro sacrificio. Para aquellos que servimos al Estado, el deber debe ser su propia recompensa».
O algo así. Buena forma de construir la marca. Funciona como un conjuro sobre una materia gris de dieciséis años.
—Vale, ¿y qué viene ahora en la lista de tu misterioso contratante? —pregunto—. ¿La espada de Alejandro? ¿La Carta Magna? ¿El corazón ennegrecido de Kuthul Amun? Ya sé: las bragas de la soberana. Si es que lleva...
—No habrá nada más.
—Entre tú y yo, yo dudo que lleve... Espera, ¿qué?
—No habrá nada más, Ciudadano Horn —dice Oslo, que levanta el maletín que contiene el filo.
—¿Nada?
—Correcto. Esta relación profesional ha resultado muy satisfactoria para mi cliente, pero esta pieza será la adquisición final que completa su colección. Por lo tanto, concluiremos nuestra afiliación. Tus servicios no serán requeridos en el futuro.
—Bueno, mi cuenta corriente lamenta verte marchar —digo con un desagradable sentimiento de vacío al saber que no tengo ningún trabajo a la vista. Es la primera vez en tres años que no tengo nada en la reserva—. Pero las cosas buenas no pueden durar para siempre, ¿no? —Me pongo de pie y le tiendo la mano al blanco, más alto que yo. Me la estrecha con delicadeza y yo aprieto. Los anillos de platino que llevo en el índice se le clavan en la piel tan fina como un pañuelo de papel—. Entonces, ¿ni siquiera ahora vas a darme una pista de para quién he estado robando todo este tiempo? —Aparta la mano de golpe y lo miro con los ojos entornados—. Solo una pista.
Oslo se me queda mirando con intensidad.
—¿Por qué la curiosidad mató al gato? —me pregunta.
—¿Decir adivinanzas forma parte de las exigencias del puesto?
Sonríe.
—Porque el gato se topó con la anaconda.
Merodeo por la suite después de que Oslo se marche, el tiempo suficiente para suavizar la dureza de sus palabras con un par de copas más de vodka. Al otro lado de la ventana, mi ciudad de torres se retuerce de dolor. A oscuras es más bonita.
Absorto, echo un vistazo al contenido de mi agenda de direcciones en busca de alguna distracción. Es un mar de residuos: cuerpos que he explorado, relaciones que he alargado más allá de la crispación. Y flotando en medio de ese desdichado mar digital, de pie ante la ciudad que nunca duerme, siento el avance oscuro y sigiloso de la desesperación. Me sirvo una última copa, deseoso de que el aturdimiento se expanda.
Medio día más tarde, después de una siesta y de un plato de fideos terranos para intentar recuperar la sobriedad, me reúno con mi equipo para desembolsar los fondos, aunque no puede decirse que me apetezca estar acompañado, teniendo en cuenta la fecha que es. Están apiñados en un reservado de un bar pijo del sur del Paseo Marítimo, en la frontera con la Ciudad Vieja, bebiendo cócteles de colores vivos. Volga hace girar una sombrilla rosa entre los dedos ingentes. El bar está situado dentro del esqueleto destripado de un antiguo dirigible publicitario que alguien ha renovado en un intento por comercializar la ironía. Parece que funciona, a pesar del racionamiento de guerra. Está atestado de soldados, de grupos de plateados impecables y trajeados, de verdes y cobres convertidos en nuevos ricos. Todos los que estaban situados cerca de los botones apropiados para hacer dinero cuando se abrió el mercado libre, ahora rodeados por las pandillas que los sirven como buitres de plumas brillantes. La mayoría son colores medios, y ha habido más de unas cuantas miradas inquietas en dirección a Volga. La corpulenta muchacha me ha pedido algo que se llama Furia Venusina. Es tan oscuro como su tocaya, Atalantia au Grimmus, y sabe a regaliz y a sal. Tiene algo que hace que la parte anterior de los ojos me vibre y que la entrepierna se me hinche.
—¿Qué te parece? —me pregunta esperanzada.
—Sabe como el culo del Señor de la Ceniza.
Lo aparto. Volga mira la mesa, desconsolada. En mi estado de abotargamiento, la pena tarda en llegar, y es leve cuando lo hace. Odio este tipo de bares.
—¿Y tú tienes idea de cómo sabe el culo del Señor de la Ceniza? —pregunta Cira.
—Mira lo viejo que es —interviene Dano, que deja de mirar por un momento a una preciosa jovencita rosa que hay en la barra, que a su vez contempla con nerviosismo los piercings nasales de Dano. El chico tiene la cabeza rapada a la moda con dragones obsidianos—. El quincalla lleva vivo el tiempo suficiente para haberlo probado todo.
No contesto e intento aferrarme a los restos del vodka de Oslo. Voy a necesitarlos para la que se me viene encima.
—¿De quién ha sido la idea de venir a esta cloaca comercial? —pregunto.
—Mía no —contesta Dano con las manos en alto—. En este sitio faltan muchas tetas al aire para mi gusto.
—Ha sido mía —replica Cira a la defensiva—. Apareció en el Hiperión Semanal. ¿Sabes, Ef? Es humanamente posible disfrutar de algo distinto, de algo nuevo.
—Por lo general, «nuevo» solo significa que alguien está intentando sacar dinero de algo viejo.
—Lo que tú digas. Pero es mejor que esos garitos tipo agujero negro a los que tú vas a encurtirte el hígado. Al menos aquí no me preocupa pillar una infección solo por cruzar la puerta.
—Acabemos con esto. —Saco mi terminal de datos para que todos puedan verla y transfiero los fondos a sus respectivas cuentas bancarias. Desde luego, también verían la variación de su saldo en sus propios terminales si solo hubiera hecho la transferencia a través de la red, pero para ellos hay algo increíblemente humano y satisfactorio en ver que mi dedo desembolsa el dinero—. Hecho. Seiscientos por cabeza —digo.
—¿Hasta para la lima? —pregunta Dano—. Pensé que ibas a darle la mitad.
—¿Y a ti qué demonios te importa? —le espeta Cira.
—Los demás hicimos nuestro trabajo sin ningún maldito problema. —Regresa a su contemplación de la rosa, que está hablando con sus amigas—. No hay razón para que no recibamos un pequeño bonus por ello.
—Yo no necesito ningún bonus —dice Volga.
Dano suspira.
—No estás contribuyendo a la causa, cariño.
—¿Qué mierdas pasa contigo? —Cira le lanza una mirada asesina a Dano por delante de Volga, que está sentada entre ellos—. Siempre metiendo las narices en mis asuntos. ¿Por qué no te ocupas de los tuyos y te concentras en contagiarte enfermedades de las muchachitas rosas?
Me pongo en pie con dificultad.
—Bueno, me lo he pasado muy bien. Intentad no cogeros nada.
—Y se va como un Drachenjäger. —Dano mira su cronómetro más nuevo y brillante. Este tiene rubíes incrustados en las manecillas—. Dos minutos clavados.
—¿Cuándo es el siguiente trabajo? —pregunta Cira.
—Sí, jefe —dice Dano—. ¿Cuándo es el siguiente trabajo? Cira tiene facturas que pagar.
Ella le hace la cruz y me mira con más desesperación de la que seguramente quiera mostrar. Es patético.
—¿Y bien? Tu hombre tiene otro trabajo, ¿verdad?
—Esta vez no. Hemos acabado.
—¿Qué quieres decir?
—Lo que he dicho.
Veo que la lluvia resbala por las ventanas, así que me subo el cuello de la chaqueta.
—Efraín —dice Volga en tono plañidero—, acabas de llegar, quédate a tomar algo. Podemos pedirte otra cosa.
Levanta la mirada hacia mí con esos enormes ojos sombríos, y por un instante me lo planteo, hasta que oigo un revelador silencio entre los clientes y me vuelvo para ver a dos figuras imponentes que irrumpen desde el exterior a través de las puertas de metal del dirigible. Dorados. Llevan chaquetas negras con hombreras de la legión; sus hombros eclipsan la cabeza de los demás clientes del bar. Reconocen el bar con despreocupación y expresión arrogante y entonces uno de ellos se fija en la rosa de Dano y se encamina hacia la barra a grandes zancadas. El resto se aparta y él se presenta con toda tranquilidad. Lleva una insignia con un grifo de hierro en el pecho. La prole de Arcos. Dano baja la vista cuando la mano del dorado se acerca a la cintura de la rosa.
—Jefe... —dice mirándome con recelo.
Me doy cuenta de que estoy agarrando la empuñadura del arma que llevo debajo de la chaqueta.
Maldito áureo. Deberíamos haberlos eliminado a todos, o haberlos mandado al exilio en el Núcleo. Pero esa oportunidad se ha desvanecido. Todo por el esfuerzo bélico.
—Solo una copa, Efraín —insiste Volga con la misma voz de pena—. Será divertido. Podemos contarnos historias. Y compartir bromas, como hacen los amigos.
—¡Siempre es la misma historia!
Cuando salgo del dirigible en el graviascensor, la risa cálida de uno de los jóvenes dorados me persigue hasta la noche.