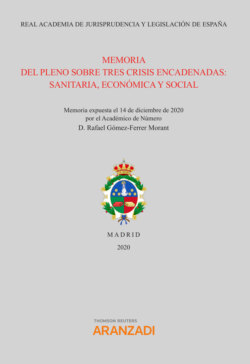Читать книгу Memoria del pleno sobre tres crisis encadenadas: sanitaria, económica y social - Rafael Gómez Ferrer Morant - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E. LA REGULACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
ОглавлениеEl artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/81 establece que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las alteraciones graves de la normalidad que enumera y, entre ellas –apartado b– las crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
El estado de alarma prevalece sobre el sistema normal de distribución de competencias, como ya se ha justificado, y así se refleja en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 4/81, según el cual:
“A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad”.
El artículo once establece las medidas que podrán acordarse con carácter general en la declaración de estado de alarma10, pero estas medidas pueden ser más intensas en relación con las enfermedades infecciosas, como sucede con el COVID-19, como indica el artículo doce, apartado uno, que dice así [los subrayados son nuestros]:
“En los supuestos previstos en los apartados a) y b) del artículo cuarto, la Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de aguas y sobre incendios forestales”.
Pues bien, recordemos que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública, establece en su artículo tercero [el subrayado es nuestro]:
“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.
De acuerdo con este precepto, la autoridad sanitaria puede adoptar diversas medidas “así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter trasmisible”.
Tenemos, por tanto, un apoderamiento indeterminado pero determinable porque las medidas han de ser las que se consideren necesarias, lo que implica que han de ser proporcionadas y motivadas, de conformidad con los principios de proporcionalidad –a que se refiere la Ley 4/1981– y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra la Constitución –art. 9.3–. En este sentido, conviene además recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido que los principios generales del derecho contenidos de forma implícita o explícita en la Constitución tienen mayor valor que la Ley, lo que implica que ha de interpretarse de conformidad con los mismos; en este sentido el Tribunal Constitucional ha ido “descubriendo” los principios que se encuentran incluidos en la Norma Fundamental de forma implícita (así, el principio non bis in idem en la Sentencia 2/1981 por su estrecha conexión con los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones a las que va íntimamente unido; y el principio de proporcionalidad que el Tribunal ha venido aplicando de forma reiterada por entender que se encuentra en estrecha conexión con diversos preceptos constitucionales; y también las consideraciones generales sobre los principios generales del Derecho contenidas en la Sentencia 4/1981).
Pues bien, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que tiene fuerza de Ley (STC 83/2016, de 28 de abril), regula en su artículo siete la limitación de la libertad de circulación, en la que vamos a centrar nuestra atención11, en los siguientes términos:
“Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado”.
Se trata, como fácilmente se comprende, de una limitación de la actividad de circulación muy relevante –como es el confinamiento–, hasta el punto de que se ha planteado si hubiera debido declararse el estado de excepción si se entendiera que en realidad lo que establece la ley es una suspensión de este derecho (artículo 19 de la Constitución. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional).
Las razones en Derecho por las que podría pensarse que el estado de alarma era la medida adecuada son, entre otras, las siguientes:
– que la pandemia sanitaria es el supuesto que contempla la Ley para el estado de alarma.
– que la habilitación a la autoridad sanitaria para adoptar “las medidas necesarias” es de una amplitud que no se produce para el estado de excepción, en que las medidas que se permiten están especificadas.
– que aunque la sanidad es un título transversal de forma que la Ley General de Seguridad Nacional se refiere al orden público sanitario, el estado de excepción no está pensado para este sector del orden público como demuestra que la Ley Orgánica 4/1981 establece en su artículo 28 relativo al estado de excepción que: “Cuando la alteración del orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias especificadas en el artículo cuarto(...), el Gobierno podrá adoptar además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas para el estado de alarma en la presente ley”.
Ahora bien, es también claro que si lo que se acuerda entre las medidas necesarias es algo tan grave como la suspensión del derecho de libre circulación, es decir, si se supera lo que es una restricción, por relevante que sea, para llegar a una suspensión, lo procedente sería declarar el estado de excepción especificando que concurre también el supuesto contemplado para el estado de alarma.
Y esta conclusión sugiere de forma inmediata una pregunta ¿cuándo se produce la suspensión? o si se prefiere ¿cuándo se traspasa la línea roja que determina que la limitación o restricción es tan intensa que ha de calificarse como suspensión?
Para responder a esta pregunta hay que comenzar haciendo un diagnóstico acerca de cuál es la cuestión planteada, que vamos a exponer aplicando mutatis mutandi la doctrina contenida en el Auto del Tribunal Constitucional 40/2020 de 30 de abril (F. J. 4); es la siguiente:
– A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración de estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE a contrario sensu) aunque si la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio.
– Ningún derecho es ilimitado.
– Entre los límites de los derechos, además de los específicamente previstos (p. ej. en el art. 21.2 para el derecho de reunión), se encuentran aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros derechos constitucionales.
– Límites, dice el Auto, que como recordábamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, (FJ 7), y todas las que allí se citan, han de ser necesarios “para conseguir el fin perseguido debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquél a quien se impone [...] y, en todo caso, respetar su contenido esencial” (FJ 3).
– En el supuesto que nos ocupa (dice el Auto en relación al caso concreto), la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circunstancias12.
– En todo caso, parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación [aquí sería la decisión de confinamiento], que se deriva claramente de la resolución judicial impugnada, guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria. La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica empleada en este caso, no parece por tanto inexistente.
– Nos encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente.
En definitiva, decidir si nos encontramos ante un supuesto de restricción o limitación, o de suspensión, atendidas las circunstancias concurrentes, requiere efectuar un juicio de proporcionalidad que el Tribunal Constitucional no realiza porque el derecho de circulación no es el objeto del proceso; y realizar juicios tampoco es el objeto del presente trabajo, que ha de limitarse a exponer lo sucedido y poner de manifiesto los problemas existentes en su complejidad.
Esta ponderación sí se realiza en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, que en su Exposición de Motivos dice al respecto [los subrayados son nuestros]:
“Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”.
Aunque a partir del Decreto de prórroga 514/2020 se atenuaron las restricciones, no hay que descartar de cara al futuro que si se produjeran las circunstancias que exige el estado de excepción pudiera además concurrir el supuesto contemplado para el estado de alarma y pudieran acumularse las medidas de uno y otro; ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica 4/81.
La declaración del estado de alarma requiere su aprobación por el Consejo de Ministros (artículo 6.1) que dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración y le suministrará la información que le sea requerida (art. 8.1); en caso de prórroga es imprescindible la autorización expresa del Congreso de los Diputados “que en este caso podrá establecer el alcance y condiciones vigentes durante la prórroga” (art. 6.2).
Debemos plantearnos cuál es el valor que tiene en nuestro Ordenamiento la autorización de la prórroga por el Congreso de los Diputados. Esta cuestión ha sido también resuelta por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril, ya citada en relación con la declaración del estado de alarma, que establece que esta autorización tiene la condición de decisión con rango o valor de Ley. Y añade que idéntica condición ha de postularse de la decisión gubernamental de prórroga, que se limita a exteriorizar y formalizar el acto parlamentario de autorización.
Dada la posición que esta autorización ocupa en nuestro Ordenamiento jurídico, transcribimos el último párrafo del Fundamento Jurídico décimo de esta Sentencia que dice así [los subrayados son nuestros]:
“Por idénticas razones, no puede ser distinta la conclusión en relación con el rango o valor del decreto por el que se prorroga el estado de alarma. No obstante, en este caso, ha de resaltarse, además, la peculiaridad de que el decreto de prórroga constituye una formalización ad extra de la previa autorización del Congreso de los Diputados, esto es, su contenido es el autorizado por la Cámara, a quien corresponde autorizar la prórroga del estado de alarma y fijar su alcance, condiciones y términos, bien haciendo suyos los propuestos por el Gobierno en la solicitud de prórroga, bien estableciéndolos directamente. Al predicarse del acto de autorización parlamentaria, como ya se ha dejado constancia, la condición de decisión con rango o valor de ley (ATC 7/2012, FJ 4)13, idéntica condición ha de postularse, pese a la forma que reviste, de la decisión gubernamental de prórroga, que meramente se limita a formalizar y exteriorizar el acto parlamentario de autorización”.
El funcionamiento del Congreso de los Diputados durante la deliberación llevada a cabo en relación con cada una de las prórrogas ha puesto de manifiesto el estado de crispación política existente. Dado el carácter general que tiene esta cuestión en la situación actual, haremos unas reflexiones de carácter general en la última parte de este trabajo.
Lo sucedido durante esta fase desde la perspectiva sanitaria ha sido una verdadera tragedia, especialmente para las personas afectadas que debieron internarse en centros sanitarios y para las personas que estaban en residencias de mayores; el sistema sanitario quedó desbordado; los internados no podían recibir visitas y carecieron del apoyo familiar en momentos tan difíciles; la falta de abastecimiento de productos de uso necesario como los EPI facilitó el contagio del propio personal sanitario y solo con el tiempo se pudo conseguir el necesario abastecimiento con la producción nacional reforzada y con las importaciones.
El admirable ejemplo de las personas que llevaron a cabo la lucha contra la pandemia con falta de material necesario y exposición directa quedarán para siempre en la memoria de todos los españoles.
De todas estas desgracias debían derivarse las enseñanzas necesarias para conseguir que, una vez doblegada la pandemia, existieran medidas preventivas que impidieran la extensión de los rebrotes que se produjeron.