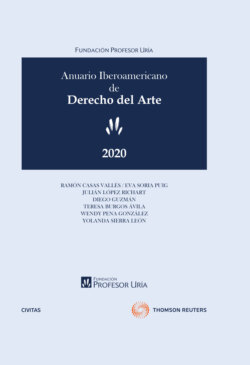Читать книгу Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2020 - Rafael Sánchez Aristi - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. Coincidencias entre la Directiva y el art. 35.2 TRLPI
ОглавлениеHay otros aspectos del límite en los que la ley española y la Directiva coinciden. Pero no por ello deben quedar sin comentar. Serían tres: la exigencia de “permanencia”; los derechos afectados; y, finalmente, el hecho de que no se prevea una compensación económica para los titulares.
Tanto la Directiva como la ley española exigen que la obra esté o haya sido creada para estar en un lugar público de forma permanente. ¿Qué sentido hay que dar a la noción de “permanencia”? Las palabras que usamos para describir el tiempo suelen ser bastante equívocas, con la excepción acaso de “eternidad”, cuya cabal comprensión sin embargo nos supera. Lo “efímero” puede durar un instante, pero también muchos años (la vida es efímera suele decirse). Otro tanto sucede con lo “provisional” (basta pensar en la longevidad de no pocas leyes aprobadas como tales). ¿Ocurre lo mismo con lo “permanente”? Si acudimos al diccionario de la lengua española veremos que este término se asocia a la inexistencia de limitación de tiempo. No obstante, la permanencia en el sentido legal y la temporalidad no son términos necesariamente antitéticos126. La permanencia apunta a una cierta vocación de duración indefinida o, al menos, de un encaje mínimamente estable en el entorno urbano, que acaso sea cambiante en función de la época del año u otras circunstancias. Es la voluntad o intención del autor lo que ha de tenerse en cuenta. Desde ese punto de vista, atendiendo a las circunstancias de cada caso, puede entenderse que los grafiti y el arte urbano en general son “permanentes”, aunque se trate de creaciones perecederas sujeta a las inclemencias del tiempo, al vandalismo y al criterio de los propietarios de los soportes cuando se ha prescindido de su voluntad. ¿No son creaciones para estar “permanentemente” en un lugar público los grafiti pintados en los vagones de tren por el hecho de que, quienes los realizan, son conscientes de que la política de la empresa ferroviaria es proceder a su pronta limpieza? El artista crea con voluntad de permanencia. La eliminación resulta de una voluntad ajena.
La interpretación de la exigencia de “permanencia” es muy relevante por las consecuencias que acarrea. Sin embargo, como se ha visto, dista de ser clara y puede conducir a conclusiones insatisfactorias. La expresión “libertad de panorama” resulta más flexible y, desde luego, más capaz de incluir manifestaciones creativas cuya permanencia resulta limitada, incluso a fecha fija. Carmela es una escultura de Jaume Plensa (Barcelona, 1955) que se instaló provisionalmente en la calle, en Barcelona, junto al Palau de la Música. Como otras instalaciones, y al margen de las posibles prórrogas, no tenía vocación de permanencia indefinida en ese lugar127. ¿Quedaba por ello al margen del art. 35.2 TRLPI?… En muchas localidades se engalanan las calles con alfombras florales destinadas a ser barridas en uno o dos días. Incluso en el campo del grafiti y del arte urbano en general hay concursos en los que los muros se ceden para usarlos por un tiempo: se crea y se borra a fecha fija, casi como si se tratara de pizarras escolares. ¿y qué decir de las esculturas guardadas en iglesias pero que, una vez al año, se sacan en procesión?128 Hay que admitir, no obstante, que la exigencia legal de permanencia hace muy difícil o incluso imposible aplicar el límite de los arts. 35.2 TRLPI y 5.3,h) DSI a ese género de creaciones que no están en la vía pública o no son visibles desde ella de forma indefinida. Es muy ilustrativo el caso Wrapped Reichstag, en el que el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof, BGH) consideró que la obra de Christo (Bulgaria, 1935 – Ny, 2020) y Jeanne-Claude (Casablanca, 1935 – Ny, 2009), consistente en el empaquetado de un gran edificio durante un par de semanas no cumplía la exigencia de permanencia,129. De lege ferenda, sin embargo, quizá habría que reconsiderar el alcance de un límite cuyos términos actuales –tanto en la ley española como en la DSI– se alejan bastante de la idea de “libertad de panorama”. En cualquier caso, mientras no se modifique la norma, la única posibilidad de tomar una fotografía de una obra o instalación temporal y publicarla pasa por la eventual aplicabilidad del art. 35.1 TRLPI (informaciones de actualidad)130.
La ley española y la Directiva también coinciden en lo referente a los derechos afectados por el límite: reproducción, distribución y comunicación al público. Ambas omiten referirse al derecho de transformación, que ha quedado al margen de la armonización. Hay acuerdo en que el silencio implica una clara negativa, como puso de relieve la Audiencia de Barcelona en el ya citado Caso Sagrada Familia. El art. 35.2 TRLPI, dijo la Audiencia, “[no] permite que las obras expuestas en la vía pública puedan ser, aunque solo afecten al exterior, transformadas o alteradas o modificadas al libre albedrío de un tercero, manteniéndose estos supuestos fuera del alcance de dicha limitación la cual, en su propio tenor literal, sólo abarca actos de reproducción, distribución o comunicación de la obra original, tal cual se presenta en la realidad” (FD 10). Esta precisión es importante pues hay quien se dedica a hacer y vender reproducciones a pequeña escala de edificios y esculturas ubicadas en la vía pública; algo que requiere el consentimiento del titular de la propiedad intelectual131.
Finalmente, la Directiva y la ley española coinciden también en no hacer referencia al eventual carácter comercial de la utilización. Los términos del art. 35.2 TRLPI son de una gran amplitud en cuanto a los actos permitidos y a los medios utilizables. Las obras de que se trata “pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”. Nótese que no se mencionan finalidades específicas, a diferencia de lo que sucede con otros límites orientados a satisfacer necesidades educativas, culturales o informativas. En su tenor literal, el límite del art. 35.2 TRLPI ampara utilizaciones comerciales, tanto directas como indirectas. y aún más: no se prevé compensación económica alguna para los afectados. Por tanto, la ley española configura el límite como una auténtica “excepción”132. Nada impediría, sin embargo, convertirlo en una “limitación” y establecer la necesidad de una compensación, al menos cuando se pretenda hacer un uso comercial directo de la obra afectada (vid. Considerandos 35 y 36 DSI) y siempre que esa utilización no se entienda ya excluida por la prueba de los tres pasos, que es seguramente lo primero que habría que valorar.
Parecen abrirse así dos vías para manejar el art. 35 TRLPI. La primera consistiría en reformar la ley para ajustar la finalidad del límite y, en particular, excluir expresamente los usos comerciales (al menos los directos), favoreciendo en lo demás una interpretación generosa en línea con lo que parece indicar la expresión “libertad de panorama”. La segunda pasaría por mantener la norma sin modificaciones pero realizando una interpretación estricta, para reducir al máximo el número de obras afectadas y actos permitidos. La interpretación literalista del art. 35.2 TRLPI ha hecho posible incluir en el límite la explotación de esculturas mediante la edición de postales (Caso Menceyes Guanches133) y excluir de él las reproducciones a escala para su venta como recuerdos o souvenirs (Caso Raqueros134). En una lectura más finalista, en cambio, se ha negado que el art. 35.2 TRLPI permita la realización de postales, pegatinas, posavasos, ceniceros, llaveros y otros objetos reproduciendo la conocida imagen de un toro bravo cuya silueta puede verse aún desde algunas carreteras españolas (Caso Toro de Osborne135). Quizá lo más interesante de este último caso sea el hecho de que la Audiencia de Sevilla invocó –no más– el art. 40 bis TRLPI (prueba de los tres pasos) para rechazar que el art. 35.2 TRLPI pudiera dar cobertura a las formas de explotación indicadas “en cuanto puede entenderse que por parte de la entidad recurrente tan sólo se ha consentido la explotación [de la imagen] con una dimensión estricta o predominantemente cultural” (FD 6)136. Esa es probablemente la línea a seguir. Los usos comerciales deberían quedar sujetos al control de los autores. También por razones de carácter moral.
La cuestión es de la mayor relevancia para aquellos artistas que se oponen a toda forma de mercantilización directa o indirecta de su obra. Son muchas las empresas que han captado el potencial publicitario del arte de la calle y han decidido servirse de él. Los conflictos no se han hecho esperar137. Es bien conocido por ejemplo, también entre nosotros, el caso de Revok (seudónimo de Jason Williams, California, 1971) contra la empresa sueca HM o, mejor, de esta contra Revok pues fue HM la que acudió a los tribunales, buscando una sentencia declarativa, ante las quejas y amenazas de acciones por parte del artista por un anuncio publicitario en el que aparecía como fondo una de sus obras. El argumento básico de HM era que Revok carecía de derechos al haber pintado ilegalmente sobre un pequeño frontón instalado en un parque público Nueva york. Finalmente, sin embargo, no hubo sentencia pues HM retiró la demanda ante el alud de críticas recibidas y la consiguiente mala imagen para la compañía138. También son conocidas las demandas de “Smash 137” (seudónimo de Adrian Falkner, Basilea, Suiza) contra General Motors139 y de James Lewis y otros contra Mercedes Benz, por los mismos motivos140.
¿Cómo se habrían resuelto estos casos de haberse planteado ante los tribunales españoles? Dejando ahora a un lado los problemas derivados de la omisión del nombre de los autores, la controversia habría pivotado sobre el alcance del art. 35.2 TRLPI. Las empresas habrían sostenido que, formaran o no parte de la obra arquitectónica, se trataba de murales situados permanentemente en vías públicas o, al menos (caso General Motors), en lugares abiertos al público y que, en esa situación, la norma permite la reproducción, distribución y comunicación al público sin excluir fines comerciales ni imponer pagos. Los artistas, por su parte, aducirían que la norma en cuestión debe interpretarse de acuerdo con su finalidad y respetando la prueba de los tres pasos (arts. 40 bis y 31 ter.2 supra TRLPI), cosa que excluye no sólo la explotación comercial directa (pósters, camisetas, tazas, protectores de móvil y en general productos de merchandising o promoción comercial) sino también la indirecta o secundaria (como elemento de campañas publicitarias de automóviles, ropa u otros bienes y servicios). La lectura más razonable es la segunda y quizá estaría bien, como ya se ha apuntado, una reforma de la norma que facilitara a nuestros tribunales su interpretación y aplicación.