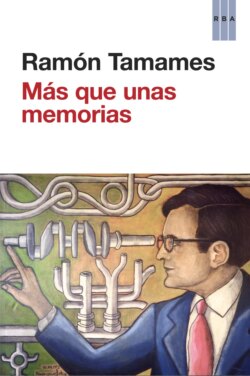Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 12
MEDICINA EN TIEMPOS DE GUERRA
ОглавлениеMi padre, Manuel, y sus dos hermanos mayores se hicieron médicos. El mayor, Fermín, llegó a Madrid ya como estudiante de Medicina, pues había empezado sus estudios en Cádiz, ciudad en la que hay facultad para esa carrera desde el siglo XVIII. Y los otros dos, por la inercia del primogénito, siguieron igualmente la senda de Hipócrates y Galeno.
Mi padre fue muy popular en la Facultad de Medicina en su época de interno, de la que «contaba y no paraba». Se llevaba bien con las monjas que trabajaban en el Hospital Clínico de San Carlos, y con las enfermeras de los quirófanos. De quienes aquí sólo incluiré un sucedido cuando llevaron al Hospital Clínico a un hombre bastante mayor, de etnia gitana, en estado de fuerte intoxicación etílica y con varios traumatismos. Mi padre, después de explorarle, les dijo a las monjas del turno de noche:
—Cuídenle ustedes, y cuando se le pase la borrachera, mañana veremos qué tratamiento precisa. Pero una cosa les digo bien clara: aunque no esté muy limpio... ni se les pase por la imaginación lavarle, porque eso podría matarle.
Al día siguiente, muy de mañana, al llegar Don Manuel al hospital, se dirigió a la sala donde suponía que seguiría su paciente, pensando que ya estaría en condiciones de hablar con él. Pero al acceder a la habitación, no lo vio en su lecho, que ya ocupaba otro enfermo. Entonces se dirigió a una de las monjas de la noche anterior, y le preguntó:
—Hermana, ¿qué ha pasado con el gitano...?
—Se ha muerto esta madrugada, Don Manuel, poco antes del alba. Ha sido terrible, estamos muy apenadas...
Mi padre se puso muy serio:
—¿Qué les dije yo anoche...?
—Que no se nos ocurriera asearle.
—Efectivamente... y al final le lavaron ustedes, y por eso precisamente se ha muerto. Les tendría que haber explicado más detalladamente que si se retira la película de toda clase de elementos que cubre la piel, lo que ustedes llaman suciedad y nosotros «manto ácido de Marchionini»..., es como si le quitaran la coraza contra los gérmenes exteriores...
En la clínica facultativa se aprendían muchas cosas y, entre sus maestros, mi padre cursó Histología que impartía Ramón y Cajal, cuando Don Santiago ya había sido galardonado con el Premio Nobel y presidía la Junta de Ampliación de Estudios en el Extranjero. Entre sus discípulos, años después, tuvo al profesor Grisolía, que fue quien me contó una historia en la que participó mi padre.
Un grupo de estudiantes de Histología decidió analizar algunas muestras de tejido nervioso con técnicas propias, y una vez hechas las preparaciones, se las presentaron al maestro. Mi progenitor fue el encargado de decirle, en el laboratorio, de qué iba la cosa:
—Aquí tiene, Don Santiago: unos cortes de células que hemos hecho nosotros... Esperamos que le gusten —dijo con solemnidad y un leve deje de ironía.
El gran profesor tomó una de aquellas muestras y la puso en el porta de su microscopio. Estuvo mirando atentamente, algo más de un minuto, y al terminar, se volvió a los alumnos, y con voz reflexiva, manifestó:
—Sí, sí, efectivamente, Tamames, están bien..., pero mis tomografías son mejores.
El estallido de la Guerra Civil sorprendió a casi a toda la familia Tamames en Madrid, y allí seguimos, en territorio leal a la República, con mi padre incorporado al ejército desde los primeros días de lucha, al Cuerpo de Sanidad.
De esa maldita guerra recuerdo bien algunas de las veces en que acompañé a mi padre, muy orgulloso de llevar de la mano a su hijito de tres años; él con su uniforme de comandante, y yo vestido de colegial. Y de una de esas visitas hospitalarias guardo impresiones muy vivas: la que hicimos al equipo quirúrgico que Don Manuel dirigía en lo que hoy sigue siendo el «Colegio de las Damas Negras» (Les Dames de Saint-Maur), centro de monjas francesas que fue requisado al principio de la contienda para convertirlo en hospital.
Aquel día, en el patio del hospital, había un diminuto rebaño lanar:
—¿Y para qué tenéis aquí esos corderitos, papá? —pregunté yo.
—Para darles de comer a los heridos que llegan del frente, hijo. Tienen que recuperarse y hay que hacerles buenos caldos y darles algo de carne... —fue su cumplida contestación.
Obviamente, no tuve ocasión de ver las cruentas batallas, pero sí recuerdo las referencias que daba Don Manuel cuando volvía de los hospitales de sangre, de nombres que resuenan en mi particular memoria histórica directa: Casa de Campo, Jarama, Guadalajara, Brunete..., siempre asociados con lo que luego fui aprendiendo y estudiando acerca de la guerra, en la que se sucedieron avatares tan diversos. Algunos de los cuales me contó Alfredo Brull Lenza, hijo del farmacéutico militar Alfredo Brull Leoz, y sobrino de Galo Leoz, célebre oftalmólogo que llegó a vivir casi ciento once años, con historias personales auténticamente legendarias.
Lo esencial de las narraciones de Alfredo hijo se concreta en el escenario el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, en la calle de Príncipe de Vergara de Madrid, establecimiento que existe desde 1804 y depende de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Al empezar la guerra, aquel sanatorio se convirtió en el Hospital Militar nº 9, que después pasó a ser conocido, en la jerga de entonces, como «Villa Gangrena». Allí se llevaba a los heridos, directamente desde el frente, para ser operados sus cuerpos malheridos y practicarles amputaciones, con los mínimos recursos imaginables, de tal modo que muchos pacientes se gangrenaban. En esas circunstancias, el hedor que emanaba de las heridas resultaba a veces insoportable, y sólo se atenuaba por el intensivo consumo de zotal, un poderoso desinfectante.
La carencia de medicamentos en Villa Gangrena llegó a ser tan grande que, según el testimonio de Alfredo Brull Lenza, los médicos decidieron que las heridas abiertas y no demasiado profundas —cuesta creerlo pero lo cuento tal como me lo narraron— convenía dejarlas al aire, para que se llenaran de piojos, que en cualquier sitio surgían a centenares. Tan minúsculos insectos se situaban en las llagas y contribuían a combatir las infecciones; contra las que no cabía luchar de otra manera por la absoluta penuria de fármacos.
A veces no había ni alcohol, precioso líquido en tales circunstancias, que algunos apañaban para bebérselo a falta de coñac o de cualquier otro destilado que llevarse a la boca. El caso más dramático fue el de un hospitalizado canadiense de las Brigadas Internacionales, a quien se sorprendió robando aquel apreciado elixir. Y al constatarse que había sido el autor de numerosas extracciones anteriores, en perjuicio de los pacientes, tras un severo interrogatorio, al que siguió juicio sumarísimo, fue fusilado en el mismo patio del hospital. Según me contó Alfredo, su padre y los colegas con los que estaba reunido en ese crítico momento, al oír una salva del fusilamiento, comentaron: «¡Ya está! Han acabado con el canadiense del alcohol...».
En medio de tan dramáticas circunstancias, el lado más ameno de Villa Gangrena era el jardín —que hoy se mantiene en el Sanatorio de Nuestra Señora del Rosario—, que en plena guerra seguía muy cuidado, con flores en primavera y verano, de modo que en los días en que hacía bueno bajaban allí en camillas o en sillas de ruedas a los heridos para que tomaran el sol. Una especie de paz en la guerra, al estilo de la gran novela de Miguel de Unamuno.
En ese ambiente, contradictorio en tantos aspectos, la convivencia entre médicos y enfermeras daba lugar a toda clase de situaciones, muchas de las cuales cabe imaginar. Pero también algunas poco imaginables, como aquella que también me refirió Alfredo Brull hijo:
—Cuando entraron los nacionales en Madrid —me contó—, en unos cuantos camiones se llevaron a los médicos del Hospital Militar nº 9 a un campo de reclusión en Getafe, y allí los tuvieron hacinados unas semanas.
Atento al episodio, le pregunté:
—¿Y qué fue de ellos?
—Espera, espera. Un día llegó allí una comisión de enfermeras del rebautizado Sanatorio de Nuestra Señora del Rosario, ya vestidas como lo que eran, de monjas. Se presentaron en Getafe, hablaron con los altos mandos carcelarios, y les dijeron que si ellas mismas vivían era por lo bien que se habían portado los médicos en Villa Gangrena durante los años de la guerra... Parece que su difícil situación mejoró sensiblemente, y alguno salvó incluso la vida por ese testimonio.