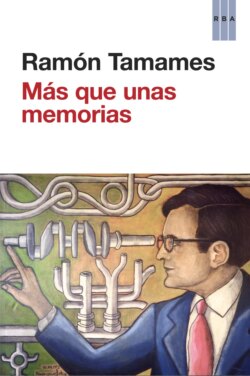Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 9
¿EMIGRANTE A ARGENTINA?: MAESTRO NACIONAL
ОглавлениеEn sus tiempos juveniles, la familia de mi abuelo vivía de manera muy parca, la propia de un labrador con seis hijos; una situación que se vio agravada con la muerte prematura del cabeza de familia, tras lo cual la viuda vendió las exiguas tierras de la propiedad familiar para trasladarse con toda su prole a Salamanca. Y en la ciudad, y para ayudar a su madre y a sus cinco hermanos menores, Clemente, que andando los años sería mi abuelo, entró al servicio de unos señores latifundistas de la «tierra charra».
Ella era la condesa de Crespo-Rascón y dispensó gran afecto a Clemente, cuando sólo tenía dieciséis años. En él vio una gran inteligencia natural y afición a la lectura, lo que ayudó a mi futuro abuelo a alcanzar un nivel muy superior al que habría logrado en su originario ambiente rural.
En esas circunstancias, con el paso del tiempo, Clemente tomó conciencia de lo precario de sus expectativas en caso de seguir indefinidamente de mozo de la condesa. Y cuando ya estaba para cumplir veintiún años le planteó la cuestión a su señora:
Condesa: he hablado con Lucía que, como ya sabe, es mi novia. Queremos casarnos, y hemos decidido emigrar a Argentina. Allí tengo a mi hermano Santiago, que es un tanto aventurero, pues tras salir vivo de la Guerra de Cuba, emigró a aquel país. Y ahora, acaba de abrir un pequeño hotel en una ciudad-balneario que se llama Mar del Plata. Respetuosamente, Señora, debo decirle que en Salamanca tengo poco futuro... Le he escrito a mi hermano para que me busque algún trabajo por allí, que un día nos permita prosperar a Lucía y a mí, y a los que vengan...
De ese hermano de mi abuelo y de sus hazañas ultramarinas guardo un grato recuerdo, por lo que me sucedió en un viaje que hice a Argentina. Concretamente fue en 1983, con ocasión de una visita a Buenos Aires y Córdoba para alentar a una serie de colegas platenses a asistir al III Congreso Mundial de Economía que había de celebrarse en Madrid, y de cuya organización yo formaba parte. Entre los colegas a visitar estaba Domingo Cavallo, por entonces presidente de la Fundación Mediterránea, en Córdoba, la segunda y más industrial ciudad de la república. Cavallo luego sería ministro de Economía con los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
El caso es que en el paréntesis de un fin de semana de mis trabajos, volé desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, y al llegar al aeropuerto de la ciudad-balneario, le pedí a un taxista:
—Por favor, lléveme al Hotel Tamames...
—Esteee..., recién le cambiaron el nombre, señor, pero descuide, que ya sé dónde se ubica, y para allá vamos sin demora... Es usted español, claro...
Al llegar al hotel aprecié su arquitectura, belle époque, y sus dimensiones armoniosas que producían la más grata sensación. Entré, y el recepcionista, un hombre ya de cierta edad y de rostro amable, después de darme los buenos días, me preguntó:
—¿Cuál es su gracia, señor?
—Mi nombre es Ramón Tamames, y soy sobrino nieto de don Santiago Tamames Martín... fundador de este hotel, del que, ya me han dicho, han cambiado ustedes el nombre hace bien poco...
—Cierto, señor, así es, cabalmente, una semana atrás fue rebautizado... y si me lo permite, mucho gusto en conocer a un familiar de don Santiago, con quien tuve el honor de trabajar al entrar aquí de muy joven... todo un caballero...
—¡Cuánto celebro su buen recuerdo! Yo no llegué a conocerle, pero mi abuelo Clemente, su hermano, no paraba de hablar de él, de sus aventuras en la Guerra de Cuba, y de cómo después se le ocurrió venirse para Argentina...
—¡Qué grande hombre era, señor, y cuánto sentimos que muriera hace ya unos pocos años! El actual dueño también trabajó con él y, no crea... le ha costado cambiar el nombre por otro más comercial... Es la vida, ¿qué quiere que le diga?
Estuve un par de días en el hotel, muy bien atendido, y tuve ocasión de pasear largamente con varios amigos argentinos por la ciudad, que por las fechas de mi visita, temporada baja, se hallaba semidesierta, respirándose una calma beatífica. Comí marisco más que pasable en un restaurante de los baños de mar, instalados sobre pilotes de madera dentro de las aguas costaneras, conectados a tierra por largos pantalanes con pasamanos. La brisa era tonificante, y al final de mi particular vacación, al despedirme de mi ya amigo el recepcionista del hotel y pedirle la cuenta, me dijo:
Es usted invitado de la casa, don Ramón... Recibir a un sobrino nieto del fundador, y sobre todo cuando acabamos de cambiar el nombre del hotel, ha sido para nosotros todo un honor. ¿Querrá firmar en el libro de huéspedes ilustres?
Volviendo a las andanzas vitales de mi abuelo, que dejé en el momento en que daba parte a la condesa de Crespo-Rascón de sus intenciones de emigrar a Argentina, la ilustre dama, acusando en su voz un tono de sorpresa, le preguntó:
—¿Cuándo quieres irte, Clemente... hijo mío?... Pero ¡qué pena...!
—Tan pronto como reciba respuesta de mi hermano Santiago, señora condesa. Ya tengo ahorrado el dinero para los pasajes del vapor, el de Lucía y el mío... Antes nos casaremos, claro...
—¿Y por qué no te haces con otro trabajo, Clemente? También aquí, en España, podrías labrarte una vida mejor... Siempre hay oportunidades, si se buscan...
—No tengo suficiente cultura para nada importante, señora... la escuela la dejé con pocos años, y ahora, ya ve: ni oficio ni beneficio.
—¿Qué necesitarías para quedarte?
—No sé. Así tan de pronto como me lo pregunta, creo que debería estudiar una carrera, hacerme un hombre de provecho como dicen —contestó mi abuelo ingenuamente según él mismo narró años después en un precioso cuaderno manuscrito que conservo.
La condesa, pensativa, no le propuso nada de inmediato. Su inclinación por Clemente era notoria, y por ello mismo, para evitar cualquier situación enojosa con sus hijos, quienes veían en el mozo cuasimayordomo demasiada inteligencia para su función, les consultó antes de resolver nada.
A la mañana siguiente, la condesa y su primogénito recibieron a Clemente en el salón de la casa, casi como si se tratara de un tribunal sin apelación posible:
—Clemente: mis hijos y yo hemos estado pensando en lo que me dijiste ayer, y creemos que nuestra obligación es facilitarte estudios. Tú dirás: ¿cuál sería la carrera de tu preferencia?
—Abogado o maestro, señora.
Con esa alternativa de posibilidades tan distintas, Clemente puso la suerte de su vida en manos de sus protectores. La reacción del primogénito de la condesa fue inmediata:
—Mejor maestro, Clemente. Así no tendrás que estudiar el bachillerato y bastará con que te examines para ingresar en la Escuela Normal, y en apenas dos años estarás graduado.
El destino de Clemente quedó sentenciado, pues de haber estudiado Derecho, el antiguo semimayordomo habría dado un gran salto hacia arriba, al ejercer una profesión liberal de posibilidades casi ilimitadas entonces, en un país eminentemente rural donde los licenciados universitarios aún constituían una exigua élite.
Después, como maestro nacional, mi abuelo siguió un largo periplo peninsular de escuela en escuela: Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Cádiz y, pasados sus cuarenta años, en 1917, llegó a «la capital del Reino». Alquiló una casa cerca de la plaza de la Cebada, en la calle del Humilladero. «¡Vaya nombrecito!», pensé yo siempre, hasta que un día me fui al Diccionario de la Real Academia y vi su significado: «Lugar devoto que suele haber a las entradas o salidas de los pueblos y junto a los caminos, con una cruz o imagen».
El piso alquilado para vivir ocho Tamames era un quinto, naturalmente, sin ascensor, pero con muy buena luz natural. Y allí Clemente inició su vida madrileña con no pocas dificultades, aunque siempre animoso. Según mi padre me relató varias veces, con un arranque un tanto dramático: los ocho miembros de la familia contrajeron la célebre gripe española, la epidemia que en un año se llevó por delante más muertos que toda la Primera Guerra Mundial y que hizo de 1918 el año en que por última vez disminuyó la población; cosa que no sucedió ni siquiera durante la Guerra Civil.
Yo pensaba —me dijo un día mi progenitor— que allí no íbamos a quedar ni la mitad. Pero gracias a mi hermano mayor, Fermín, que ya tenía dos años de estudios de Medicina, salimos adelante: con higiene, mejunjes varios, y aspirina...
Mi abuelo recordaba con frecuencia los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y, en el fondo, creo que lamentaba que «don Miguel», como siempre le llamaba, no hubiera conseguido realizar sus propósitos de dar paso a una monarquía renovada. A la postre, llegó el momento en que se encontró «solo ante el peligro», tras haberle abandonado la parte más influyente de la sociedad: los políticos, los intelectuales, la burguesía, la aristocracia, la magistratura, la juventud, la universidad, los colegios de abogados...
La lucha de los universitarios contra el dictador siempre tuvo lugar en las mayores ciudades, y en esas pugnas destacó el «estudiante Sbert», que se hizo muy popular y a quien mi progenitor llegó a conocer personalmente. Igual que el autor de este libro, en México, en 1968, en una visita que hizo al Centro Republicano Español: Sbert, inteligente y simpático, todavía se mostraba en actitud reivindicativa y lleno de vida, a pesar de sus más de setenta años. Con él trabé muy buena relación, y me llevó de excursión a ver el formidable monasterio de Tepotzotlán. Fue la primera persona que me habló de Josep Tarradellas como presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio, un ser entrañable a quien llegué a conocer en 1978 en su retorno a España, cuando se plantó en Barcelona, en la plaza de San Jaime, y dijo aquello de «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». La interesante opinión que César González Ruano tenía del célebre y no tan joven agitador merece la pena ser transcrita:
Este Sbert, jefe o presidente de la FUE, era un tipo largo y desgalichado, cetrino, de cara cubista y bigote de cepillo, con algo de maestro de escuela enfermo del estómago y traductor de folletos revolucionarios...
A Sbert y a mi abuelo los recordé mucho cuando, ya en el siglo XXI, escribí mi libro Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo.
Don Clemente, ya en su senectud, iba cotidianamente desde su casa hasta la de mi padre para almorzar con nosotros; atravesaba medio Madrid, pasando, primero de todo, por la plaza de la Cebada, realmente única, una estructura de grandes naves neogóticas de altas columnas de hierro y grandes ventanales que proporcionaban, con sus viseras entreabiertas, una luz tenue parecida a la de una catedral. Pero en una época de tanta escasez como la de los años 1945-1950, se ve que alguien intuyó la posibilidad del gran negocio, convenciendo al consistorio madrileño de que sería bueno sustituir la vieja plaza —con el argumento de que estaba en avanzado proceso de corrosión y oxidación, por el insuficiente mantenimiento que se practicaba, seguramente a propósito— por un edificio cementoso que ya antes de ser construido mi abuelo calificó de horrendo; con unas cúpulas que no tenían nada que ver con el ambiente anterior. Durante los meses que duró el desmantelamiento de la plaza de la Cebada, Don Clemente llegaba a casa invariablemente iracundo:
Son unos absolutos sinvergüenzas... este ayuntamiento es la cueva de Alí Babá: están echando abajo el mercado más hermoso de Madrid para vender el hierro, un desastre para todos...
De aquellos tiempos infantiles de convivencia con mi abuelo, uno de los recuerdos que más vivamente guardo es la visita que hicimos a Noblejas, villa toledana y primer lugar de trabajo de mi tío Fermín, y de su hermano Rafael después, en calidad de médicos rurales. Un viaje que hicimos precisamente para visitar a mi tío Rafael y a su esposa, Juana, en «coche de línea», como entonces se llamaba a los autobuses interurbanos.
En Noblejas nos recibieron Rafael y su mujer, en la plaza del pueblo, expresando gran alborozo al vernos, y con ellos nos fuimos a su casa, que recuerdo muy sencilla, con un pequeño jardín muy bien cuidado. A mi abuelo y a mí nos alojaron en una habitación con una sola cama estrecha, de manera que para que cupiéramos los dos con mayor holgura pusieron un banco en un lado y unos almohadones como extensión del colchón; sin ningún problema, por lo demás, pues abuelo y nieto dormíamos como benditos.
Estando en Noblejas fuimos invitados a la «Grand House», una mansión de la familia de Felisa Escobar —casada con mi tío Fermín—, donde coincidí con algunos chicos de mi edad, de nueve o diez años, que pronto hicimos rancho aparte. Y entre las dedicaciones del caso, nos subimos a una inmensa morera situada en medio del gran patio-jardín, que se hallaba repleta de moras blancas, de tanta dulzura, que di cumplida cuenta de una buena cantidad de ellas.
Cuando terminó la fiesta, mi abuelo y yo nos volvimos a la casa de Rafael y Juana para dormir tranquilamente, sin cenar. Y así empezó la noche, calmosa, hasta que en un momento dado, según me contaron después, desperté dando grandes alaridos, sin duda por la fuerte intoxicación que me habían producido las moras; porque al no estar del todo maduras, se ve que contenían alguna toxina de efectos alucinatorios.
Recapacitando después las sensaciones que tuve, las relaciono con el célebre ácido lisérgico, el LSD: estuve tres días «viajando» por paisajes absolutamente fantásticos, y con manifestaciones que luego entendí casi como sobrenaturales; algo parecido a lo que dicen quienes precisamente han ingerido el mentado ácido psicodélico.
En medio del episodio, trataron de calmarme en los momentos culminantes de los ataques, que se sucedían dos o tres veces al día, con fortísima intensidad; hasta el punto de que, en las tres jornadas que duró el trance, hubieron de atarme a la cama para que no sufriera algún percance.
De cuando ya estaba algo mejor, desde mi habitación oí a mi padre que hablaba por el teléfono del pasillo con algún colega, al que preguntaba si sabía de alguna literatura científica relacionada con la intoxicación por moras. Pero no se encontró nada, y el tema se solventó, como tantas cosas, con el paso del tiempo. Aunque a ciencia cierta no sé si aquello me dejó algún rastro en el cerebro... para bien o para mal.
Mi abuelo murió en 1963, cuando ya había cumplido los noventa y cinco años; una longevidad atribuible a la sobria dieta alimenticia que siempre observó. Era un hombre que comía poco, siempre consciente de la bondad de los alimentos, que degustaba con fruición, siguiendo el consejo de don Quijote a Sancho:
Come poco, y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
En relación con esa filosofía dietética de Miguel de Cervantes, evocada muchas veces por mi abuelo, será bueno recordar a otra gran persona, de cuya amistad disfruté largo tiempo, hasta el momento de su fallecimiento, el profesor Francisco Grande Covián. Fisiólogo español que vivió y trabajó muchos años en Estados Unidos y que se especializó en nutrología. En varias ocasiones, «don Paco», como le llamábamos todos, me dijo: «Mira, Ramón, si tratas de adelgazar, ten claro que lo único que no engorda es lo que no se come».
Por lo menos en tres ocasiones en mi vida me decidí a reducir peso, y lo hice con el método Cervantes-Grande Covián. Y es que controlando la ingesta se consigue, cierto que con fuerza de voluntad en los primeros tiempos, un adelgazamiento notable.
De mi abuelo heredé muchas cosas; tal vez aquellas que más han contribuido a lo mejor que en mí pueda haber. Su recuerdo nunca se apartó de mí, y al escribir estas Memorias es como si hubiera vuelto a vivir a su lado.