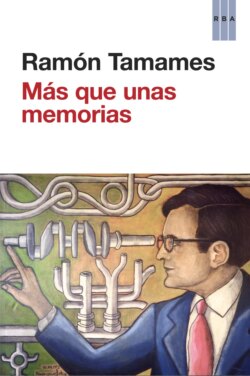Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 19
«DE RE RUSTICA»: «CANTALGALLO»
ОглавлениеDe nuestra segunda temporada extremeña, mucho más breve por lo que luego diré, la mayor parte la pasamos en una de las propiedades de Don Diego Mera, conocida con el nombre de «Cantalgallo», a una veintena de kilómetros de Don Benito, y que todavía en el trance de escribir este libro quiero revisitar. Una vez que pude reubicar la finca en cuestión, merced a una nota que un día me hizo llegar un amigo extremeño, sabedor de mis recorridos por la zona, y conocedor también de la gran impresión que me causó aquel escenario tan silvestre como libre y hermoso, que era y supongo seguirá siendo «Cantalgallo».
El trayecto de Don Benito a la finca lo cubrimos una madrugada estival, saliendo de la casa de Don Antonio Maura, 22 a las cuatro de la mañana, en dos carretas tiradas por mulas, para así, a hora tan mañanera, evitar el calor. Los tres hermanos (ahora Rafael, Juan y yo) fuimos durmiendo las primeras horas, tendidos sobre sacos de harina y otras vituallas, acopiadas para abastecernos durante la estancia en la silvestre hacienda de Don Diego.
El alba nos sorprendió en las proximidades del Guadiana, que no llegamos a cruzar, pero que sí bordeamos, pasando por zonas llanas y encharcadas, festoneadas por las adelfas en flor y hierbas muy altas. Era un espectáculo que incluso en aquellos tiernos años aprecié en plenitud, «mecidos» como íbamos, por el continuo traqueteo de las carretas. Y ya muy despiertos por los gritos de los gañanes a las caballerías y los trallazos que les propinaban con sus látigos, llegamos a la finca, situada frente a un cerro, que, como supimos luego, se llamaba El Castillo. De configuración piramidal, que por una de sus laderas se prolongaba en una especie de loma amesetada. Y en la parte baja, en la comisura con la tierra más llana, corría un hermoso arroyo, todavía con mucha agua cuando nosotros llegamos, con un soto de abundante vegetación.
La casa de labranza donde nos alojamos era de lo más austera, con camas de hierro en los aposentos que se nos adjudicaron a mis hermanos y a mí, y con un comedor muy luminoso, donde se sucedían los copiosos almuerzos y las no menos abundantes cenas, con predominio de los productos de la matanza a mediodía y de las legumbres en la noche. Las previsiones de mi padre se cumplían así: la anemia iba quedando como un mal recuerdo del pasado.
Cuando llegamos a la finca estaban en curso las faenas de siega. Y con el entusiasmo propio de los pocos años y por ser la primera vez que nos veíamos en un escenario así, nos convertimos en infantiles ayudantes de los gañanes, que hoz en mano se desriñonaban agachados para cortar y agavillar las mieses, que luego eran transportadas a lomos de mulas hasta la era, situada delante de «la casa de los amos». Los jornaleros vivían en dependencias aparte, al lado de las bestias, en lo que sería para mí una primera apreciación al entramado social; según expuse muchos años después, en el primer ejercicio de mis oposiciones a Cátedra de Estructura Económica.
En la era se dispersaban los haces de mies sobre el empedrado y, acto seguido, se pasaba por encima el trillo de pedernales, con una silla fija sobre él, en la que normalmente se sentaba un gañán... o uno de los hermanos o yo mismo. El trillo lo arrastraba una mula que iba dando pausadas vueltas, guiada por la cuerda fija atada a la arandela que giraba sobre un poste central.
Con el peso del trillo y de los cascos de la caballería, se disgregaban las espigas en grano y paja, y trilladas varias cargas de mieses, se barría toda la mezcla resultante, que se amontonaba en las parvas. Luego, los gañanes con grandes horcas, como tenedores de madera, aventaban la mezcla, de modo que el vientecillo y la gravedad separaban la paja del grano sobre grandes cedazos, colocados con una cierta inclinación.
En «Cantalgallo», por las mañanas, mis hermanos y yo solíamos pasear por el campo con Consuelito, que era algunos años mayor que nosotros y una buena conocedora de los recovecos del territorio. Ella era nuestra guía-exploradora para husmear pistas por los bosquetes de encinas o alcornoques, vadear arroyos, coger cangrejos o peces en las charcas, atrapar saltamontes o cigarras, y capturar lagartos, que nos parecían enormes, y que después de despellejados con una navaja asábamos para comérnoslos; con una carne que recordaba el pescado aunque algo más dura al diente. Muchos años después, en Cáceres, en el restaurante El Figón de Eustaquio, donde dan lagarto o ancas de rana con frecuencia, no me animé a probar de nuevo esas viandas que, de niño, me parecieron más que deleitosas.
Uno de los episodios de «Cantalgallo» que mejor recuerdo es la «gran pesca» que anualmente se hacía en el arroyo al pie del monte del Castillo, y que iba precedida de grandes preparativos. Cuando ya las aguas habían menguado mucho por el estiaje, y los peces se iban curso abajo hacia el Guadiana, muy temprano, en la mañana, se congregaba un numeroso grupo de campesinos de los aledaños, que junto con los jornaleros de Don Diego se situaban en las pozas que quedaban con agua. Y con el apoyo de palos y ramas se colocaban unas redes, contra las cuales, chapoteando por las charcas, íbamos empujando los peces hasta que se agolpaban en gran confusión en lo que era todo un hervor. Allí, a paladas, los echábamos en cubos, para, una vez terminada la faena, preparar en la misma ribera del arroyo una estupenda caldereta; que nos parecía de lo más exquisita, comparada con la habitual dieta del «cerdito nuestro de cada día» en los agarbanzados condumios.
El caso es que, con harto dolor de nuestro corazón, al final del verano mis hermanos y yo hubimos de regresar a Don Benito a fin de prepararnos para un nuevo curso, otra vez en la escuela de Don Juan. Sin embargo, las cosas no sucederían según esa previsión, porque un buen día, cuando estábamos de nuevo en la casa de «Don Antonio Maura, 22, Don Benito, Badajoz», mi hermano Rafa y yo mismo fuimos víctimas de fiebres de hasta cuarenta y dos grados. Rápidamente se nos diagnosticó el mal que padecíamos: paludismo, del que fuimos contagiados por los mosquitos que pululaban en las charcas estancadas que se formaban al final del verano en «Cantalgallo». Allí debían de estar los anofeles, portadores del microorganismo que engendra la que ahora más frecuentemente llamamos malaria. En la ocasión, Don Diego nos dijo:
El paludismo desapareció de estos entornos durante la dictadura de Primo de Rivera, por las labores que se realizaron en las charcas, a base de drenajes para prevenir la proliferación de los mosquitos. También se plantaron muchos eucaliptos para desecar las zonas pantanosas, trabajos que continuaron con la República. Pero al comienzo de la «guerra de liberación», y avanzar el Ejército de África, con los muchos moros que iban en él, resurgió el paludismo. Las tropas africanas trajeron los mosquitos en los pliegues de sus chilabas...
Lo que no nos contó Don Diego es que fue el paludismo lo que acabó con la vida de Carlos V en Extremadura. Algo que sólo se supo mucho después, cuando algunos investigadores llegaron a la conclusión de que la nostalgia del mar que tenía el emperador fue el origen de que se construyera un gran estanque en el recinto del monasterio de Yuste... en el cual no tardaron en ubicarse los terribles anofeles, que naturalmente no se avinieron a respetar al más magnánimo monarca de todo el siglo, al que cumplidamente cantó fray Luis de León en su Oda a la vida retirada:
¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
El caso es que, con la crisis del paludismo, mi padre resolvió que regresáramos a Madrid. Y durante el siguiente curso, en el colegio, mi hermano Rafa y yo tuvimos aún varias recidivas palúdicas, siempre con elevada fiebre, hasta que los tratamientos de quinina hicieron desaparecer el mal. Sin embargo, debido a ese paludismo infantil, no he podido ser donante de sangre. Y por si fuera poco, esa prohibición de ceder hematíes a mis semejantes, se vio reforzada, andando el tiempo, por una hepatitis B que padecí ya en los comienzos de mi madurez.