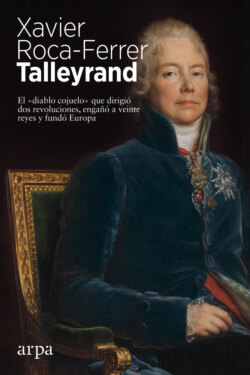Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ÓRDENES MAYORES
ОглавлениеPero aún seguía siendo subdiácono. Faltaban el diaconado y la ordenación, de modo que abandonó su abadía de Saint-Remy y se inscribió en la Sorbona para preparar la licenciatura en teología, puesto que solo era bachiller. Como él mismo confiesa:
Pasé dos años ocupado en todo menos en la teología porque los placeres tienen un lugar importante en los días de un joven bachiller.
Parece olvidar, sin embargo, que aquel «joven bachiller» era ya abad de Saint-Remy, algo que le importaba poco, y, además, estaba muy bien acompañado en la Sorbona por los abbés de Montesquiou, Saint Phar, Damas, Coucy, hombres todos ellos «de excelente nobleza y execrable moral» (Orieux). Para distraerlo de sus duros y piadosos estudios, sus padres lo llevaron con ellos a Château-Thierry, donde el tío benefactor poseía un castillo. El joven se aburrió mucho allí (el campo no le gustaba), pero se lo agradeció con unos días de seriedad y silencio absolutos. Más comprensiva, su abuela materna, la marquesa d’Antigny, le hacía enviar a la Sorbona auténticos cargamentos de vino de Borgoña que duraban poco, porque el nieto y su círculo de libertinos no tardaban en dar cuenta de él. Lo que más le gustaba eran las fiestecitas en buena compañía y con abundantes libaciones, y se mostraba muy generoso a la hora de repartir entre sus amigos lo que había recibido de la abuela. Ni sus peores enemigos negaron nunca su generosidad.
Finalmente, se le permitirá licenciarse en teología el 2 de marzo de 1778, una vez más antes de la edad legal gracias a la intervención directa del rey, movido por dos cartas del generoso arzobispo de Reims. De los seis licenciados del día, él aparece como el primero de la lista, y se le menciona como nobilissimus. El último del sexteto fue cierto abbé Borie Desrenauds, plebeyo y natural de Corrèze, personaje trabajador y de grandes luces que volverá a tratar a lo largo de su vida y que acabó como archivero del Consejo de Estado, al cual seguramente hubiera debido corresponder el primer puesto. Su trato con la teología y los teólogos le permitió extraer de sus estudios lo único que contaba para él: convertirse en un dialéctico temible, algo que lejos de ser incompatible, puede resultar de notable ayuda para el buen economista.
Ya podía, pues, culminar la primera etapa de su formación y carrera eclesiástica mediante la recepción del orden sagrado, requisito, este sí, imprescindible para convertirse luego en obispo, arzobispo o cardenal, como sus admirados Richelieu y de Retz, quién sabe. Antes de acercarse al «instante supremo», hizo por lo menos un par de visitas a dos personajes, el primero desaparecido, a los que admiraba fervorosamente: Richelieu y Voltaire. Armand Jean du Plessis (fallecido el 4 de diciembre de 1642), cardenal-duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia, fue un cardenal, noble y estadista francés que dirigió sabiamente la política de Francia durante los últimos años de Luis XIII y la minoría de Luis XIV.
Como primer ministro consolidó la monarquía francesa luchando contra las diversas facciones internas y para contrarrestar el poder de la nobleza transformó Francia en un fuerte Estado centralizado. También resultó particularmente notoria su intervención en la guerra de los Treinta Años, que terminó con la Paz de Westfalia. Hombre intrigante y mujeriego, la famosísima novela de Alejandro Dumas Los tres mosqueteros y sus infinitas adaptaciones cinematográficas y televisivas lo han hecho mundialmente conocido como el «clérigo villano» por antonomasia, pero es indudable que fue un buen político, famoso, además, por su mecenazgo del arte y por fundar la Académie française. A su muerte dejó unos 20 millones de libras: fue uno de los hombres más ricos de su época y seguramente el más rico de la historia de Francia, con la única excepción de su sucesor, el cardenal Mazarino.
Tras su muerte, ocurrida el 4 de diciembre de 1642, fue enterrado de acuerdo con sus deseos en la capilla de la Sorbona y allí Charles-Maurice fue a visitarlo para «pedirle inspiración». No podía imaginar que el 5 de diciembre de 1793 los revolucionarios saquearían aquel mausoleo ilustre a pesar de la intervención del bienintencionado arqueólogo Alexandre Lenoir. Los atacantes exhumaron el cadáver del cardenal y lo decapitaron. El cuerpo fue colocado en los sótanos de la Sorbona, convertidos en fosa común. Richelieu fue un teólogo tan mediocre como Talleyrand, pero de una inmensa energía. Por eso el ordenando fue a mantener un último diálogo «de tú a tú» con uno de los hombres de los que más creía haber aprendido. Su ejemplo, como él mismo nos dice, «n’était pas décourageant», y, si Richelieu se hizo ordenar, ¿por qué iba a negarse él, «primogénito desposeído de los Talleyrand-Périgord»?
También quiso hacerse «ordenar» por el hombre que en aquel momento era el profeta de moda: Voltaire. Tras su larga estancia en Ferney, el autor de Cándido había regresado en la primavera de 1778 a la capital y Talleyrand se arrodilló delante de él y le pidió que le impusiera las manos. Lo admiraba mucho por su manera de pensar, su sentido del humor y, sobre todo, por su falta de respeto a todo y a todos. Fuera del mundo de Voltaire, pensaba, solo había miseria, tiranía e imbecilidad. En cambio, en el universo del autor del Diccionario filosófico portátil percibía una felicidad razonable, constituida por riqueza (¡!), libertad y decoro. El mundo al cual él aspiraba. Y que, sin lugar a dudas, de haber sido posible, hubiera deseado para toda Francia.
A pesar de sus conexiones, su carrera eclesiástica no se presentaba fácil en absoluto. Monseñor de Beaumont, arzobispo de París y quizá celoso del de Reims, no dejaba de recibir informaciones nada edificantes sobre aquel abbé tan simpático como discreto, aunque muchos se habían dado ya cuenta de que era inmune a la cólera y al desprecio y que solo le interesaban de verdad su provecho y caprichos. Pero en 1777 su tío era ya arzobispo titular de Reims y no estaba dispuesto a tolerar más dilaciones. La ordenación era solo un primer paso. Un poco más allá se vislumbraba un obispado. Por otra parte, el joven había mostrad, o sobradamente su competencia, si no en teología, sí, al menos, en cuestión de números, y su memoria sobre «les biens inaliénables de l’Église», redactada por quien no tantos años después iba a proponer y conseguir su expropiación, determinó que todas las observaciones de poca monta fueran pasadas por alto.
Finalmente, el 18 de diciembre de 1779, a la edad de veintiséis años, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord fue ordenado sacerdote por el obispo-conde de Noyon, monseñor Grimaldi. La leyenda de nuestro protagonista cuenta que la mañana de su ordenación fue sorprendido por su amigo y compañero de colegio (y más tarde, de juergas) Choiseul-Gouffier, anegado en llanto tras pasar una noche terrible sumido en la incertidumbre ante el paso que iba a dar. Choiseul, dicen, le conminó para que se retractara, a lo que el otro le respondió: «No. Es demasiado tarde y no puedo echarme atrás».
¿Resulta creíble la escena? Tal vez sí. A pesar de su inmovilidad estatuaria, Talleyrand fue, como Voltaire —este último escudado en su permanente media sonrisa—, un consumado comediante, y, sin dejar de ser nunca él mismo, supo siempre representar el papel que el público del momento esperaba de sí. Aquel número del llanto, si se dio, fue una escenita dedicada a un único espectador, Choiseul, que no esperaba menos. El sacerdote de nuevo cuño tuvo siempre entre sus divisas la frase latina de dudosa atribución: Mundus vult decipi, ergo decipiatur… [El mundo quiere ser engañado, pues que se le engañe…]. Vale la pena reconocer que la mayor parte de sus burlas contaron siempre con el entusiasmo de los burlados. Al menos en un primer momento.