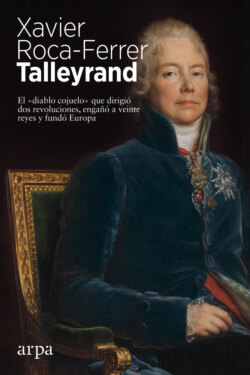Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS GENERALES
ОглавлениеFaltaban tres semanas para que se reuniese en París la gran asamblea que, mejor o peor, se estaba preparando. Tradicionalmente la integraban los llamados «tres órdenes», a saber, el clero, la nobleza y lo que se denominaba «el tercer estado», es decir, todos los demás: burgueses, campesinos, pequeños comerciantes e industriales. Al verse amenazado por la aristocracia, el rey decidió doblar el tercio del tercer estado, de modo que los diputados se repartían así: el clero integraba un cuarto, otro cuarto los nobles y la mitad restante el bon peuple. Ello reforzaba la influencia de la gente sencilla, con la cual el monarca esperaba contar.
Talleyrand, que no se había opuesto a la idea, se inquietó cuando vio que la representación del tercer estado se hallaba infestada de abogados, «esa clase de gente cuya mentalidad, debida a su oficio, los suele hacer extremadamente peligrosos». Parece ser que de cada cuatro diputados «populares», uno era abogado. Sirvan de ejemplo Robespierre, el «picapleitos» de Arras, Jacques-Pierre Brissot, Georges Jacques Danton y Louis de Saint-Just, que más tarde será apodado «el Arcángel del Terror». Muy pronto las mentes de una serie de leguleyos celosos iban a convertirse para el obispo en una auténtica pesadilla que a punto estuvo de costarle la vida.
Quizá por falta de experiencia en la materia, aquellos Estados Generales se convirtieron en cuestión de semanas y a partir del «juramento de la Sala del Juego de Pelota»1 en Asamblea Nacional, un parlamento decidido a acabar con el poder del soberano. El bajo clero y parte de la aristocracia liberal se alinearon junto a la mitad de los «populares», y el rey cometió el inmenso error de apelar al ejército para disolver los Estados y dejarlos «para mejor ocasión». No es lo que Talleyrand quería y culpa a Jacques Necker, ministro de Hacienda de Francia y padre de su amiga Mme de Staël, del desastre en su conjunto, empezando por la idea del rey de doblar el tercer estado. Además, ya no se iba a votar por órdenes, como se había hecho históricamente, sino por cabezas. ¡Cuando se votaba por órdenes, bastaba con que el clero y la aristocracia se pusieran de acuerdo para que el tercer estado tuviera que aceptar lo decidido! Ya nunca más volvería a ser así.
En el fondo de las memorias de Talleyrand late el rencor del gran señor hacia el burgués protestante (Necker era las dos cosas) y critica a Luis XVI por haberlo elegido, «un gran error», a su juicio. La vinculación ancestral del obispo de Autun con el ancien régime no podía desaparecer de un día para otro. Por más que estuviera dispuesto a apoyar los derechos de los ciudadanos y la libertad del pueblo, llevaba los prejuicios del viejo orden en la sangre como aristócrata «de espada» y, también, como autoridad eclesiástica.
Asustado por lo que veía venir, corrió a Marly, segunda residencia real fuera de París, donde se habían refugiado el rey y la reina tras la muerte del delfín, a proponer a los que quisieron escucharle que la única solución posible era que el rey se trasmudara «por voluntad propia» en monarca constitucional a la inglesa y pasara a apoyar su autoridad ya no en un pretendido «derecho divino», que nadie sabía qué era, sino en dos cámaras, la de los comunes, elegida, y la de los pares, integrada por la nobleza y el alto clero. Por más que no se cansó de repetirles «yo os he prevenido, haced lo que queráis», no le hicieron caso y la Asamblea ya había tomado demasiado la delantera como para dar marcha atrás. Algo tenía claro el obispo de Autun ante aquella inconsciencia: no estaba dispuesto a perderse con ellos.
Con independencia de cómo pensaba acabar la cosa, Charles-Maurice se dio cuenta de que no iba a poder mantenerse al margen del tifón que se avecinaba por momentos. Como en tantas ocasiones a lo largo de su vida en que hubo de afrontar situaciones caóticas o inesperadas, el obispo de Autun no tardó en decidir qué hacer. Lo resumió en esta frase: «Me puse a disposición de los elementos», es decir, se permitió plena libertad de acción. Se dejaría arrastrar por la corriente tratando de salvar en todo momento cuanto fuera susceptible de ser salvado. Primero a sí mismo y, de ser posible, la misma civilización que había conocido desde que naciera y que le parecía a todas luces insuperable.