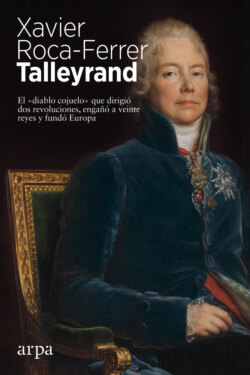Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS DESAYUNOS OPÍPAROS DE LA RUE DE BELLECHASSE
ОглавлениеInstalado en su cómodo pied à terre parisino de la Rue de Bellechasse y servido por su fiel «hombre para todo» Courtiade, que, mientras vivió, nunca se apartó de él, Charles-Maurice empezó a entregarse a lo que realmente le gustaba como, por ejemplo,
coleccionar libros. A la hora de seleccionarlos no solo atendía a sus textos (de los que no se excluía la pornografía), sino también a su edición, la textura del papel, la encuadernación y el origen: fue así como el hombre creó una extraordinaria biblioteca, y aunque las circunstancias de la vida lo obligaron a venderla en más de una ocasión, siempre logró rehacerla y mejorarla.
Desde el principio se acostumbró a levantarse tarde (solía trasnochar, especialmente las noches en que jugaba) y desayunaba opíparamente a las once. Parece que el tono de las reuniones era elegante y ligero. En 1778 un sabio escocés, Adam Smith, había publicado su famoso tratado La riqueza de las naciones, que fue devorado por los intelectuales franceses, empezando por Talleyrand y sus amigos. No debe extrañarnos, pues, que aquellos desayunos resultaran, además, el mejor curso de economía política que ofrecía París en aquel momento, por más que no faltaran, como es natural, los intermedios dedicados a la poesía, la galantería y la gastronomía, temas que interesaban en mayor o menor medida a todos los presentes.
Solían acompañarlo en la mesa un puñado de amigos extraordinariamente fieles como el ya citado Choiseul, compañero de colegio, el conde Luis de Narbonne, brillante bastardo de Luis XV, buen militar muy apreciado más adelante por Napoleón y gran seductor (fue amante de, entre otras damas, la vizcondesa de Laval, una de las mujeres que Charles-Maurice conoció con motivo de la consagración real, y Mme de Staël, la brillante hija de Jacques Necker, con la que tuvo dos hijos, Auguste y Albert), Armand Louis de Gontaut, duque de Biron, antes duque de Lauzun, guillotinado en 1793, que había luchado en la guerra de Independencia de América, y Pierre-Samuel Dupont de Nemours, autor de una gran cantidad de obras sobre economía, política, fisiología, historia natural y física, hombre muy ducho en el terreno de los negocios y las inversiones ventajosas que murió en Estados Unidos.
A ellos se unieron personajes muy variados, entre los que destaca Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau (1749-1791),
a ratos colaborador y a ratos feroz enemigo de nuestro protagonista, un exaltado de pocos escrúpulos pero lleno de ideas que habría de desempeñar mediante su oratoria incendiaria un papel relevante en la Asamblea Nacional. Desde su tribuna intervendrá en cuestiones políticas fundamentales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el veto real o la Constitución Civil del Clero. Más moderado de lo que aparentaba (siempre pensó en llegar a una entente con la monarquía), su muerte prematura dejó descabezada una izquierda revolucionaria relativamente razonable que se fragmentó con efectos fatales.
También acudían a estos desayunos personajes muy populares de la época, como el abbé Delille, hábil versificador y mal poeta, pero muy admirado en los salones, y el académico Chamfort, famoso por sus sentencias, como la que recogemos: «Para ser amable con el mundo hay que dejarse enseñar lo que uno ya sabe», que Charles-Maurice solía repetir. Casi todos los habituales estaban de acuerdo en criticar el tratado de comercio firmado en 1786 por Francia con Inglaterra salvo Talleyrand, que lo defendía, argumentando que los tratados de comercio eran indispensables para mantener la paz entre las naciones, y la paz, como había sentenciado Voltaire, era la primera condición de la civilización porque favorecía el aumento de la riqueza: los tratados de comercio hacían a las naciones solidarias en la prosperidad. A su juicio (y en esto coincidía malgré lui con Necker), Inglaterra era en aquel momento el país que mejor respondía a los «principios liberales que convienen a las grandes naciones».
Pero el auténtico gurú de aquellos desayunos únicos fue Isaac Panchaud (1737-1789), un banquero de familia ginebrina, aunque nacido en Londres, de fuertísima personalidad que detestaba a su compatriota Necker, una animadversión que inoculó a Talleyrand. La amistad de Talleyrand con Panchaud no se limitó a niveles teóricos. Panchaud le inició en la praxis de los negocios en una época en que la economía pública y la privada se hallaban fuertemente interconectadas. Este listísimo ginebrino-inglés, que casualmente murió el día de la toma de la Bastilla, representó para nuestro biografiado (y para la época) ese pequeño círculo cerrado de individuos iniciados en las cuestiones complejas y oscuras de la banca y las finanzas internacionales que los libelos de los últimos años de la monarquía tildaban de agiotistas, de alcistas y de bajistas de los efectos públicos, es decir, de especuladores a gran escala. Iba a ser, también, el consejero más o menos escuchado de todos los controladores de finanzas de Luis XVI: de Turgot, de Necker, de Joly de Fleury y, por encima de todo, de Calonne.
También Charles-Alexandre de Calonne (1734-1802), conde de Hannonville, nacido en Douai de una familia de clase alta, además de abogado de la corte general de Artois, procurador del parlamento de Douai, intendente de Metz (1768) y de Lille (1774), y controlador general de Finanzas de Francia desde el 3 de noviembre de 1783 hasta 1787, un protegido del ministro de Asuntos Exteriores M. de Vergennes, se dejaba caer con frecuencia por aquellos instructivos desayunos para tomar parte en los debates, escuchar al gurú de todos (Panchaud) y tratar de aprender de él. Charles-Maurice veía en Panchaud un «hombre extraordinario», cumplido rarísimo en la obra de este memorialista tan parco a la hora de los elogios.
Siguiendo sus pasos, el que ya era un gran jugador en el tapete verde se convierte en «tomador de riesgos» y se asocia a las empresas más nuevas de la época, especula a lo grande y procura anticiparse a todo. Junto con su amigo Lauzun, uno de los principales accionistas de la Sociedad de Minas de Carbón de Rueil, fundada en 1785, se apunta a cuanto ofrezca alguna oportunidad de ganancias y actúa como intermediario en importantes operaciones financieras por cuenta de terceros, como su amigo Choiseul. En aquel momento se negociaba con todo: cambios de la moneda, metales preciosos, efectos de comercio, etc. ¡Y no todas las operaciones se hacían delante de notario!
Fue Calonne quien imaginó un plan para reflotar la arruinada economía del país mediante la creación de un banco central. El secreto radicaba en mantener los intereses bajos y evitar la falta de liquidez. Como primer paso hacia este desiderátum, Panchaud había fundado ya en 1776, junto con, entre otros, el famoso escritor y comediógrafo Caron de Beaumarchais, autor de la celebérrima y muy discutida comedia Las bodas de Figaro, la llamada Caisse d’amortissement, dotada de un capital de 15 millones de libras dividido en 5.000 acciones de 3.000 libras. Tuvo éxito y aquella recién creada institución no tardó en contar con una asociación de accionistas en comandita que reunía todo el «capitalismo» de París. Talleyrand se interesó mucho por su funcionamiento, sobre todo durante sus años de agente general del clero, y, a pesar de todos sus cambios, no abjuró nunca en el terreno económico de sus convicciones anglófilas y librecambistas basadas en Panchaud, y no solo a nivel teórico.
Desde sus primeros pinitos a su lado, el veneno de la especulación se apoderó del abbé Périgord, que así se le conocía, del mismo modo que, en el Palais Royal y al lado del duque d’Orleans, primo del rey, contrajo la enfermedad del juego (el whist), dos pasiones incurables que no dejaron de sonar como el basso continuo de toda su vida, con independencia de las demás actividades que le confirieron un lugar único en la historia de su país. Quizás, en última instancia, la auténtica gran pasión de Talleyrand no fue la política, ni la economía, ni el juego ni las mujeres, sino el Riesgo con mayúscula y en todos los campos. Por razones obvias no podemos detenernos en sus infinitos negocios (afirma Waresquiel que el hombre se pasó la vida ganando dinero y endeudándose) sin correr el peligro de triplicar el volumen del presente estudio, salvo en algún supuesto particular que nos parezca imprescindible relatar a los lectores. Baste, pues, con lo dicho.