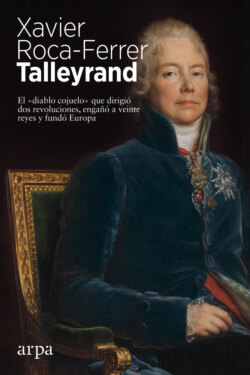Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CUARENTA DÍAS EN AUTUN
ОглавлениеEl día en que Talleyrand llegó a Autun para hacerse cargo de su grey, un Napoleón de diecinueve años se hallaba sirviendo como teniente de artillería en tierras de Borgoña, no lejos de donde iba a empezar a oficiar su futuro ministro. Su misión consistía en aplastar amotinamientos de campesinos, una labor que llevaba a cabo muy a su pesar porque el joven corso simpatizaba con el pueblo. Le enfurecía la corrupción que reinaba en Versalles y la incapacidad de los monarcas a la hora de dar una respuesta al malestar de la nación. En ningún momento le había pasado por la cabeza todavía poner fin a la monarquía, pero, hombre liberal y leído al fin, soñaba, al igual que Talleyrand, en la apuesta por una monarquía constitucional a la inglesa in terra gallica.
Cabe decir, pues, que monseñor de Talleyrand-Périgord, obispo de Autun, hizo su entrada en la Revolución revestido de su cruz pectoral con el báculo en la mano y el anillo pastoral en el dedo. Hacía tanto frío que el Sena se había helado: también el resentimiento acumulado a lo largo de siglos congeló la nación. Tras vencer a regañadientes su natural testarudez, Luis XVI se vio obligado a abrir la puerta a los Estados Generales. Obedeciendo a la nobleza, pues era ella la que los había exigido, ordenó que aquella asamblea, cuyas particularidades nadie recordaba con exactitud, se juntara el 8 de mayo de 1789. El título de obispo aseguraba a Charles-Maurice un asiento en el parlamento y el derecho a intervenir en la nueva configuración de Francia. Aunque era diputado del clero por derecho propio, necesitaba el respaldo de la diócesis de Autun para actuar. No se trataba de un mero trámite, pero afortunadamente el clero que de él dependía poco sabía sobre sus ideas políticas, aunque sí bastante de su fastuoso tren de vida.
Llegó a Autun a mediados de marzo y «se desposó» con la Iglesia de Autun según mandaban los cánones. Su alta estatura, casi metro ochenta, y el báculo, que no abandonaba en ningún momento, conferían a su figura revestida de púrpura un aspecto imponente. Para completar la sensación de autoridad y prestigio que de él emanaba, empezó invitando a los sacerdotes y canónigos de la provincia a unas cuantas cenas fastuosas. Tras obsequiarlos como un príncipe, les comunicó el manifiesto que iba a presentar ante los Estados Generales, en el que se recogían las líneas generales de sus intenciones políticas. Era un resumen claro y elocuente de los principios liberales que se defendían en los infinitos desayunos celebrados en compañía de sus amigos en su casita de París. Sus puntos fundamentales pueden resumirse así: de ahora en adelante no habría ley sin el consentimiento del pueblo emanado de un parlamento elegido; el derecho a la propiedad privada era sacrosanto e intocable; nadie podía ser privado de su libertad, ni siquiera momentáneamente, salvo con arreglo a una ley y jamás mediante una orden arbitraria; la libertad de expresión sería sagrada; los castigos, siempre de acuerdo con la ley, serían iguales para toda clase de ciudadanos; se abolirían los privilegios fiscales y las finanzas públicas no se sanearían con nuevos impuestos, sino mediante el incremento de ingresos derivado de la abolición de los privilegios y los préstamos públicos.
Aquello suponía el fin del poder real tal como había sido concebido hasta entonces. El clero de su diócesis, confuso ante tantas novedades que no acababa de entender, lo designó su diputado en los Estados Generales. A continuación le rogaron que celebrase una misa en la catedral, a lo cual no se pudo negar. Todos los presentes pudieron comprobar por su torpeza que «celebrar misa» no era lo suyo y, efectivamente, nunca lo fue. También es cierto que celebró apenas algunas. A los pocos días abandonó Autun, una ciudad que nunca más volverá a pisar. Y, sin embargo, sus peores enemigos a lo largo de su carrera política nunca dejaron de referirse a él sarcásticamente como «el obispo de Autun». Courtiade, su fiel criado, lo llamó siempre «monseñor».