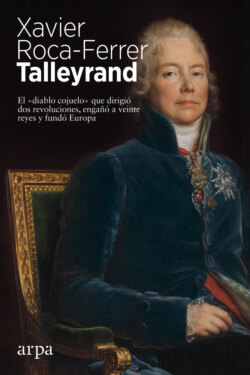Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO VIII
UNA APOTEOSIS PARÓDICA: LA FIESTA DE LA FEDERACIÓN
«Tras todos los juramentos que hemos hecho y roto, tras haber jurado fidelidad a la Constitución, a la ley, al rey, cosas todas ellas que solo existen de nombre, ¿qué significa un nuevo juramento?».
Talleyrand
EL SEGUNDO 14 DE JULIO O LA venganza del cielo
A los pocos meses de la promoción del obispo de Autun a presidente de la Asamblea, se decidió por unanimidad que no se podía dejar pasar el 14 de julio de 1790, aniversario de la toma de la Bastilla, como un día cualquiera. Para su solemne celebración se reunieron en París 14.000 delegados de las guardias nacionales de todos los departamentos. La enorme mise en scène de la Fiesta de la Federación, del juramento a la nación, a la ley y al rey se nos aparece hoy como una manifestación de pura propaganda, la primera «en honor de la igualdad, la libertad y la reconciliación de los franceses». En ella Talleyrand, «el primer patriota del clero», encargado de demoler la antigua prisión del despotismo, va a representar un papel protagonista. Celebrará la gran misa en el altar que se elevará en el centro del Campo de Marte, donde desde 1889 se yergue la emblemática Torre Eiffel, lugar escogido para el acontecimiento por especial designación del monarca.
Desde los primeros días de julio 18.000 obreros trabajan sin descanso para dejar el lugar listo para la celebración. La finalidad de lo que su protagonista calificó luego de «bouffonnerie du Champ-de-Mars» fue encender al máximo el patriotismo de la nación, impresionándola por la magnitud de los medios empleados, e impresionar asimismo a los enemigos de la Revolución (interiores y exteriores) advirtiéndoles de que cualquier intento de dar marcha atrás estaba condenado al fracaso. Al frente de todo el espectáculo, el todavía obispo de Autun, aristócrata reformado, hombre de Dios y de la Constitución y cabeza visible de la Asamblea Nacional iba a ser testigo ante el cielo y la humanidad de los juramentos que serían prestados. Para destacar su protagonismo se había levantado una pirámide truncada en cuyo plano superior se montó el altar de la patria necesario para la gran misa prevista, adornado con ochenta y tres banderas, una por departamento.
Al redoble de los tambores de los granaderos, trescientos clérigos revestidos de albas blancas ceñidas con la banda tricolor y escoltados por un centenar de monaguillos que hacían balancear incensarios desfilaron hasta ocupar sus puestos. Los abbés des Renaudes y Louis, tan poco eclesiásticos como el oficiante, se disponían a asistirle, y su hermano Archambaud, revestido de oro y espada al flanco, montaba la guardia al pie del altar. La música, compuesta para la ocasión por Gossec, cantada y acompañada por 1.800 instrumentos, evocaba más «una fiesta de la antigua Grecia que una ceremonia cristiana» (conde Valentín Esterhazy).
El obispo avanza cojeando con la mitra episcopal calada y el báculo en la mano. Se dice que al pasar por delante de su amigo el marqués de Lafayette, el elegante «héroe de los dos mundos» por su participación en la guerra de América y ahora aclamado jefe de la Guardia Nacional de Francia, Charles-Maurice le susurró: «No me haga reír, por lo que más quiera». Pero el tiempo seguía siendo monárquico y se negó a colaborar. Todo aquel festival sacro-burlesco ocurría bajo un diluvio que no se tomó descanso alguno a lo largo de todo el día y los paraguas dieron al traste con la estética prevista por su organizador, el propio Talleyrand. ¿Se estaría tomando el cielo su venganza? La Constitución civil del clero se había votado dos días antes. Los organizadores habían previsto la presencia de un millón de personas, pero en aquellas circunstancias nadie se tomó la molestia de contarlas.
La misa, prevista para el mediodía, empezó a las cuatro de la tarde porque había que esperar a que el cortejo de federados procedente de la Bastilla llegara al Campo de Marte precedido por batallones de niños y ancianos. A continuación tuvieron lugar los juramentos cívicos, el primero prestado por Lafayette, al que siguieron los de los diputados de la Asamblea Nacional, el Ayuntamiento de París, los federados y todos los espectadores. Cerraron «la ronda» el rey y el delfín. Se cantó un tedeum y la ceremonia acabó sobre las seis de la tarde. Los resfriados y catarros a los que dio lugar se cuentan por miles.
Acabada la fiesta, el que había sido su oficiante se cambió deprisa de indumentaria y corrió al tapete verde que le estaba esperando. Tuvo tanta suerte que hizo saltar dos bancas y fue a celebrar sus nada exiguas ganancias al salón de la vizcondesa de Laval, que había sido y volvería a ser la amante de Narbonne, prendido por aquel entonces de los bellos ojos y el pico sublime de Mme de Staël, de la que esperaba un ministerio. Al día siguiente Charles-Maurice escribió a la madre de su hijo calificando de «ridículo» el espectáculo que había protagonizado el día anterior. A sus ojos, los juramentos eran solo ficciones políticas que se usaban por comodidad según las circunstancias, pero que, en puridad, no tenían valor alguno.
LOS RAYOS DEL VATICANO
Después de todo lo ocurrido, el Vaticano decidió finalmente tomar medidas contra aquella oveja cada día más negra. Sus pecados de herejía, apostasía y muchas cosas más no admitían perdón. Entre ellos, se había permitido en febrero «consagrar» obispos por lo menos a tres sacerdotes juramentados (en realidad, parece que fueron catorce) para reemplazar a los refractarios y a los que habían emigrado. En sus memorias Charles-Maurice se justifica aseverando que lo hizo para asegurar la continuidad del catolicismo en Francia y evitar que cayera en las garras del presbiterianismo. De todos modos, aunque fingía indiferencia, empezó a temer por su vida, que veía amenazada desde los dos extremos.
Los realistas radicales le dirigían veladas amenazas de muerte en la prensa reaccionaria por haber traicionado a la Iglesia y a su clase. En el otro extremo, el odio de la calle contra la jerarquía riquísima de la Iglesia, que no había dejado de existir, y el de los que no se fiaban de las conversiones sospechosas e interesadas para salvar la piel y seguir animando subrepticiamente la contrarrevolución, también lo tenían en su lista de «enemigos del pueblo». Tanto miedo tenía que un día se presentó en casa de Adélaïde, que nunca dejó de ser una ultrarrealista, y le entregó un sobre que, según dijo, contenía su testamento, en el que, con toda seguridad, no se olvidaba de reconocer a su hijo.
En cuanto a su curiosa relación con la Iglesia, decidió ponerle fin de una vez por todas. La Iglesia le facilitó las cosas. En un breve del 10 de marzo de 1791 el papa le manifestó su dolor por cuanto había hecho hasta entonces y en otro del 13 de abril lo amenazó con la excomunión si no se retractaba, pero ¿por qué iba retractarse? Los rayos con que Roma lo fulminaba servían a su propósito final: romper todos los vínculos que lo ligaban a un estado que, al menos en teoría, aborrecía. El Moniteur publicó el último de los breves, y Charles-Maurice escribió a su amigo Biron, el duque de Lauzun, gran organizador de fiestas nocturnas y un habitual en los desayunos de la Rue de Bellechasse:
¿Conoces la noticia? ¡La excomunión! Ven a consolarme y a cenar conmigo. Todo el mundo va a negarme el agua y el fuego, de modo que esta noche tendremos viandas frías y vino frappé.
¿Cabe mayor insolencia?