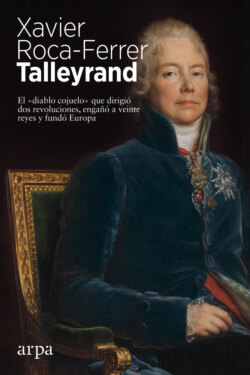Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHARLES-MAURICE EN LOS SALONES
ОглавлениеSi Talleyrand consagraba las mañanas a su formación como político y economista y a pasarlo bien con los amigos, dedicaba las soirées a hacerse un lugar importante en la buena sociedad de su tiempo. Con ello, no solo seguía los consejos del duque de Choiseul y de Calonne, sino su propio gusto e inclinaciones. Y en aquel tiempo decir «buena sociedad» en París equivalía a referirse a los salones y a las mujeres que en ellos se movían como pez en el agua, cuando no los dirigían. Los salones que visitaba y donde con frecuencia se quedaba a cenar no eran en principio reuniones dedicadas al debate político, aunque con el paso del siglo este acabó adueñándose de muchos de ellos.
Tal fue el caso del de Mme de Staël, hija del ministro Necker y tan apasionada por los asuntos públicos como su padre, un salón que no empieza a darse a conocer hasta 1786, cuando el suizo hugonote asume por primera vez el ministerio, y que tendrá sus días de gloria cuando, pasados los años duros del Terror, la baronesa lo reabra en 1795 en la embajada sueca (su marido será el embajador) en la Rue du Bac.
La cultura de los salones venía de antiguo y en ellos habían discutido y sentenciado la mayor parte de los philosophes de la Ilustración francesa. Los salones de la Francia del siglo XVIII fueron adaptándose más o menos a las mutaciones del ambiente social, filosófico y político del país: más literarios en los primeros años (últimos de Luis XIV) para evitar choques violentos con la beatería que dominaba en Versalles, y más abiertamente filosóficos a partir de la Regencia durante la minoría de Luis XV (1715-1723), que coincidió con el pistoletazo de salida del movimiento de los philosophes protagonizado por los Condorcet, D’Alembert, Diderot, Rousseau, Grimm, Helvétius, D’Holbach, etc.
Había numerosos salones grandes y pequeños, famosos e íntimos, a disposición del abbé Périgord. Se reunían en las salas «de recepción» de lujosos palacetes de París con chimeneas como escenarios de ópera, sofás, chaises longues y sillones cubiertos de mullidos cojines, unas salas que solían dar a otras habitaciones mucho más reducidas, útiles a la hora de intercambiar confidencias o iniciar una tímida liaison. Todo ello a la trémula luz de las velas, fácil de imaginar para quienes hayan visto el film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, una luz que difundía un aura casi mágica sobre las cabezas empolvadas y las mejillas artísticamente maquilladas de unos y de otras. A veces sonaba un cuarteto de cuerda o un clave en un rincón que pocos escuchaban porque no estamos en Viena.
Como la prensa se hallaba sujeta a la censura real, las noticias más escandalosas se daban a conocer en los salones, unas noticias que, con frecuencia, distribuían simultáneamente a todo el mundo los repartidores de panfletos por calles y plazas, incluido el levantisco faubourg Saint-Antoine, que durante la Revolución pasó a llamarse Faubourg-de-Gloire. En los salones se escuchaba, se flirteaba, se daban muestras de ingenio o, sencillamente, el visitante curioso y discreto entrecerraba los ojos (nunca los oídos) y se dejaba ganar por aquella atmósfera única, prestaba atención a lo que se decía y se informaba y cultivaba. Los salones que frecuentó Charles-Maurice pretendían aún mantener su origen «literario». Los asistentes daban a conocer primicias de libros o artículos que estaban escribiendo u obras del momento especialmente debatidas, como La nueva Eloísa de Rousseau. También se hablaba de ciencia, arte, economía y de religión, todo ello acompañado por un chismorreo más o menos salaz sobre la familia real u otras personalidades ausentes de las altas esferas.
Talleyrand descubrió pronto que Versalles tenía oídos en todas partes, por lo que evitaba tocar temas «espinosos», aunque seguramente se divertía cuando otros lo hacían. Se ha dicho que el abbé de Périgord nunca fue más él mismo que en esos salones, en los cuales encarnó mejor que nadie lo que en 1780 se llamaba l’art de plaire. Tenía treinta años y, aunque siempre fue fiel a su carácter distante y discreto, no se veía aún obligado a forzar su naturaleza ni su estilo para no solo ser quien era, sino también parecer lo que deseaba ser. No se muestra, pues, (falsamente) perezoso, cínico ni impenetrable por sistema. Se mueve en el marco de los códigos de la época. Incluso las agudezas que más tarde se le atribuyeron, sus famosos bons mots, forman quizá más parte de la leyenda que de la historia. Al igual que su madre (lo veremos más tarde), parece que los detestaba, porque, como afirmaría en cierta ocasión, «sirven para todo y no conducen a nada». Benjamin Constant, otro personaje excepcionalmente inteligente de la época, los calificaba de «tiros de fusil contra la inteligencia».
Entre los muchos salones que frecuentó, destaca el de Felipe, segundo duque de Orleans desde 1785, antes de Chartres (1747-1793). Felipe era un miembro de la rama cadette de la Casa de Borbón. Partidario de la Revolución, fue conocido por los revolucionarios como Felipe Igualdad (Philippe Égalité), aunque ello no le salvó de morir guillotinado en 1793 durante el Terror. Había iniciado su vida en la corte a partir del advenimiento de su primo Luis XVI y obtuvo un mando en la marina, pero un grupo de cortesanos apoyado por la reina María Antonieta logró que el rey se lo revocara. A partir de este momento la poca simpatía del duque a los monarcas (y, en especial, a la «Austriaca», a la que acusaba de ser la culpable de todos los males de Francia) se convirtió en un odio feroz que le llevó a votar a favor de la muerte del rey en la Convención1.
Talleyrand, que años después será decisivo para la entronización de su hijo Luis Felipe, lo defiende de la acusación de haber participado directamente en los días de octubre de 1789, especialmente violentos, y durante la Restauración lo describirá como un tipo irreflexivo, frívolo y corrupto. Un hombre sin planes, sin proyectos, sin constancia, «que no amaba a nadie». Sin embargo, a lo largo de diez años fue íntimo de aquel «vividor neurasténico» (Waresquiel), que, según se dice, lo inició en la masonería, y pasaba muchas horas junto a él en el Palais Royal. Fue allí donde su afición juvenil por el juego se convirtió en pasión enfermiza. Ambos eran profundamente anglófilos y co-laboraron en la preparación del tratado con Inglaterra concluido en 1786. La intimidad de Talleyrand con el de Orleans y sus amigos lo indispuso para siempre con el partido de la reina y dificultó notablemente su carrera hacia el obispado.
Como en todos los salones se sabía que el país en que vivían (algunos muy bien) se hallaba al borde de la bancarrota, la economía solía aflorar en sus conversaciones: muchos intuían (y Talleyrand mejor que la mayoría) que existían alternativas a las políticas que los hombres del rey, como Turgot, Calonne o el mismo Necker, trataban de imponer con mejor o peor fortuna, pero el débil Luis XVI no apostaba decididamente por ninguna de ellas temiendo que el remedio fuera peor que la enfermedad. Y la enfermedad resultó mortal, al menos para el rey y la reina. El plan de Calonne, que entusiasmaba a Talleyrand, era el más novedoso y arriesgado. Se basaba en lo que llamaba «la unidad de los principios» y acabó siendo adoptado tras la Revolución por la Asamblea Nacional contra la voluntad del rey. A los tres años Calonne fue despedido de su cargo de controlador general de Finanzas, y, tras un intermedio a cargo del arzobispo Loménie de Brienne, protegido de María Antonieta, se volvió a llamar al padre de Mme de Staël.
En aquel momento el salón de los Necker se había convertido ya en otro de los favoritos de Charles-Maurice. El hombre reunía las «virtudes» que más atraían a Germaine, la grand salonnière en titre, destinada a convertirse algunos años después en la pesadilla del futuro «amo» de su amigo, Napoleón Bonaparte. La muchacha, que en aquel momento tenía poco más de veinte años y sin ser especialmente bonita lucía unos ojos negros abrasadores que enloquecían a los hombres, estaba encantada con aquel visitante que, aunque se le sabía eclesiástico, le parecía extraordinariamente listo y ambicioso, méritos a los que se unía, a juicio de la mujer destinada a importar el romanticismo alemán en Francia, «un fondo impenetrable e indescifrable». Porque Talleyrand tuvo siempre mucho de «misterioso». No debe extrañarnos, pues, que no tardara en unirlos una extraña fascinación recíproca.
Probablemente la Staël habló muy bien de Talleyrand a su padre, pero, como sea que en aquel momento el joven era el agente general del clero católico francés y Necker un calvinista recalcitrante, el ministro no le hizo ningún caso. En cuanto a las relaciones entre Germaine y Charles-Maurice, algunos suponen que fue el primer amante de la embajadora, una afirmación que es, por lo menos, dudosa y Waresquiel desmiente2. Volveremos sobre ello al hablar de la primera fase de la Revolución. Esta y el exilio no tardaron en separarlos, aunque se volvieron a encontrar a partir de 1795 en unas circunstancias que ninguno de los dos hubiese podido imaginar entonces. Los dos habían cambiado mucho, pero la amistad perduró casi siempre. Cuando el 14 de julio de 1790 el obispo de Autun (nuestro biografiado) celebre en el Campo de Marte bajo un fuerte aguacero la misa de la fiesta de la Federación, Germaine y su esposo estarán presentes en el palco de las autoridades.
A Charles-Maurice le encantaban las maneras un poco teatrales características de los salones: permitían un educado descaro consistente en pasar de una observación maliciosa o casi grosera a un cumplido afectado. Sacó mucho partido de ellas e hizo de la politesse extremada allí aprendida un arma desde sus primeros pasos por el mundo, arma que siguió utilizando a lo largo de toda su vida y con la cual conseguía desconcertar a Napoleón, totalmente ajeno a aquella cultura de cortesía civilizada. En aquellas peceras en las que tanto contaba el atuendo de los asistentes, el joven Talleyrand lucía su elegante indumentaria eclesiástica que tan bien le sentaba, si bien a veces prefería el atuendo laico y atildado de un viscontino de Fortuny: frac azul, chaleco blanco, calzas de cuero de gamuza, medias de seda y una nívea corbata de plastrón impecable que se elevaba casi hasta el mentón ocultando el cuello. Así se mostró siempre con pequeñas variaciones a partir de su secularización, salvo cuando su cargo le imponía un determinado uniforme, y así se nos muestra todavía en un retrato pintado a sus ochenta años.
Uno de los salones en que se inició fue el de Mme de Montesson, famosa por haber sido la amante y luego esposa morganática del duque de Orleans, cabeza de la dinastía rival de los Borbones. No tardaría en pasarse al de su hijo, por entonces duque de Chartres y futuro «Felipe Igualdad», del cual se ha hablado ya. En todos los salones que frecuentó, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord se ganó una reputación única tanto por su reserva un tanto displicente como por sus fulminantes respuestas que descolocaban al contrincante más impertinente. Todo ello sin olvidar su impecable dominio de le bon maintien, la «buena compostura», aprendida en el seminario. Vale la pena apuntar aquí que, entre los salones visitados, no olvidó el de su madre, sobre el cual nos cuenta lo siguiente en sus memorias:
Elegí para ir a ver a mi madre las horas en que estaba sola: fue para poder disfrutar más de las gracias de su esprit. Nadie ha tenido nunca a la hora de conversar un encanto comparable al suyo. No tenía ninguna pretensión. Solo hablaba a través de matices: nunca dijo una agudeza [bon mot]: lo consideraba algo de lo que se había abusado. Las agudezas pasan a la historia y ella solo quería gustar y que se perdiese lo que decía. Un cúmulo de expresiones fáciles, nuevas y siempre delicadas, eran suficientes para las necesidades variadas de su talento.
Con ella aprendió el arte de hablar maravillosamente sin decir nada. La lección de su madre añadió un punto de naturalidad al cúmulo de artificio que el abbé Périgord había ido acumulando desde que se reconoció a sí mismo en casa de su bisabuela. A lo largo de toda su vida siempre destacó más por sus silencios que por sus intervenciones en las conversaciones, y siempre prefirió lo que él llamaba el mot juste al inane bon mot. Cuenta Stendhal que «no era el autor de sus agudas frases. Se le atribuían las que París produce siempre, y él no las adoptaba hasta pasados dos o tres días, cuando estaba asegurado su éxito». En cambio, tenía el arte de saber escuchar en las conversaciones, incluso cuando lo relatado o comentado lo había oído mil veces, un arte que pocos conversadores dominan, y fue precisamente este arte el que le hizo famoso. Era lo único que le faltaba aprender para alcanzar la cima. También su amiga Mme de Staël era una buena «escuchadora», pero, a diferencia de él, en cuanto abría la boca no había manera humana de hacerla callar. Cuando la conversación se había agotado, la mesa de whist solía prolongar la noche de Talleyrand, a veces hasta altas horas de la madrugada.
_________
1 Talleyrand nos ha legado una biografía de su «amigo» el duque de Orleans en la que lo deja por los suelos en todos los aspectos. Sin embargo, no dudó en apoyar la elección de su hijo Luís Felipe para que este pudiera ocupar el trono de Francia tras la revolución de Juillet de 1830, y le sirvió fielmente.
2 Muchos años después, Talleyrand dijo en cierta ocasión que Madame de Staël «lo había violado», pero seguramente no pasó de ser una boutade. Ambos tenían un carácter muy fuerte y esto determinó que sus relaciones sufrieran notables altibajos. En su novela Delphine (1802), Germaine Necker lo retrata bajo la figura de un personaje femenino, Madame de Vernon, una mujer especialmente intrigante y odiosa.