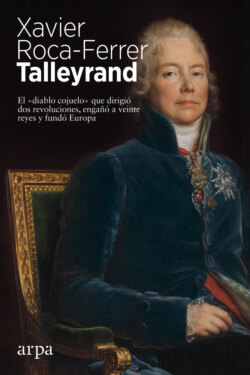Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRIMERAS MEDIDAS DE LA CONSTITUYENTE
ОглавлениеEl 14 de julio, tras ser apartado Necker, un hombre muy querido por el pueblo, de la dirección de los enloquecidos Estados Generales, una multitud enfurecida tomó la Bastilla, la prisión de París y símbolo de la opresión real, y se produjeron los primeros linchamientos populares. El rey se vio forzado a recuperar a Necker, que se hallaba ya en la frontera, y a devolverlo a la capital para evitar males mayores. El banquero fue recibido en París como un mesías y, para su hija Germaine, que adoraba a su padre, aquel «fue el día más feliz de su vida». Pero aquella fiesta improvisada constituyó solo una pausa, una ilusión.
En calidad de primer ministro de Finanzas, Necker se opone a la Asamblea constituyente, y en especial a Mirabeau, líder de lo que en aquel momento podían llamarse «los populares». Los diputados rechazan las propuestas financieras de Necker, basadas en sus tradicionales métodos de anticipos y préstamos. Luego, tras la expropiación de los bienes de la Iglesia con el fin de «recapitalizar» el Estado sugerida por el mismísimo Talleyrand y aprobada por la Asamblea, de la cual hablaremos con más detalle en el capítulo siguiente, Necker se opuso terminantemente a la financiación del déficit con la emisión de asignados (luego veremos en qué consistieron).
Como dijo Mirabeau al rey el 1 de septiembre de 1790: «El actual ministro de Finanzas [Necker] no se encargará de dirigir, como debe ser, la gran operación de los asignados-moneda. No entra fácilmente en su concepción y el recurso a los asignados-moneda no lo ha ideado él; incluso se ha propuesto combatirlo. Ya no gobierna la opinión pública. Se esperaban de él milagros y no ha sido capaz de salir de una rutina que se opone a las circunstancias». A la vista de todo ello, a Necker solo le quedaba dimitir y lo hizo el 3 de septiembre de 1790. Tras su dimisión, se retiró a Suiza, a su castillo de Coppet, donde siguió escribiendo hasta su muerte, ocurrida en 1804. No volvió a pisar Francia y fue su hija quien se encargó de coger el testigo y mantener en vigor su herencia intelectual e ideales políticos.
Talleyrand tampoco simpatizaba con Necker, aunque fuera buen amigo de su hija. Tenía muy claro cuáles eran sus intereses prioritarios. «La caridad bien entendida empieza por uno mismo» fue siempre el rey de sus principios, aunque en todo momento intentó hacer compatibles en lo posible los intereses del abbé de Périgord con los de Francia porque estaba convencido de que su bienestar y prosperidad personales dependían de la pacificación y tranquilidad de su país. Y, a pesar de que las circunstancias lo obligaron a moverse mucho por Europa y siempre lo hizo al más alto nivel, puesto que residió con comodidades regias en Berlín, Viena, Varsovia y Londres, ciudad en la que vivió casi cuatro años al final de su vida como embajador de su país, nunca concibió una felicidad absoluta para sí mismo fuera de Francia, del mismo modo que Mme de Staël nunca la concibió fuera de París.
En las semanas previas a la toma de la Bastilla, Charles-Maurice se esforzó proponiendo leyes sensatas a la Asamblea y procurando por todos los medios y sin demasiado éxito atraer a los moderados a su campo. Desde el punto de vista político, le costó poco esfuerzo abandonar las filas del clero para unirse a las del pueblo. Otros clérigos lo hicieron, entre los que se contaban algunos obispos. Sea como fuere, en los primeros momentos nunca se opuso frontalmente a lo que ya era una revolución. En el curso de una partida de whist dijo a la anfitriona, que le reprochaba su simpatía «por el pueblo»: «Acepte la verdad, señora: después de la manera como hemos estado viviendo, la revolución que tiene lugar hoy en Francia es indispensable. Y esta revolución acabará resultando útil.»
En la Asamblea no cesaba de presentar propuestas sobre las cuestiones que más le interesaban, incluso una reforma en materia de pesos y medidas, que no prosperó. Frente a él se erguía la imponente figura de su amigo/enemigo Mirabeau, un auténtico crápula, pero un pico de oro cuya oratoria encendida causaba estragos, sobre todo cuando se intuyó que el rey quería desconvocar la Asamblea porque ya no tenía sentido seguir hablando de Estados Generales. Mirabeau comparaba la Asamblea con «un asno díscolo que solo cabía montar con mucho cuidado». El hombre, demagogo de libro, contaba además con un «taller» de escritores mercenarios que le preparaban sus diatribas.
Enfrentado con él (aunque en el fondo estaban de acuerdo en casi todo), Charles-Maurice ejercía de «voz de la razón» y, en un tono mesurado e inteligible, exponía sus puntos de vista sin renunciar, cuando era necesario, a «agarrar el toro por los cuernos». No era un orador y leía sus intervenciones, algo que redundaba en su claridad, si bien les privaba de gancho. Además, los diputados carecían de formación democrática, y, queriendo mantenerse fieles ad pedem litterae a las instrucciones recibidas de sus electores, no se sentían facultados para votar libremente a partir de los argumentos que se les exponían. Más todavía: cuando las deliberaciones no avanzaban por el camino esperado o previsto, se levantaban y se ausentaban de la Asamblea, por más que Talleyrand se desgañitara en insuflarles «cultura democrática».
Para resolver este problema, propuso a los diputados que quemaran sus mandatos e invocó los principios de la «voluntad general» y de la libertad deliberante de la Asamblea. Prohibir a un diputado deliberar o intimarle a retirarse «supone que la voluntad general se vea subordinada a la voluntad particular de un municipio o de una provincia». Con este argumento, que acabó siendo aceptado, Charles-Maurice no hizo la Revolución, pero le entreabrió la puerta al desligar a los diputados de los juramentos prestados a sus electores.