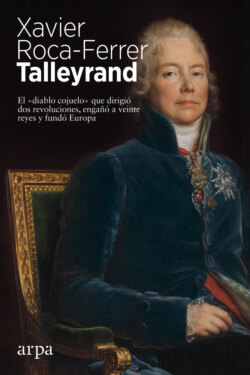Читать книгу Talleyrand - Xavier Roca-Ferrer - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LO QUE CUESTA UNA MITRA
Оглавление100.000 libras no era en absoluto una cantidad despreciable, pero Charles-Maurice esperaba más: su salto a la condición de obispo. El intento de promocionarlo al cardenalato capitaneado por Mme de Brionne, sus hijas, nuera y unos cuantos incondicionales más había fracasado en 1784, a pesar de que sus promotoras habían recurrido incluso al rey Gustavo III de Suecia, de viaje por Italia, para que les echara una mano con el papa. También contribuyó al fracaso el desgraciado asunto conocido como «del collar de la reina», que dio al traste con la reputación del cardenal de Rohan, primo de la condesa de Brionne, que fue arrestado sin contemplaciones y los enemistó a todos con María Antonieta.
La noticia de que la salud del arzobispo de Bourges, una diócesis importante al sur del Loira, iba de mal en peor hizo concebir esperanzas al triunfador de la Asamblea general de 1785, y Charles-Maurice inició una discreta campaña de propaganda difundiendo que él era el favorito en la sucesión del prelado en cuestión. «Se está hablando de la diócesis de Bourges para mí», escribió a su amigo Mirabeau. «Es un buen puesto... El arzobispo ha tenido una apoplejía y no se le auguran más de dos o tres semanas de vida», pero el hombre era en exceso optimista: pasado un año el arzobispo seguía con vida. Finalmente se produjo el ansiado desenlace, pero la diócesis vacante fue a parar a otro candidato y Charles-Maurice se quedó, como suele decirse, con un palmo de narices. Ya tenía treinta y cuatro años y estaba a punto de perder toda esperanza. «Nada me sale como quisiera», confesó en una carta a su amigo Choiseul.
Como no había nacido para estar mano sobre mano (aunque sus enemigos aseguraban lo contrario), y en su cerebro inquieto bullía un sinfín de ideas sobre finanzas, gobierno y educación, intentaba darles salida a través de algún cauce ad hoc, sobre todo al tener plena conciencia de la agitación que se había apoderado de todas las clases del país. Con todo, su interés por los problemas de la gente corriente, el «tercer estado», era solo teórico y derivado de una perspectiva liberal característica de la Ilustración. Así que cuando no estaba intrigando para obtener el título de obispo, se movía y maniobraba en el amplio marco de la clase política de París sugiriendo posibles salidas a una gran crisis que todos los ciudadanos sensatos veían venir.
Las malas cosechas habían doblado el precio del pan y la carestía envenenaba el ánimo de un número cada vez mayor de franceses. No era la primera vez que Francia se hundía en la depresión. La ayuda a los americanos para que libraran su guerra colonial (en el fondo, dirigida contra sus vecinos ingleses) había vaciado las arcas del rey. La bancarrota era un hecho y podía ocurrir cualquier cosa. Como nos recuerda el británico D. Lawday:
El odio contra las clases privilegiadas y el menosprecio hacia la corte crecían de día en día, y la burguesía —comerciantes, abogados, médicos y empresarios— notaba cada vez más en carne propia los síntomas del malestar general. Los panfletistas regaban con vitriolo el descontento de la masa anónima. Durante el verano y el otoño de 1788 el ejército abrió fuego más de una vez contra muchedumbres airadas en las calles de París.
Talleyrand contemplaba la situación y empezó a simpatizar con «los descontentos», entre otras razones porque, al no recibir la ansiada mitra, comenzó a detestar a quienes se la negaban. Todas las revoluciones acogen en su seno a los resentidos, que acaban formando parte de la masa «alzada», aunque sea temporalmente, junto a los realmente agraviados, los fanáticos y los aprovechados. Normalmente suelen arrepentirse luego, cuando ya es demasiado tarde. El abbé no se equivocaba cuando afirmaba que «en Francia se ha formado un nuevo poder: la opinión pública». Pero la situación no había madurado lo suficiente todavía. Además, los que constituían las principales dianas del odio popular no paraban de pelearse entre sí.
Y fue un aristócrata quien encendió la mecha. El duque de Orleans, Luis Felipe II, compañero de mesa de juego de Talleyrand, se encaró un día con su primo Luis XVI en la cámara de los nobles para advertirle de que sus órdenes eran ilegales si no contaban con su voto (entiéndase: el de los aristócratas). Charles-Maurice quedó estupefacto. Como era de esperar, el duque fue desterrado a provincias. Más tarde se vengó votando a favor de la muerte de su primo en el juicio que se le instruyó, aunque su cabeza (seguramente arrepentida) acabó cayendo en la misma cesta o en otra similar en 1793. Obedeciendo a un resentimiento «de clase» generalizado, la nobleza (y no las clases hambrientas) acabó rebelándose contra el poder real y le exigió la convocatoria urgente de los Estados Generales, una asamblea extraordinaria en la que se juntaban los tres «órdenes» (nobleza, clero y «tercer estado») para resolver la crisis. Versalles estaba en contra de los Estados Generales. Los últimos de los que se tenía memoria se habían reunido hacía dos siglos. Pero la aristocracia se empeñó en repetirlos, convencida de que acabaría dominando la situación y saldría fortalecida frente al soberano. Con ello vendría a resarcirse del fracaso de las frondas en tiempos de Ana de Austria. Fue, pues, la nobleza y no el pueblo la que puso en marcha la Revolución francesa, punto en el que todos los historiadores están de acuerdo, pero, como suele pasar, no tardó en írsele de las manos.