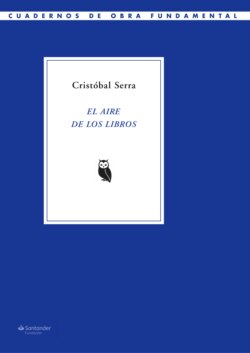Читать книгу El aire de los libros - Cristóbal Serra - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un aire leve
ОглавлениеFigura excéntrica de la literatura española en la segunda mitad del siglo xx, investido de una creciente aureola de autor de culto, pero sin encontrar un acomodo firme en el canon cultural coetáneo, la supuesta rareza de Cristóbal Serra (Palma, 1922-2012) y el calificativo de «ermitaño» que le dedicó una vez Octavio Paz han contribuido a distorsionar la recepción y lectura de su obra. Admitamos que era fácil que ocurriera: ni las influencias que operan sobre Serra, ni su propuesta estética, ni mucho menos los caminos indirectos por los que aborda la realidad tienen, en su generación, más representante que él mismo. Podría mencionarse cierta familiaridad personal y literaria con Carlos Edmundo de Ory o José Jiménez Lozano; también cabría incluirlo en la lista de «contra(post)modernos» que propuso Fernando R. de la Flor hace unos años, integrada tentativamente por Miguel Espinosa, Claudio Rodríguez y Antonio Gamoneda[1]. Sin embargo, ninguna de estas operaciones clasificatorias ejecutadas con escuadra y cartabón se acomodan de verdad al autor que nos ocupa, defensor de la brevedad, antimoderno y rebelde, místico de la pirueta, epígono y precursor, siempre muy anciano y muy niño. Cristóbal Serra abrió una vereda literaria única y luminosa, pero también secreta, que exige lectores cómplices y se resiste a la imitación o al etiquetado.
Para leer a Cristóbal Serra
Empecemos por ese juicio famoso de Paz, acaso lanzado a boleo tras conocerse brevemente en la Palma de 1961: ¿fue Serra un ermitaño? Solo en un sentido restringido, el relativo a su modo de vida. Isleño rematado, el escritor apenas salió de Mallorca en su vida adulta. Hijo de la burguesía palmesana, niño feliz, adolescente solitario a causa de una temprana tuberculosis, luego estudiante de Derecho en Madrid y Barcelona (más tarde aún, estudiando a distancia, añadiría a su formación académica el título de Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia), por último ciudadano sedentario que se ganó la vida dando clases sin plaza fija mientras iba adoptando las trazas de un personaje local: el sabio disparatado. Una vida velada que resguardaba el misterio de un amor prolongado en el tiempo y sin matrimonio, el que compartió con la bibliotecaria Joaquina Juncà.
Y aun así, ¿ermitaño? El problema de ese calificativo sería olvidar que, más allá del perfil biográfico y de las apariencias, los libros de Serra dialogan sin descanso con la realidad contemporánea. Leyéndolos, sería un error caer en la tentación de identificar su contenido con la mera erudición libresca o el eco de fórmulas de vanguardia que ya habían cerrado su ciclo histórico cuando son escritos: por ejemplo, el expresionismo o el existencialismo para Péndulo, el dadaísmo para Viaje a Cotiledonia, etc. La naturaleza «menor» e intempestiva de su escritura, así como el clarísimo aunque heterodoxo trasfondo cristiano de su mirada, sitúan a Serra en los márgenes pero no en el museo ni en un estrecho cubículo académico: muy al contrario, esa heterodoxia revela una vivencia honesta de la búsqueda trascendente que le llevó a interpretar la tradición con una libertad radicalmente ajena a lo institucional. La clave se encuentra en un concepto esencial para él: la imaginación, único instrumento que permite al hombre tomar conciencia de su ego y superarlo en un mismo movimiento. Es en este sentido en el que el autor hermana la experiencia religiosa con la poética y lee los textos cristianos que lo han precedido. Su lectura responde a una imaginación crítica que no plantea un ataque frontal al dogma, pero que indirectamente lo supera e inhabilita porque recela de él: lo dogmático, lo racional o lo canónico son para Serra formas que adopta el poder. Su libertad imaginativa, el anacronismo de algunas de sus posturas, implican una negación del discurso imperante y revelan un rechazo, una negativa radical.
El libro que tenemos entre manos recoge una serie de textos en torno a títulos y autores que interesaban a Serra, de modo que resulta fundamental dejar algo claro: cada lectura, cada cita, deben interpretarse también como una confesión personal. Tal vez nunca fue más autor Cristóbal Serra que cuando asumió los papeles de antólogo (de Juan Larrea o del humor negro español), traductor (Butler, Swift, Lao-Tse…) o comentarista. Por eso, leer El aire de los libros como obra erudita sería leerlo a medias y hasta malinterpretarlo, porque Serra está perfectamente dispuesto a traicionar la erudición si ello le permite ser más justo con la verdad imaginativa. Sus aproximaciones a la historia de la literatura no siempre resistirían el escrutinio científico de un especialista; en cambio, gozan siempre del beneficio de lo insólito y revelan las tensiones, contradicciones e iluminaciones de un espíritu vivo, generoso.
La contradicción es, precisamente, uno de los rasgos más modernos de Serra. Hablo de contradicciones constantes que convivirán siempre en él, en sus libros y en su vida: racionalidad e irracionalidad, ego y trascendencia, confesión y ocultación, reaccionarismo y rebeldía, materia y espíritu, modernidad y antimodernidad… Entre ellas, quizás la más trágica sea la que define el sentido profético de su escritura. Serra sabía que el profeta es un denunciador de los males de su propia época, no un adivino ni un castigador; por eso llegó a sentirse él mismo profeta, solo que en voz baja, sin estruendo. Es como si en algún momento se hubiera identificado con William Blake, a quien tradujo y estudió por extenso, reconociéndose en su furor contra la civilización dineraria que, a juicio de ambos, define el mundo capitalista. Pero esta identificación era tan sutil como fallida, y él lo sabía. Sabía que su intensidad y su energía no eran las del incontenible poeta inglés. Y entonces, en un segundo paso, volvía la mirada sobre el personaje de Jonás, en cuya debilidad sí podía reconocerse por completo. Jonás, ese payaso triste, escogido a su pesar, del que se burló la ciudad de Nínive, y al que Serra dedicó todo un libro narrativo, La noche oscura de Jonás. Su incapacidad de convertir el furor en un látigo que atemorice al mundo y la conciencia de ser llamado a un destino que al mismo tiempo le provoca miedo lo emparentaban, o así lo experimentó él, con este profeta desafortunado. Pero hay algo que distancia a Serra de Jonás, y es que el personaje bíblico acababa mostrándose partidario de la ortodoxia y del castigo inmisericorde, mientras que Serra siempre sonrió y siguió jugando (metafóricamente) a la orilla del mar. En todo caso, para definir el núcleo de la filosofía serriana, tal vez solo tengamos que sumar la doble visión blakeana, la tragicomedia de Jonás y la ignorancia espiritual del taoísmo: en ese cruce se asienta nuestro escritor.
Y desde ese cruce, resulta de lo más natural que Serra se lance a rebatir las lecturas racionales y progresistas (entendido este segundo término como sinónimo de un proceso de mejora técnica constante) de la historia. Serra lee el libro del Apocalipsis para introducir un juicio corrector a la idea de progreso: por eso su Itinerario del Apocalipsis, una lectura sistemática del último libro bíblico a la sombra de Larrea, se esforzaba en reivindicar el milenarismo literal del texto. Para Serra, la historia no puede ser leída como ascenso, sino como caída, aunque la llegada de un tiempo nuevo cumplirá (algún día) una función regeneradora; la historia no es un relato optimista, sino la consecuencia de la presencia opresiva de la razón y lo institucional en la vida del hombre. He aquí una mirada, de nuevo, afín al acento profético, que interpreta las advertencias del Apocalipsis, sobre todo, como denuncia. Frente a ello, el autor opone, por un lado, una alternativa de fuerte enraizamiento en el espíritu mediterráneo, una «filosofía salobre» que reivindica la conciencia del límite del individuo, y que guarda un poderoso parecido con la «filosofía del mediodía» de otro escritor mediterráneo, Albert Camus. Por lo demás, todas las influencias que registra la literatura de Serra, hasta las más exóticas (y a veces lo son mucho, como podrá comprobarse en las páginas siguientes), acaban respondiendo siempre a una inquietud constante que persigue contraponer la imaginación a las formas modernas de entender la razón.
Quisiera recuperar ahora una idea que ya he mencionado brevemente: la condición trágica de la literatura serriana, y también del individuo que fue Serra. Ignacio Soldevila, uno de los críticos que mejor supo leer al autor, escribió lo siguiente acerca de su (después superada) obra completa publicada en 1996:
A lo largo de su obra, ahora reunida bajo el título bastante ajustado de Ars Quimérica, Serra se revela como un pertinaz combatiente contra su ángel, un combate ambiguo con un genio no menos ambiguo, y que tiene como escenario un vasto mundo cuyos límites están circunscritos por el tremendo y atosigante báratro del «más allá», cuya presencia y arcano imprime a todos los rounds de ese combate con el ángel un regusto angustioso que su agonista suele aliviar bajo las máscaras del payaso inquietante —el ambiguo arlequín—, del filósofo en zapatillas o del sabio creador de la enciclopedia asnológica.[2]
Soldevila establece un obvio paralelismo con el Ángel de Jacob, pero quien dice «combate contra su ángel» está hablando, en el fondo, de una escisión espiritual, y de ahí vamos a parar necesariamente a la idea de tragedia: en efecto, hay una dimensión trágica en la obra de Serra. El combate serriano pivota sobre dos conceptos diferentes: la rebeldía y el sentimiento de culpabilidad. Esto convierte el de Cristóbal Serra en un universo perfectamente insertado en las grandes coordenadas del tiempo que le tocó vivir, y es debido a ello, por ejemplo, que su Péndulo ha podido hermanarse con la obra de Kafka, de valor casi icónico a la hora de hablar del siglo xx. Y no olvidemos algo esencial: la rebeldía conlleva la denuncia de la propia época, que es el rasgo fundamental, once again, del profetismo.
Por todo ello, querría que mis palabras preliminares a los textos que presentamos aquí sirvieran para situar la obra de Serra en un espacio que nos apela a todos. Es decir: ¿cabe interpretar a Serra como un autor imbricado en su propio tiempo y rescatable para los tiempos futuros, o bien estamos ante un fruto tardío de ideas religiosas y literarias periclitadas, más o menos exótico o atractivo, pero en definitiva extemporáneo? Innegablemente, hay aspectos de la escritura de Cristóbal Serra que nos podrían hablar de un escritor epigonal. Lo es, por ejemplo, respecto de la tradición antimoderna a la que pertenece. Lo es también respecto de las vanguardias que más le interesaron. Visto así, cabría el derecho a considerarlo como un bello eco de interés local y poco más. Nada más equivocado. Hay demasiados injertos, y demasiado sorprendentes, en su obra, gobernados por una mirada y un dolor genuinos e inalienables. Si bien se mira, su propuesta literaria es bastante menos epigonal que precursora, menos agotada que pendiente de explorar en este «próximo milenio» ya estrenado para el que Italo Calvino se atrevió a vaticinar algunas constantes poéticas que, miren por dónde, quedan reflejadas punto por punto en el estilo serriano. Como si hubiera llegado demasiado tarde y demasiado pronto, «intempestif et inactuel», como dice Compagnon que son los antimodernos[3]. Recluido en la ambigüedad que gana la risa cuando se imbrica con la filosofía, arquitecto gozoso de una tradición literaria propia y heterodoxa, Cristóbal Serra trabajó siempre sintiéndose impulsado por algún arcano extraño. Su legado, hecho de poesía lúdica, de tragedia silenciosa y de inteligencia lectora, perdurará.
Para leer El aire de los libros
Cuando Cristóbal Serra falleció en 2012, pocos días antes de cumplir noventa años, dejaba en su piso (verdadero gabinete alquímico) un baúl que contenía, entre otras cosas, un número significativo de documentos manuscritos. Muchos de ellos eran versiones y copias de artículos publicados, antologías improvisadas de fragmentos de su propia obra o notas profusas acerca de libros que le habían interesado. También había algunos documentos inéditos congruentes: el más importante, escrito a mano con caligrafía limpia en cuatro cuadernos de anillas y tamaño folio, llevaba por título El aire de los libros. Continuación tardía de Biblioteca parva y El canon privado, se trata del último libro que Serra dejó finalizado, hasta el punto de que el original presenta algunas indicaciones de mera cortesía para quien tuviera que pasar el texto a formato digital. Es imposible datarlo con absoluta precisión, pero sin ninguna duda podemos situar su concepción y escritura entre 2007 y 2012. Como en los otros dos títulos que he citado, aquí Serra repasa algunos libros de su biblioteca, sometiéndolos no tanto a un ejercicio crítico como a un comentario personal. La selección es de lo más heterodoxa y sorprendente. Este hallazgo fue el origen del volumen que el lector tiene en las manos, le da título y constituye su primera sección.
El aire de los libros es un ejemplo perfecto del estilo tardío de Serra, cuya prosa evolucionó con el paso de las décadas hacia formas cada vez menos plásticas y más reflexivas, tal vez más enraizadas formalmente en su aprecio por los clásicos españoles. Los temas son los mismos de siempre, porque en este sentido toda su obra es perfectamente coherente, pero algunas presencias delatan esa forma desprendida de libertad que se alcanza a veces en la ancianidad: H. G. Wells o Charles Dickens son concesiones al género novelístico impensables en sus textos de juventud. Otros pasajes presentan aristas más controvertidas: en este sentido, vale la pena detenerse en la relación compleja que el pensamiento serriano mantiene con la cultura judía. Como el lector atento advertirá, nuestro autor vuelve constantemente a esta cuestión, y a veces se deslizan en su discurso matices que no sería difícil considerar antisemitas. Sin ánimo de obviar la cuestión, sí querría situarla en un mapa cultural e identitario más complejo, puesto que no es menos cierto que otras muchas veces (en El aire de los libros, como en toda su obra) descubrimos a un Serra cautivado por lo judío y, lo que es más definitivo, que se sabe deudor de esa tradición: solo por poner dos ejemplos externos a estas páginas, hablamos de un autor que confesó en muchas ocasiones su devoción por el teatro yidis o por la sabiduría contenida en el Zohar. En definitiva: el autor siempre consideró como propios los dos constituyentes del término «judeocristiano». Así las cosas, los aspectos más conflictivos de su lectura de lo judío entroncan, muy librescamente, con su forma de abordar la Biblia[4] y la figura de Jesús. Quien lea su biografía de Cristo, La flecha elegida, encontrará una interpretación del relato en la que el protagonista encarna la rebeldía y los fariseos la Ley, el poder establecido: esta no es sino otra construcción simbólica para manifestar de forma literaria su propia experiencia vital, una construcción abstracta que nace en la lectura y vuelve a la lectura, sin conexión tangible con un antisemitismo político de efectos reales o enraizado en la historia coetánea.
Además de El aire de los libros, esta antología recupera otros textos serrianos que están en sintonía con las páginas inéditas. La obra de nuestro autor es hoy casi inencontrable, un número disperso de libros que a menudo ni siquiera son localizables en librerías de viejo; aún así, consideramos que algunos títulos tuvieron en su momento más repercusión que otros, de modo que por regla general hemos pretendido recoger ensayos que complementen o enriquezcan su bibliografía existente en vez de reiterarla.
La sección segunda recupera tres aproximaciones a Ramon Llull. La primera de ellas, «Otros aspectos de Raimundo Lulio», se publicó en la revista Papeles de Son Armadans en 1971, y es el ensayo más extenso que Serra dedicó jamás a un autor, si exceptuamos su Pequeño diccionario de William Blake. Las otras dos son en gran medida deudoras del primero, hasta el punto de registrar algunas coincidencias textuales literales, pero introducen matices nuevos y permiten comprobar la coherencia de sus opiniones a lo largo del tiempo: «Contraluz de un homo barbatus» apareció en la revista Gala en 1992, y «Félix o la metáfora viva» fue escrito en 1998 con la finalidad de acompañar unas ilustraciones de Miquel Barceló, pero el proyecto nunca vio la luz y el texto permaneció inédito hasta su recuperación en el número homenaje a Serra de la revista especializada Estudis Baleàrics, en 2014.
La vinculación de Serra con la figura y la obra de Ramon Llull se ha prestado a cierta sobreinterpretación: siendo verdad que a Serra le interesaban mucho varias facetas del autor, hay amplios segmentos de su obra que le dejan indiferente o incluso lo fuerzan a una relativa beligerancia. Bucear en la mejor bibliografía luliana para cotejar la figura canónica que se va formando a través de ella, y luego comparar el resultado con el Llull serriano (y la expresión es exacta, porque hay mucho de apropiación en la lectura que hace un autor del otro), es una labor que arroja un resultado sorprendente: los parecidos son mínimos. O mejor dicho, las razones por las que se suele celebrar a Llull son a veces opuestas y a menudo divergentes a las que plantea Serra, que desprecia todos los aspectos racionales, sistemáticos y doctrinales de su antecesor y prefiere valorarlo casi en exclusiva como poeta capaz de establecer unas analogías bellísimas y cercanas al mejor surrealismo. El motor esencial de la obra luliana es para él la imaginación: contemplativa, visionaria… Ocultista.
La tercera sección, «Los cuadernos amarillos de…», se encabeza con el título de otra libreta encontrada en ese arquetípico baúl serriano, con el que Serra probablemente alude a la primera edición de Diario de signos, en 1980, que corrió a cargo del fugaz sello Aucadena y cuyo diseño imitaba el aspecto de un dietario de solapas amarillas. La libreta contiene tres ensayos inéditos, «La melancolía: laberinto de dudas«, «El ocultismo», y «El humor: vocablo madrepórico», fechado en enero de 2012, que presenta ligeras conexiones con un artículo publicado en Diario de Mallorca en 1971 («Bosquejo histórico del humor»). A propósito de «El ocultismo», que a fin de cuentas alude a una rama habitualmente desacreditada de la cultura occidental, hagamos algunas precisiones: la sugestión ocultista pudo conocerla Serra a través de su uso lúdico por parte de los expresionistas o de los surrealistas, pero él mismo afirmó más de una vez que los autores surrealistas le parecían, paradójicamente, demasiado racionales para entender la tradición oculta. Por eso, Serra conecta más bien con una tradición antigua que pasa por el Zohar, por la obra de Agrippa, por los textos de Böhme, y de allí a Baudelaire y su teoría de las correspondencias, hasta llegar al único surrealista cuya veta católica le facilitó sobrevivir en el canon personal de Serra, Max Jacob. Ese es también el linaje en el que cabe situar al Llull que emerge de la sección anterior de este libro. ¿Cómo entendía Serra la naturaleza del ocultismo? Él mismo lo explicaba, refiriéndose al convulso arranque del siglo xxi y al cientificismo que (en su opinión) lo caracteriza: «No veo otra salida que la resurrección del ocultismo, con su gran deseo de relaciones, correlaciones, analogías, harto conocidas por los simbolistas». Por desgracia, no puedo referir libro alguno en el que consultar esta última cita: iba a ser el cierre de sus memorias Tanteos crepusculares, pero, en algún punto del largo proceso de corrección del texto, Serra decidió podar esa contundente afirmación. Quede registrada aquí, como un minúsculo inédito más, y sobre todo, como la enésima declaración de fe en la imaginación que permite acceder al conocimiento.
El título de la sección cuarta, «Otros papeles», es un evidente y confieso que no muy imaginativo homenaje a la edición de Péndulo en Tusquets. Fechado en 2004, «Lectura de Pierre Jean Jouve» es un breve ensayo inédito, manuscrito en una libreta de anillas de la marca Guerrero. «Una imagen de William Blake» se publicó en El País, en 1981; «La literatura dadaísta» vio la luz en Diario de Mallorca en 1971, y «Antonio Espina» apareció por primera vez en el diario Baleares en 1986. Estas tres piezas habían sido recogidas ya en la antología La soledad esencial, de 1987, pero he querido rescatarlas para que nos permitan acceder a la mirada que el autor dedicaba, respectivamente, a su autor más querido, a la tradición de vanguardia que mayor simpatía despertaba en él y al encuentro siempre conflictivo de la literatura y las ideas con la historia concreta, corrosiva, cronológica.
Como se ve, Serra construyó a lo largo de toda su vida una tradición propia que no respondía a una vocación excéntrica ni perseguía ningún tipo de provocación; era la tradición que él necesitaba imperiosamente adjudicarse, y nada más. Hemos dicho ya que no debe confundirse lo erudito y referencial de sus obras con una literatura meramente libresca, e insistimos ahora: Serra se preguntaba sobre los libros que leía porque se preguntaba sobre su experiencia de la fe y su destino como autor. Y no hay nada más personal ni acuciante en su vida que esas dos preguntas; el amor y el miedo, que sin duda también lo condicionaron en gran medida, eran satélites de esas cuestiones centrales. Que de todo ello emerja un haz de referencias inusuales y tratadas con una libertad calificable de «heterodoxa», como suele hacerse incluso en este prólogo, es más consecuencia que causa.
Queda una última sección que cierra el libro, recogiendo un único documento: la lección magistral que Cristóbal Serra ofreció en el paraninfo de la Universitat de les Illes Balears en 2006 con motivo de su investidura como doctor honoris causa. Serra tenía ochenta y cuatro años, una edad que nos permite afirmar que el reconocimiento llegaba tardíamente. En el mismo momento en que escuché la disertación en la voz de su autor, tuve la certeza de que «En torno a la autoexpresión o elogio de la sencillez» constituía, más que un testamento literario, la última gran página de su obra. Creo que es uno de los momentos más hermosos de la escritura de Serra, y tiendo a pensar que, de algún modo, toda su literatura ha quedado enmarcada entre la «Autocrítica de Péndulo» que escribió en ١٩٧٥ y este discurso de cierre: al principio y al final de sus libros, pues, se sitúan dos textos autocríticos, autoanalíticos. El gesto supone una doble confesión: por un lado, señala la naturaleza profundamente personal de su literatura; por el otro, desvela la presencia rectora de un espíritu crítico, y por lo tanto racional, presidiendo una escritura que durante cincuenta y cinco años enarboló explícitamente el rechazo a la razón y la defensa de la imaginación. Pero ¿qué «razón» y qué «imaginación»? Cada línea escrita por Serra nos recuerda la distancia sideral que separa la mera fantasía, esa elucubración gruesa regida por la razón dogmática y la carencia de forma, de la imaginación, que se construye sobre la base de una razón flexible, sutil, dirigida por la exigencia de una forma artística capaz de reconciliarnos con nuestra naturaleza primitiva. A eso se refiere Serra cuando se despide de nosotros aludiendo a la infancia recobrada. Eso es la literatura de Cristóbal Serra: un aire leve recorriendo algunos libros.